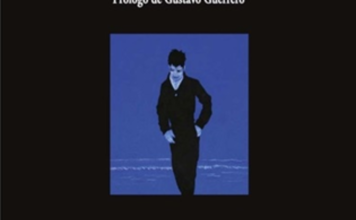Por TULIO HERNÁNDEZ
Hasta el momento en que Cabrujas asumió públicamente, no como una maldición, tampoco como un oficio menor, su trabajo de escritor de telenovelas, el oficio del intelectual en Venezuela tenía unas reglas de juego en apariencia claras. Un intelectual era esencialmente, y aun así lo viven algunos, una persona que no debía estar contaminada con la vida real de la producción económica. Podía ejercer como profesor universitario, diplomático, gerente cultural, trabajador del Inciba o del Conac, la Unesco o la OEA. Algún otro vínculo con la actividad lucrativa debía provenir de una herencia, o de un negocio cultivado en otro ramo, pero nunca de su trabajo intelectual. De otro modo su credibilidad quedaba en duda, pues en algún lugar del inconsciente colectivo de nuestras élites estaba escrito que no era lo mismo cobrar un cheque de una organización académica, o de una institución del Estado, que de una pecaminosa industria cultural, exceptuando la prensa escrita.
En los setenta Cabrujas rompió responsable, apasionada y abruptamente con este esquema. Escribió telenovelas durante casi dos décadas, y se atrevió —contraviniendo los dictámenes de la izquierda académica de entonces— a defender las potencialidades democráticas del género, y a liderar junto a Román Chalbaud, Pilar Romero, Ibsen Martínez y Salvador Garmendia un combate público para dignificar el melodrama y defender una de las más interesantes propuestas dramatúrgicas de América Latina.
José Ignacio fue más lejos. Hizo textos para micros institucionales, es decir, publicidad corporativa. Escribió guiones para películas de ficción, algunas consideradas “comerciales”, y para documentales por encargo. Dirigió y narró durante años un programa radial sobre ópera. Se comprometió en la ejecución de empresas teatrales, incluyendo la última, la del Teatro Profesional de Venezuela, en El Paraíso, donde la vocación de atraer a grandes públicos no era opción sino compromiso. Allí radicaba una de sus obsesiones y diferencias, su apuesta a competir por el gran público esclavo de la televisión.
Complexión de lo público
Y, sin embargo, José Ignacio nunca dejó de ejercer lo que se supone es la función primordial del intelectual, acercarse de manera crítica, reflexiva y cuestionadora al mundo social que le rodea y especialmente a los modos de constitución de la vida pública.
En ese empeño burló un doble cerco. Primero, el que intentó tenderle cierta inteligencia tradicional que veía en sus posturas una suerte de claudicación y traición, no al espíritu revolucionario —que por entonces la mayoría había dejado de ejercer— sino a una supuesta pureza del oficio intelectual. Y, segundo, el que los propietarios de los medios, concretamente de la televisión, usaron para convertir en eunucos políticos y hombres sin opiniones ni responsabilidades públicas a todo aquel que trabajara en su engranaje.
De ese modo Cabrujas inauguró una paradójica y exigente forma de libertad y de independencia poco común. Se colocó en el terreno privilegiado de quien no se hipoteca con el salario estable de una institución estatal. Y en su postura personal el trabajo en los medios privados —cosa que desde los cincuenta ya habían practicado Garmendia y Chalbaud, en la televisión, o Carpentier y Frías, en la publicidad— comenzó a formar parte de una manera integral de entender el oficio de comunicar en el cual sólo había continuidad y no esquizofrenia.
José Ignacio, al menos en los setenta, se las jugaba por igual cuando elaboraba Natalia de 8 a 9, La Señora de Cárdenas o La Dueña —su homenaje personal a Alejandro Dumas— como cuando escribía y personalmente dirigía El Día que me quieras o redactaba un ensayo sobre el Estado venezolano para un seminario sobre el futuro político del país.
Mente descolonizada
Cabrujas ha sido el primer intelectual venezolano de fin de siglo, el primero que se apropió del espíritu del siglo XX —televisivo, multimediático, informatizado, libre de ataduras con el Estado, ubicado en el terreno de la oferta y la demanda del trabajo intelectual independiente, globalizante— y lo fue porque abandonó a tiempo los complejos que desde el siglo XIX aquejan al intelectual colonizado a la francesa.
Vivió a fondo las esperanzas del marxismo, pero mucho antes de la caída del Muro, lo condenó y desnudó. Y como sentía culpas y dudas por hacerlo, escribió una obra de teatro mejor que cualquier ensayo científico para entender cómo el marxismo fue convertido en una práctica de errores y simplificación en América Latina. Pero, a diferencia de los conversos, lo despidió con una bandera roja que tiernamente fue llevada al corazón en la escena final de El día que me quieras.
Fue integralmente un hombre de la cultura y, a su manera, un gran promotor. Desmontó los simulacros, amaneramientos y engolamiento con el que ciertos ritos y gestos del mundo cultural ocultaban la vida verdadera, miserable y grandiosa de nuestras gentes. Si los sajones cuentan con el to be or not to be de Hamlet, Cabrujas nos legó un arrebato existencial de sinceridad colectiva con “los quince rones y el culo de la alemana” pronunciado por Cosme Paraima.
Como Nuño, quien también cruelmente nos abandonó este año, fue un hombre incómodo para muchos. La simpatía por sus artículos y por su persona variaba tanto como acariciara o maltratara las creencias y simpatías del lector. Nadie estaba protegido de su pluma acusadora y en muchos casos arbitraria y su actitud como cronista era la de un provocador de oficio, del portador de un antídoto contra todo exceso de certeza, contra todo tipo de pereza de pensamiento.
Una forma de creer
La última vez que lo vimos fue hace dos meses, junto a Carlos Azpúrua, para discutir sobre el guion de la película Amaneció de golpe, que José Ignacio escribía a solicitud de este último. Carlos y yo le señalamos la ausencia en su guion de personajes positivos, personajes con fe. Muy tarde en la noche nos respondió: “No puedo hacerlo de otra manera porque esos personajes no están dentro de mí. En este momento yo no creo, yo soy un escéptico. Sólo que sigo haciendo cosas porque soy un escéptico sentimental”.
Y así era. Sus afectos fueron siempre más fuertes que su escepticismo. Por eso no pudo abandonar en paz a los Tiburones de La Guaira, por eso le costaba romper con sus filiaciones políticas, por eso sus amores tormentosos. Por eso también escribió en su última crónica “amar es una tarea ansiosa, agobiante”, a manera de epitafio.
Credo personal
Estar ubicado lo más lejos posible del engaño intelectual, trampas ideológicas, juegos de simulaciones, temor al poder, silencio cómplice, desinterés por el destino colectivo, monotonía resignada, era su credo fundamental. En ese tránsito y especialmente por su tentación a aceptar los compromisos que quienes lo rodeábamos le exigimos, José Ignacio nos legó una obra múltiple pero inconclusa. En muchos casos apresurada. Lo que constituye una desgracia, porque era uno de los pocos venezolanos que comprendió y develó antropológica, sociológica y éticamente este grupo humano que conocemos como venezolanos. Y lo era porque su recurso epistemológico mayor era el amor y la fascinación permanente por esto que somos. En su forma de expresarlo, ya fuera desde el libreto televisivo o desde su crónica semanal, estuvo siempre la gracia y el talento doblemente revelador del dramaturgo, del hombre de escena.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional