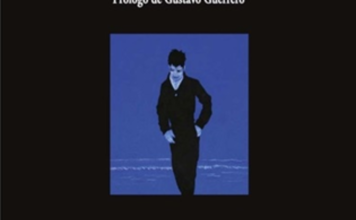Por ALBERTO MÁRQUEZ
Confieso que me cuesta todavía mucho hablar de Armando como de una persona que ya no está en nuestro mundo. A veces, durante el día, tengo la sensación de que en cualquier momento va a llamar, me descubro fugazmente pensando lo raro que resulta que a esta hora no lo haya hecho. Y para este homenaje que le preparan sus talleristas y amigos de La Guayaba de Pascal varias veces me he preguntado qué puedo decir sobre el gran amigo que fue, fundamentalmente, un poeta, es decir, un hacedor, un creador de mundos verbales para quien la palabra se constituyó a lo largo de su vida en una responsabilidad y un destino. Un ser humano, cualquiera, reúne tantas facetas que cuesta mucho elegir una de ellas. Más difícil se hace en el caso de un creador de la estatura de Armando, cuya vida dibuja una figura geométrica que va cumpliendo etapas y a quien la muerte lo descubre en un momento de plenitud, como le habría gustado decir a él, en estado de gracia.
Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo desde muy joven sabemos de la profunda lucha que tuvo que librar con la enfermedad, una lucha que no solo no impidió su afirmación de la vida, sino que, muy por el contrario, le hizo conocer y saborear cada vez con mayor gozo los dones de la tierra. De la enfermedad salía fortalecido, con más ganas de vivir. En El Dios de la intemperie, un libro que ya empieza a ser un clásico, dice:
Y ¿qué otra cosa es la enfermedad sino un aprendizaje de los límites? La enfermedad puede ser una sutileza, a veces exquisita, de la espera. Solo grandes enfermos como Epicuro y Nietzsche han podido elaborar ese gran “arte de la salud” que representan sus respectivas filosofías.
Cuánto purgatorio de limpieza ha significado para mí la enfermedad, cuánto le debo a su árido espacio, a sus cielos llameantes y a su suelo de cristal de roca donde a menudo apunta una nueva correlación de mis fuerzas psíquicas y un nivel superior de conciencia.
Pero se equivocan quienes puedan pensar en una especie de predilección por el sufrimiento. Armando era, sobre todo, un hombre alegre. Le gustaba vivir, sentía pasión por la amistad, su misticismo lo conectaba con la plenitud y la sobreabundancia, disfrutaba del cine, el teatro, la música, la buena comida, el erotismo. En toda la última etapa de su vida, cuando dejó de tener episodios psicóticos –durante por lo menos quince años– descubrió su vocación docente y ese llamado lo convirtió también en una pasión que le brindó grandes satisfacciones, pero, además, le deparó un regalo muy singular que posiblemente había estado buscando mucho tiempo: la entrega a los otros, la vida en comunidad, el fortalecimiento inédito de sus vínculos afectivos. Este homenaje es una prueba de ello. Como todas las cosas que emprendía, la docencia se convirtió muy pronto en una pasión y él para muchos se hizo un verdadero maestro del espíritu. Cuántas veces las llamadas que me hacía en las tardes se convertían en una especie de repaso de lo que había sucedido en “la sesión de taller”, que así la llamaba: Albert, no tienes idea del maravilloso ensayo que leyó tal, o el poema de otro y, asimismo, su preocupación cuando algunos de sus estudiantes estaban pasando por algún problema, económico, psicológico o moral.
Tenía la virtud de hacernos pensar que éramos únicos y otra cualidad que distingue muchas veces a los buenos amigos: cuando descubren a alguien quieren, a su vez, que lo conozcamos, como quien nos recomienda un buen libro que nos hemos perdido de leer. Si tuviera que quedarme con una frase para describir a mi amigo diría “pasión por la belleza”. Con los años esa pasión se fue refinando y la muerte lo encontró preparado, no lo tomó por sorpresa. Me hace ilusión pensar que en sus últimos momentos en la clínica, cuando debió hacérsele claro que ya le faltaba muy poco para morir, que, en cierto modo, ya había comenzado ese gran viaje, lo hizo con la irrupción repentina de la belleza y la totalidad con la que se cerraba esta etapa de su vida. Estaba en paz, lleno de plenitud.
Quiero leer un fragmento de El deseo y el infinito (Diarios, 2015-2017, Seix Barral), se trata de unas palabras que están al principio y al final de su camino, solo que con cadencias distintas:
… el mundo existe en ausencia de toda razón. Su única razón, su sola causa y finalidad, es ser don, es ser obsequio. El mundo es una pura gracia. Repitámoslo: la sola finalidad del universo consiste en ser él mismo. Como la belleza. ¿No podemos afirmar que la belleza es la única finalidad de la existencia del mundo? Esas flores enormes que ahora mismo se abren para nadie al fondo de los abismales y boscosos barrancos tropicales –y que tampoco nadie nunca contemplará– ¿no nos hacen recordar la sentencia de Angelus Silesius en pleno siglo XVII “La rosa es sin porqué. Florece porque florece?”
Armando fue, por encima de todas las cosas, un gran creador, puso su vida toda desde muy joven en esa dirección y no dejó de hacerlo hasta el último momento. Pocos días antes de morir, tomado ya por la enfermedad, me dijo: Albert, lo peor de este malestar es que tengo dos días sin poder leer ni escribir. Hace poco encontré por azar en Twitter un video de Armando mientras decía un poema, de memoria, en la plaza Los Palos Grandes. Se ve que ese día estaba especialmente alegre. Mientras recitaba, al fondo, se ve que un niño, que seguramente duerme en la calle en los alrededores de esa plaza, lo mira con asombro tocado por la fuerza incomprensible de sus palabras. Se me ocurre pensar que ese día pudo cambiar el destino de ese niño, como cambió la vida de muchos de tus amigos haberte conocido.

Armando Rojas Guardia en la plaza Los Palos Grandes | Claudia González Avendaño©
* Estas palabras se pronunciaron el 9 de agosto de 2020 en el homenaje a Armando Rojas Guardia organizado por el grupo literario La Guayaba de Pascal.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional