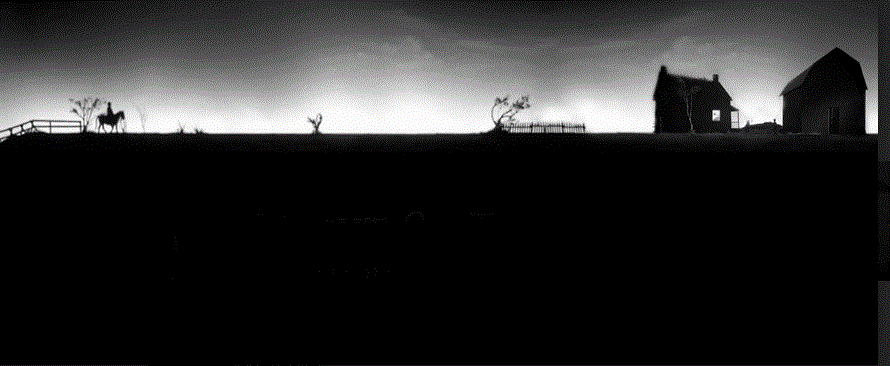
Charles Laughton dejó para la posteridad una de las más fascinantes obras de la cinematografía
Durante los años de la Gran Depresión, Ben Harper comete un asalto a un banco y asesina a un par de personas, en plena huida va a su casa y antes de ser atrapado convence a sus dos pequeños hijos de que escondan el dinero y los hace jurar no decirle a nadie. Ben, en prisión, comparte celda con Harry Powell, conocido como el Predicador, un enigmático y perturbado personaje que lleva tatuadas las palabras «amor» en los dedos de una mano y «odio» en la otra. Ben, deja saber a Powell, en medio de una pesadilla, que sus hijos saben el paradero del botín. Harper muere en la horca y el Predicador, una vez cumplida su condena, decide ir al pueblo donde vive Willa, la esposa de Ben, junto a los niños, John y Pearl, trastocando para siempre el destino de estos y obligándolos a enfrentarse a una maldad desmedida.
Es este el preámbulo de una de las obras cinematográficas imprescindibles, una fábula moral en la que abundan las transgresiones a la mujer, a los muertos, a las costumbres y a los niños, todo ello en un ambiente asfixiante y denso. En este universo, el uso de la fe se transforma en un vehículo que condena o redime al ser: es La noche del cazador, película de culto de 1955 dirigida por Charles Laughton.
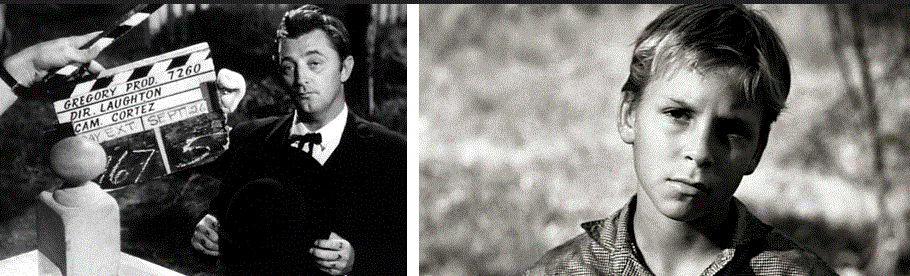
Robert Mitchum y Billy Chapin encabezan un formidable talento actoral que en conjunto supo plasmar la esencia de la propuesta del director
Considerado un virtuoso actor, Laughton coleccionó un palmarés lleno de memorables interpretaciones en la gran pantalla. Con una extensa carrera, este histrión inglés nos dejó magníficas actuaciones mostrando un dominio absoluto del registro interpretativo; asimismo, este artista contaba con una destacada trayectoria como director teatral. Son precisamente estos antecedentes los que permitieron que en su rol de autor cinematográfico nos legara una obra tan importante, la fina puesta en escena y la contundencia del talento reunido hacen de La noche del cazador una de las películas más impactantes de la historia.
El bien logrado guión se basa en la novela homónima de 1953 escrita por Davis Crubb, adaptada por el laureado escritor James Agee, una creación que fascina por construir un crudo encuentro entre el bien y el mal. Igual que en la vida misma, este expone esa relación indivisible entre lo noble y lo perverso que caracteriza a los humanos. El mundo de los niños se ve dislocado por la perversión que corrompe y destruye la inocencia. La codicia empuja los impuros deseos de Harry Powell, quien acecha y atormenta la tranquilidad, mostrándonos lo cruel y desgarrador que puede resultar el mal como motor para los hombres.

Un acentuado simbolismo fortalece el discurso estético de este inolvidable filme
Un sólido elenco da forma y fondo a la narración visual que enuncian de manera contundente el tenor de un cine sin encofrados y de vanguardia. Un inconmensurable Robert Mitchum es el sádico Harry Powell, quien crea a un desalmado sin parangón; en él residen la luminiscencia que explota al exterior y envuelve a los cautos adultos mientras es sí mismo es el asiento de un cáustico terror. Lillian Gish, estrella de la era de cine silente, ofrece como Rachel Cooper un sensible bosquejo de lo que debiéramos ser los mayores, una prolongación de la infancia deslastrada de las miserias que nos reducen. Finalmente, los niños que son la sustancia hermosa del filme estuvieron a cargo de la debutante Sally Jane Bruce en rol de Pearl Harper y Billy Chapin, encarnando con tal solvencia y técnica histriónica, que es imposible no rendirse ante su talento, a un pequeño pero estoico John Harper, incólume ante el peligro y lleno de amor por su hermana.
Stanley Cortez (1908-1997), director de fotografía, plasmó en las retinas algunas de las imágenes más significativas de la historia del cine, explorando con la absoluta libertad que le brindaba la comprensión del director de esta película, quien entendió la importancia del manejo de la luz como herramienta discursiva. El blanco y el negro se hostigan sin cuartel en un cruento combate que produce un vértigo en las emociones: cada cuadro sintetiza el antagonismo ontológico del bien contra el mal. La plástica de los encuadres y la puesta en escena la convierten en una depurada contienda sensorial en la que lúdicamente coexisten la inocencia y lo tenebroso. Cortez imprimió un tono sensiblemente oscuro al filme, se adentró en una inusual exploración de lo sombrío como contraparte a ese otro lado que es la luz. Compuso sombras y abstrajo a los personajes usando lo lúgubre y lo luminoso, dejando oculta información visual en una impenetrable oscuridad, acercándose con maestría al expresionismo alemán.

La dirección de fotografía de Stanley Cortez impacta por el radical uso de la luz
La acción es enfatizada por la música de Walter Schumann, que aporta a la atmosfera una sonoridad que envuelve con angustia a quien observa; la brillantez alcanza su cénit en la sobrecogedora escena cuando Pearl canta en medio de la noche mientras atraviesan en bote un río y su hermano duerme abatido por lo exhausto de la huida.
La genialidad cinematográfica de Charles Laughton fue víctima de una torpe crítica limitada a criterios obcecados, los mismos que generaban impacto en el cine de Hollywood de esa época. Los críticos de ese entonces no supieron comprender la vanguardista pero eficaz creación y la poderosa propuesta visual que significó una sacudida a los manidos estereotipos del cine industrial. La sesgada opinión de los críticos motivaron a que Laughton nunca más dirigiera una película; este hecho posiblemente nos privó de otros célebres títulos que pudo brindar este gran artista. El ensañamiento casi despiadado contra este filme ocasionó que el público no asistiera a las salas de cine, pasando totalmente desapercibida como lo refleja la irrisoria taquilla recaudada en Estados Unidos: apenas 2 000 dólares, lo que la convierte en un atronador fracaso económico dado que el costo de producción superó los 800 000 dólares.
No es hasta bien entrada la década de los años sesenta del siglo XX cuando este celuloide cobra un auge inusitado y se convierte en una joya de la cinematografía. Por desgracia, la muerte de su director en 1962 evitó que este viviera la revalorización de su innovadora obra y gozara de la admiración que lo convertía en un prestigioso realizador. Desde entonces, La noche del cazador es aplaudida y reconocida como una película que roza la perfección.
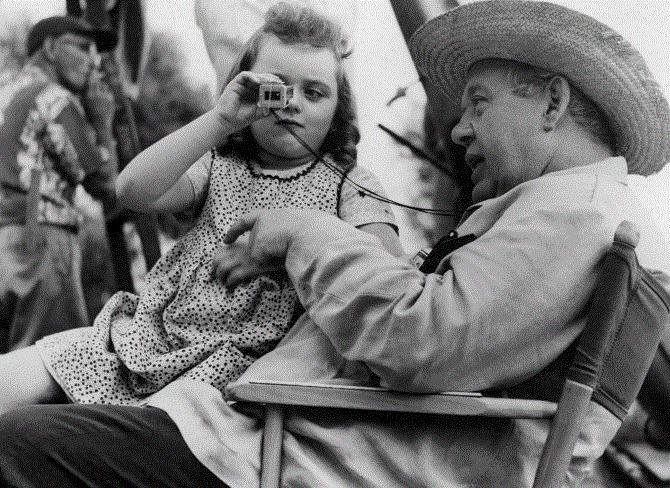
El tiempo reivindicó la obra de Charles Laughton y La noche del cazador, es una de las grandes películas de la historia
La luz que irradia esta película rompe las tinieblas y nos mueve a que, como sociedad, nos empeñemos en proteger a los infantes de nuestros errores. La infancia tiene que ser una etapa hermosa de la existencia y, como guías, debemos salvaguardar a esos pequeños seres que serán los adultos del mañana. Como lo revela la entrañable escena final en la que una rutilante Lillian Gish conmueve a un parco espectador: “Por favor, Señor, salva a los niños. El viento sopla y la lluvia es fría. Aún son firmes; ellos resisten y perduran”.
El tiempo ha jugado en beneficio de Charles Laughton, ubicando a su trabajo en el aura de la trascendencia. Todo amante del séptimo arte debe enfrentarse a esta cinta y curtir sus emociones en un viaje que desdibuja las fronteras de lo perverso que subyacen en el inescrutable lado donde residen los temores, el feroz río de nuestro interior.
@EduardoViloria
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







