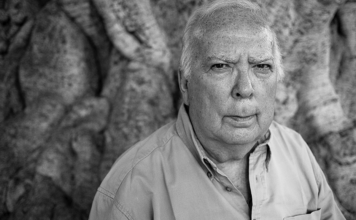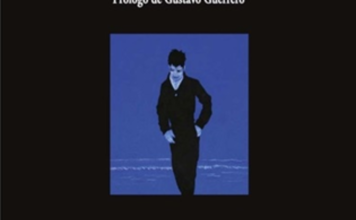“Así, desde antes de su realización, desde el inicio del proceso de su instalación, el mural de Zapata empezó a entrar, no sin tropiezos, en la vida de la ciudad, la cual andaba cargando, por su lado, con sus propios viejos tropiezos, aumentados y sumados con los nuevos”
Por PERÁN ERMINY
El famoso mural Conductores de Venezuela, de Pedro León Zapata, comenzó a formar parte de la ciudad de Caracas desde mediados del año 1999. No es posible precisar la fecha porque fue apareciendo por partes, desde su centro hasta sus extremos. Y una vez terminado el mural, la obra permaneció sin iluminación nocturna hasta septiembre de 2000, cuando la empresa Electricidad de Caracas realizó y donó la instalación.
De modo que la gente, la gran cantidad de gente que pasa todos los días por esa parte de la autopista y de la Plaza Venezuela, que es el lugar más transitado de Caracas, venía viendo crecer poco a poco el mural de Zapata de una manera que le permitía suponer cualquier cosa acerca de lo que iba apareciendo e imaginar lo que se le ocurriera en relación con lo que podría ser la continuación de la escena ya figurada. Como quien lee algún relato a razón de un párrafo cada día. O como quien ve una película saltando (saltando la película, no quien la ve), con saltos muy espaciados, no de rollo en rollo, sino de secuencia en secuencia, o de fragmento en fragmento.
Así, con una curiosidad creciente, aunque, en la medida en que la obra avanzaba, el suspenso decreciera y la lógica de las imágenes fuera haciendo disminuir las posibilidades de lo inesperado, de todas maneras esa lectura del mural por partes, como de metro, constituyó un modo de acercamiento y de percepción muy diferentes a lo que suele ser la visión manual de este tipo de obras. Seguramente es mejor haber visto al mural así como lo vimos, como si venía naciendo en uno, dentro de uno. Es el tipo de relación que uno no mantiene con la ciudad, con cualquier ciudad, pero es mucho más semejante a la relación que uno tiene (desde hace medio siglo) con el crecimiento y la inestabilidad de Caracas. Aunque el crecimiento es irracional y desordenado, y el del mural de Zapata no lo fue y ya se detuvo (al menos en su realidad material).
Por otra parte, en lo relativo a la apreciación pública de Conductores de Venezuela, se dio el insólito caso, tal vez sin precedentes en la historia del arte, de que esta obra comenzó a ser objeto de críticas demoledoras antes de ser vista por esos críticos que la descalificaban de antemano. Porque, en efecto, la polémica sesión (en la que se desató el ataque contra Zapata) de la sala «E» de la Universidad Central se había convocado con el objeto de mostrar por primera vez el proyecto de mural.
Pero en la ambigüedad de la convocatoria, formulada con preguntas que planteaban supuestas incongruencias con la unidad conceptual y estilística de la Ciudad Universitaria (la cual nunca había sido defendida con tanto celo como en esta primera ocasión), se asomaba una intención cuestionadora que transformaba la sesión en una especie de emboscada.
En esa forma, por primera vez en Venezuela, parecía someterse a la discusión previa una obra de arte del llamado arte público. Lo cual sería lo más conveniente si se tratara de un concurso abierto a la participación de cualquier interesado. Pero no si se trata, como en esta ocasión, de una invitación especial a un maestro reconocido. En este caso la discusión vendría a ser como una desconsideración inaceptable. Eso fue lo que ocurrió en aquella turbulenta sesión de la Universidad Central. Allí Zapata confesó que sólo había asistido porque sospechó que se montaría contra él uno de los antiguos juicios de la Inquisición.
El escándalo del ataque de censura contra el mural de Zapata tuvo entre sus efectos el de atraer aún más la atención sobre la obra y el de comprobar que el trabajo de Zapata mantenía intacta su vitalidad y su vigencia, por encima del éxito que lo rodea (y a pesar de ese éxito).
Porque es motivo de alarma cuando una obra de arte obtiene una aprobación unánime y demasiado amplia, sin que nadie le oponga ni la más mínima reserva. Y es un buen síntoma de vida y de validez el hecho de que la obra provoque controversias y rechazos.
Así, desde antes de su realización, desde el inicio del proceso de su instalación, el mural de Zapata empezó a entrar, no sin tropiezos, en la vida de la ciudad, la cual andaba cargando, por su lado, con sus propios viejos tropiezos, aumentados y sumados con los nuevos. De tal modo que ese forcejeo natal y la aparición progresiva del mural parecieron hacer más notorias las características interactivas de cualquier relación artística, sobre todo las de las relaciones comunicativas, y más aún las de esta obra en particular. Porque el discurso simbólico del mural, muy elocuente y polisémico, se conecta de un modo eficiente y con mucha sintonía y sincronía con la riqueza y la multiplicidad del discurso de la ciudad.
En esa forma el discurso del mural (y en especial su contenido expresivo) irá cambiando en la misma medida en que vayan cambiando los discursos y los contenidos expresivos de Caracas, y en la medida y la forma en que cambien las diversas lecturas posibles de la gente que se detenga a ver el mural, en el presente y en los tiempos futuros.
Por otra parte, como decíamos al principio de este escrito, el mural comenzó a formar parte de la ciudad en 1999, y progresivamente se ha venido integrando a ella y viene siendo asimilado hasta ser metabolizado por la ciudad.
La relación mural-ciudad es recíproca, actúa en ambas direcciones, es dialéctica y dialógica, pero funciona necesariamente con un tercer polo de relación y de interlocución, que es el que constituye la gente, que es el destinatario del discurso de Zapata y del discurso de la ciudad. Y que tiene también su propio discurso específico, en dos vertientes: como individuo y como sociedad.
Pareciera excesivo el considerar aparte a la gente. Porque la ciudad no está integrada sólo por una conjunción de calles, edificios, plazas, servicios públicos y vehículos, sino también por instituciones, poderes, leyes, tradiciones, ideas, creencias, símbolos, etc. Y, sobre todo, por la gente. La ciudad la forma la gente, que requiere de todo lo demás para convivir. Pero la gente no se limita a ser un mero componente de la ciudad, como habitante, como población. Cumple otras funciones no dependientes de lo urbano. Y tiene su propia discursividad.
El vínculo tripartito mural-gente-ciudad, en el que la pareja ya no es de dos sino de tres, como el clásico «menage a trois,» no podría ser realmente el de una relación dialéctica ni dialógica, porque ya no se trataría de una bipolaridad o de una oposición dualista (tesis-antítesis). En lugar de una dicotomía sería una tricotomía. Aunque, más exactamente, no se trate sólo de tres partes, sino de la extrema complejidad de todo un entramado de incontables factores y fuerzas interactuantes, las cuales no cabrían dentro del ámbito conceptual que corresponde a la ciudad.
En la ciudad podría incluirse forzadamente lo que corresponde a lo histórico, aunque lo histórico no se deje reducir al mero ámbito de lo urbano. Por otro lado, lo sociológico, lo antropológico y lo psicológico tampoco cabrían sin dificultad en lo que corresponde a la gente. Pero todo lo demás quedaría fuera de los tres polos, o se reduciría excesivamente al forzarlo a entrar arbitrariamente en ellos.
Tal vez esté creyendo el lector que, en lugar de centrarnos en el estudio de Conductores de Venezuela, andamos en divagaciones cada vez más abstractas y especulativas, además de alejadas del tema que nos ocupa. No nos hemos apartado mucho del mural, porque si queremos entenderlo, no podríamos separarlo de sus contextos urbanos, sociales e intelectuales más inmediatos.
Resulta evidente que este mural no fue concebido por Zapata para cumplir en ese lugar tan importante de Caracas, la misma función que cumpliría una pintura cualquiera en el salón de una residencia privada. No es una simple ornamentación del sitio ni es un signo de estatus social del propietario ni es un recuerdo de familia ni una imagen intimista ni es una obra que requiera una lectura visual demasiado detenida y minuciosa. Conductores de Venezuela es una típica obra de arte público, destinada a la apreciación masiva, con una comunicatividad inmediata y directa, y con capacidad para atraer la atención del transeúnte y retenerla, y dejarle una impresión que le «diga» algo y le quede en la memoria haciéndolo pensar. Todo eso cumplió Zapata de una manera ejemplar. Y su obra nos plantea todas las relaciones contextuales que hemos mencionado.
Las relaciones que establecen entre el título de la obra, el tema que representa y el lugar urbano en donde se encuentra son sumamente significativas. El título Conductores de Venezuela alude al mismo tiempo a los grandes forjadores y conductores de la venezolanidad (a los conductores de nuestra historia), y también a los conductores de vehículos, que son los que miran al mural mientras pasan manejando sus carros, y encuentran entre ellos mismos a los próceres y a las figuras más ilustres, andando como todo el mundo. En este caso el curso de la historia es un fluir transhistórico, en el cual el pasado y el presente se confunden en un mismo curso hacia el futuro, un tanto atascado en el presente.
No se trata de un intento por «rebajar» la grandeza de la historia para traerla al nivel de una «tranca» callejera. Es una manera de desmitificar la historia (además de desmitificarla y de desmitificarla) para traerla a una realidad semejante a la de uno, sacándola de la irracionalidad de la religión patriótica del culto del Libertador, tan estimulado en estos tiempos de la República Bolivariana.
Hay otros significados menos evidentes en el contenido de Conductores de Venezuela. Con la agudeza y el ingenio de Zapata no es raro que en sus obras uno encuentre un segundo sentido y hasta un tercero, además de que la polisemia (el carácter multisignificativo) habitual de sus obras permite una cierta diversidad en sus interpretaciones (no es que puedan entenderse de cualquier manera, sino que permiten más de una interpretación con los matices que le confiera cada mirada).
Uno de esos segundos significados posibles (ya tenemos más de dos en la ambigüedad inicial de saber a quiénes se refiere el título de Conductores de Venezuela) consistiría en la ironía de representar a Venezuela, en plena autopista y a las puertas de la Universidad, como un país de automovilistas, movido (motivado) por los automóviles, conducido por los vehículos, y frenado por el congestionamiento que provoca su exceso. Una extensión de este simbolismo aludiría al afán por la tecnologización y por la objetualidad.
En este mismo orden de conjeturas, el hecho de verse uno, desde el vehículo que nos transporta por la autopista, representado en un gran mural en el cual uno se reconoce pintado en un vehículo igual, nos lleva a reflexionar acerca del destino hacia el que vamos.
En los 1.500 metros cuadrados del inmenso mural de Zapata aparecen pintados (en placas de cerámica, o de grés, ensambladas como un rompecabezas) innumerables vehículos llenos de gente que se transporta en ellos por una vía igual a esa misma autopista en donde se encuentra el mural, bordeándola a lo largo de más de una cuadra. Ese trecho de la autopista Francisco Fajardo (nombre de quien suele ser considerado como uno de nuestros primeros traidores) siempre está congestionado de automóviles y camiones.
Así, al lado de esa vía llena de vehículos está pintada otra vía igual llena de vehículos. Una es real y la otra ficticia. Lo cual no quiere decir que una sea verdadera y la otra falsa. Ambas son verdaderas, pero de diferentes maneras. En la real todo se mueve, mientras en la otra todo permanece inmóvil. Pero la diferencia no se limita a eso. Un automóvil real no es el mismo que uno pintado. Las diferencias van desde el estatus ontológico de ambas hasta las posibles funciones específicas de cada una. Aunque lo que nos interesa ahora no es lo que cada cosa sea realmente per se en sí misma y para sí misma. Lo que queremos en primer lugar es observar las relaciones que se establezcan entre el mural y uno, tomando como referencia a las realidades o irrealidades representadas en la obra.
Pintar en un mural lo mismo que pasa fuera del mural podría ser, en una opción literal y extrema, como pretender convertir al mural en una especie de espejo virtual, pero que tendría la extraña virtud de inmovilizar todo lo que refleje, lo cual no podría ocurrir sino una sola vez, a menos que la inmovilidad sea temporalmente limitada. O sería como sustituir al mural por una fotografía inmensa.
Esa fantasía del mural fotográfico nos lleva a pensar que Conductores de Venezuela no podría ser sustituido por una fotografía enorme sin que la obra pierda por completo su sentido, o sin cambiarlo por otro sentido. Si a los enemigos de Zapata, o a alguna dictadura de turno, se les ocurriera cubrir el mural pegándole encima una gran fotografía con el mismo tema, el resultado sería terrible. Ningún vehículo dejaría de chocar. El tránsito se haría imposible. La autopista se colapsaría. Porque la fotografía se parece demasiado a la realidad y por ello nos remite imaginariamente a la propia realidad que representa, lo cual no requiere interpretación y genera una lectura muy diferente. En este caso necesitaría mucha más observación. Mientras que las figuras pintadas por Zapata están simplificadas al máximo, despojadas de todos los detalles superfluos, reducidas a veces a lo ideográfico, pero acentúan e intensifican lo que se quiere resaltar en ellas, y concentran la atención en lo que deben expresar. En la realidad registrada en las fotos, la mirada se dispensa y se distrae, mientras que en las pinturas de Zapata la lectura visual se ordena y se concentra.
No nos permite el espacio limitado de estas páginas abordar el análisis pictórico, propiamente formal (no formalista) del mural de Zapata. Análisis que, aunque parezca increíble, no se ha hecho aún a ninguna obra de Zapata, salvo aislados y breves fragmentos escritos al respecto, entre los cuales se cuentan unos de Juan Calzadilla y algunos nuestros. Entre los numerosos libros que se han publicado sobre la obra de Zapata nunca se toca el tema del análisis plástico de las obras.
Aunque aún queden faltando las argumentaciones necesarias para sustentar algunas conclusiones, no podemos dejar de decir que Conductores de Venezuela es una obra capital en la historia del muralismo venezolano. Y es también una obra clave en la historia de la plástica nacional. Como ya lo hemos dicho en otra ocasión, sí fue acertada la escogencia del artista para realizar ese mural en el lugar privilegiado en donde está, más acertada es la solución temática y visual que Zapata concibió para su obra. El discurso del mural encuentra en su entorno urbano inmediato el escenario adecuado para entablar un diálogo abierto y múltiple con la ciudad, con la innumerable cantidad de gente que transita por la autopista, con la universidad, con los dirigentes civiles e intelectuales, con la masa anónima de ciudadanos que se dirigen a algún destino personal o colectivo. Ninguna obra de arte podrá ser vista en Venezuela por tanta gente como Conductores de Venezuela.
Quienes adversan la pintura de Zapata criticaron al mural con el mismo argumento con que atacan su pintura: acusándolo de ser caricaturesco, lo cual es cierto, pero no se trata de un defecto sino de una virtud, porque le añade una comunicabilidad más inmediata y más amplia, y le añade también el humor. Además desde hace más de medio siglo casi todo el arte figurativo occidental es también caricaturesco. Ya lo venía siendo desde el expresionismo alemán (no sólo Georges Grosz), en las primeras décadas del siglo XX, y luego con Picasso. En la América Latina lo caricaturesco cundió por todas partes, desde Posada y Orozco en México, hasta Berni en Argentina. Y nadie podría ser más caricaturesco que Botero, el gran monstruo sagrado del arte latinoamericano. De modo que negar lo caricaturesco es negar al arte del último medio siglo. Es un síntoma de insensibilidad y de ignorancia.
Lo que los fundamentalistas del formalismo venezolano no le perdonan a Zapata en su pintura es el hecho de ser caricaturista, como si eso fuese un delito infamante. Pero es que detrás de ese sentimiento se oculta una envidia secreta contra la inteligencia y el ingenio que exige la caricatura y que no se requiere generalmente para la pintura formalista ordinaria.
En todo caso, ni el prestigio ni la calidad de la obra de Zapata pueden ser afectados con pequeñas mezquindades ni con críticas excesivamente prejuiciadas con dogmatismos rígidos. Por encima de todo eso, a Zapata se le reconoce como uno de los grandes maestros de la plástica venezolana contemporánea. Es excepcional la fecundidad y la versatilidad de su trabajo como creador multifacético, que se expresa con igual fortuna en la caricatura (“es el mejor caricaturista venezolano de todos los tiempos», como lo dijo Aquiles Nazoa) como en la pintura, el dibujo y la gráfica. También se ha desempeñado con éxito en la escenografía y el diseño teatral, la dramaturgia, la escultura, las instalaciones y ambientaciones plásticas, el diseño gráfico, la cerámica, la escritura en general, y en todas las manifestaciones del humor.
A todo esto, por si fuera poco, se le suma ahora el muralismo. Ya había realizado otros murales, pero la magnitud y la importancia de Conductores de Venezuela lo califican como gran muralista.
*Reproducido del libro El mural de Zapata. Editora: Soledad Mendoza. Presentación: Gustavo Roosen. Textos de Elisa Lerner, Esteban Araujo, Fruto Vivas, Ildemaro Torres, Juan Carlos Palenzuela, Mara Comerlati, Perán Erminy, Rafael Arráiz Lucca, Salvador Garmendia, Simón Alberto Consalvi, Sofía Imber y Víctor Guédez. Entrevistas a Pedro León Zapata y Tomás Sanabria: José Pulido. Fotografías: Mara Comerlati y Esteban Araujo. Venezuela, 2000.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional