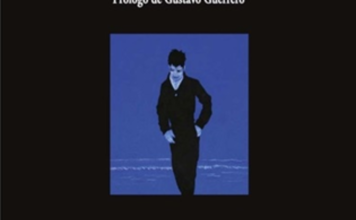Por ALEJANDRO OLIVEROS
Que se me permita comenzar con un recuerdo y no con una consideración teórica. En 1972 me correspondió preparar una selección de poesía venezolana para conmemorar el primer año de la revista Poesía. El título del volumen fue el más convencional. El más neutro. Al menos así me pareció cuando lo escogí: Antología de la joven poesía venezolana. Como se ve, un nombre para nada revelador y sin compromisos. Nada menos polémico. Hasta que le llevé un ejemplar de la revista a mi padre, sentado en su mesa de siempre en el café “Hawai”, de Valencia. Después de hojearla con la seriedad acostumbrada, se permitió un comentario: “¿Cómo puede ser «joven poesía venezolana’, si comienza con Sánchez Peláez que es, exactamente, de mi edad?”. La observación, cuando se la hice saber, habría de causarle gracia al poeta, quien, como testigo de mi boda, en agosto de ese mismo año, compartiría un buen momento con mi padre y, cuando menos, un buen escocés.
El texto que seleccioné para la antología de la revista Poesía pertenece a un sector privilegiado de la obra de Sánchez Peláez. Se trata del poema que le dio el nombre a la segunda colección del autor. Mi animal de costumbre. Pocas veces en la poesía de nuestro país se había extremado de tal modo el “dictum” poundiano según el cual, y es la verdad, el poeta es un escultor. Es decir, que su tarea consiste en reducir al máximo la materia original. Quitar, quitar, de manera constante e insomne, hasta que sólo quede lo esencial. Si distar del balbuceo reduccionista con el que nos han mortificado los poetas en las últimas décadas. Debe ser este poema de Sánchez Peláez, en que el oficio de esculpir es implacable. Pocas veces en el castellano de nuestro tiempo se ha dicho tanto con tan poco. Un breviario cantado de las miserias y miedos del hombre de la segunda mitad del siglo veinte. Cuarenta y ocho versos que contienen las escasas doscientas treinta palabras llenas de tensión y sentido. Haría falta, como recomendaría Gottfried Benn, una proyección en una pantalla de la página para entender la intención del poeta, los desvelos de voluntad formal. En un momento dice:
Entonces sí
Seré fiel
A la luna
La lluvia
El sol
Y los guijarros de la playa
Y yo pienso en Alberto Giacometti, otro escultor, pero de piedras y bronces, con el que Sánchez Peláez siempre ha sentido más de una afinidad electiva. Y no porque sus poemas se entreguen siempre a la verticalidad obstinada. Sino porque ambos compartieron el mismo mundo y, casi siempre, respondieron de manera parecida. Como el artista suizo, Sánchez Peláez, tempranamente en su carrera, encontró una coincidencia entre las aspiraciones expresivas de los poetas surrealistas y las suyas. Como Giacometti, supo distanciarse de la misma estética y por las mismas razones. No se trató, en ninguno de los dos casos, de una ruptura radical. Más bien debe haber sido la conciencia de que toda poética cerrada sobre sí misma es insuficiente y dañina. Como todo sectarismo.
No dejo de reconocer la filiación de Sánchez Peláez con algunos de los poetas franceses de nuestro tiempo. Pienso en Paul Eluard, Aimé Cesaire, Benjamín Peret, Magliore Saint-Aude o Henri Michaux. A Michaux le dedica un poema y, en una entrevista, se refiere al poeta de Mis propiedades y parece, más bien, que estuviera hablando de sí mismo: “De Henri Michaux leí con especial devoción en París La noche se agita. Michaux, como Pessoa, toca zonas muy vastas del espíritu. El poeta lucha por crearse un lenguaje suyo propio. Y lo hace a través de esas voces que se integran a su mundo. Voces que lo ayudan a conocerse a sí mismo, a descubrirse. Es normal que aparezcan en su obra varias influencias. Es como un poema único que estuvieran haciendo todos los poetas”.
Es cierto. Aún más, imperioso, que la voz del poeta, en el poema, esté acompañada por otras voces. De su polifonía depende su riqueza. No estamos en condiciones, después de todo lo que ha pasado, de escribir cantos gregorianos. Nos complace escuchar a Hölderlin y Rilke cuando escuchamos a Díaz Casanueva. Es una prueba de su talento y sensibilidad. Como cuando sentimos a Browning o a Homero en las imágenes y ritmos de Pound. Particularmente, siempre me ha gustado asociar alguna poesía de Sánchez Peláez con los líricos italianos contemporáneos. Cuando, en un texto de Rasgos comunes, mi libro preferido, dice: “Si el hombre bajo el firmamento no fuera una rota ausencia”, pienso en Eugenio Montale y en su exploración de la orfandad existencial. Montale canta, como Sánchez Peláez, la extendida situación del desamparo. En unas líneas memorables de Ossi Sepia, el italiano dice:
No nos exijas la palabra que pueda abrirte mundos, sino alguna sílaba seca y torcida como una rama. Sólo eso podemos hoy decirte,
lo que no somos y lo que no queremos.
Nada de surrealismo aquí. Y sin embargo, la sintaxis, las imágenes, remiten en mi memoria a textos como este de Lo huidizo y permanente:
Aunque la palabra sea sombra en medio, hogar en el aire, soy otro, más libre, cuando me veo atado a ella, en el alba o en la tempestad.
Por la palabra vivo en aguas plácidas y en filón extranjero, fuera del inmenso hueco.
De mis primeras conversaciones con Sánchez Peláez, a finales de los sesenta, recuerdo sus sentidos comentarios sobre la poesía y desgarrada existencia de Dino Campana. Hablaba de Génova, de su rada y su tranquilo golfo. Allí estaban los barcos de los inmigrantes, los bares del puerto con su fauna, que es la misma en todas partes. Es probable que me recitara algunas líneas iluminadas de los Cantos órficos, como estas de “Viaje a Montevideo”.
Desde el puerto del barco vi cómo se desvanecían las colinas de España; en el verde dentro del crepúsculo de oro, la tierra morena escondiéndose como una melodía: desconocida escena, una muchacha sola como una melodía azul, sobre la orilla de los montes, vi aún el temblor de una violeta.
Yo siento la misma terrible inocencia en no pocos poemas de Sánchez Peláez:
Hora entre las horas frente al texto inmóvil o las pupilas de Valparaíso lindo tren contento de echar humo que iba a la Guaira como el talismán vengador.
Tu mano en el primer peldaño corre un ave ígnea a horcajadas de ti en la palabra grande o pueril la luciérnaga adentro o afuera de tu enigmática maleza oscura
Imagino la misma nostalgia en esos viajes. A Montevideo, Campana. A Santiago, Sánchez Peláez. Hacia el sur espesante de pampas y nieves perpetuas:
Mi adolescencia en Chile fue dolorosa. La literatura se me presentó como una urgencia absoluta.
Era tímido. Tuve que luchar contra la timidez y logré algunos pequeños triunfos.
El diálogo con Dino Campana se mantuvo. Y una de sus “preguntas” va dirigida al vate fulminado por la locura.
¿A quién la congoja, el recuerdo, la experiencia, a quien aquel lugar que no crispa, nuestra sombra; quién a dos pasos de mi alma, dónde la opulenta matrona, globos y locura en el madero de tu pecho.
Por Dino Campana?
Más tarde, un nuevo viaje aparta a Sánchez Peláez del país natal. Esta vez, el rumbo del vapor es el norte y París, tierra prometida de los poetas latinoamericanos: “Voy a París en velocípedo y a París en la cola de un papagayo – y no provoco ningún incendio y me siento lleno de vida”. Así es la ciudad de los bulevares. “La ciudad luz”, donde llueve casi todos los días. Buena para el amor y capital de la muerte de la poesía moderna. No puedo sino pensar en Sánchez Peláez cuando leo a mis alumnos en la Universidad este texto de otro poeta italiano. Esta vez se trata del Ungaretti que escribió el réquiem de un amigo árabe:
Se llamaba
Mohamed Schab
Descendiente de emires de nómades suicida porque ya no tenía patria.
Amó a Francia y cambio de nombre
Fue Marcel pero no era francés y no sabía ya vivir en la tienda de los suyos donde se escucha la cantinela del Corán gustando un café.
Sánchez Peláez parece el protagonista de un poema no escrito de Ungaretti, cuando habla de este modo en un fragmento de Animal de Costumbre:
Debajo de mi almohada,
Encima de lo que debo hacer,
A trote de bestia,
Lívido
Cuando cae la noche,
Me dejo arrullar por putas y negociantes de mi Barrio.
Después, en las mañanas,
Me sobrecoge una gran humildad, una humildad mayor.
Ruego de rodillas. Me doblo en el suelo
Hablo de mi oficio que me obliga a estar recluido días y días;
Que me obliga a olvidarme de mí,
A mirar distantes islas
Y peces fuera del agua.
Es así, refiero. Es así.
Nuestro poeta no es Mohamed Schab, pero conoció tercamente la topografía de ese segundo país de todo hombre, que es el exilio. Chile, Trinidad, París, Nueva York, Iowa, Bogotá, Madrid, Berlín, son nombres que conocen sus pasos. Y a los que conoció desde la indeclinable condición de su inocencia. Pero la geografía natal no se ha separado de Sánchez Peláez durante todos esos años. No parece haber pensado en la posibilidad de una vida alejada para siempre del “arduo país”, a espaldas del “Valle natal”. Y las menciones, más o menos alegóricas, al “arduo país” se reiteran a lo largo de esta poesía alucinante: Así, durante tanto tiempo, ha deambulado, sin alejarse:
Desde mi
Casa
A una calle de rieles
Desde una calle
De rieles
Hasta mi viejo suburbio
La inocencia es parte de ese país de la infancia para el que no se requiere visa ni pasaporte. La inocencia, que es el país natal y sus memorias:
En fin
La inquietud para zafarme del miedo es
Mi pan
Arduo y reseco clamor,
Yo vengo de ti con melancolía en el nombre.
Señora, reina núbil, amuleto y amiga,
Incesante desvelo.
Solemne
Encarnada en una estrella
Felipa baila el Tamunangue
Las particulares relaciones de Sánchez Peláez con el país natal, ese “locus” privilegiado por la poesía moderna, tal vez sea uno de los sectores menos leídos de su poesía. La mayoría de los exegetas ha recordado la persistencia del eterno femenino, su aventura surrealista, la asumida condición delirante de sus textos, la orfandad, el destierro entre los hombres, el erotismo de sus imágenes, los fantasmas familiares. Y así. No obstante, el mismo poeta llamó la atención sobre esa zona menos recorrida de su obra: “Entre líneas está presente el país”, dijo. Y creo que debemos prestarle atención cuando nos habla de esta manera:
No quiero hincharme con palabras
Pienso en los indios y en los barcos de vela
Y miro el ramo de magnolias
Que cae en el agua de la cascada
Una balada que ya no tiene significado
Se escucha en la otra orilla
Veo, danzando entre las hojas verdes y la hoguera,
Al antiguo guerrero.
Quiero recordar este momento al inefable José Antonio Ramos Sucre. No son pocos los que han señalado la serie de coincidencias entre el cumanés y Sánchez Peláez. Y hasta cierto punto, estoy de acuerdo. La sintaxis elegante, la precisión adjetival, la reincidencia del yo lírico como único protagonista, el efecto gramatical, la visión desesperada, la preferencia por el poema en prosa, el desdoblamiento. Todos, rasgos comunes a estos dos grandes visionarios. Pero se me ocurre pensar que hay en ambos otro atributo compartido. Y que quiero llamar la expresión alegórica de la historia. En ambos, el país se presenta como fatalidad, pero su expresión, la expresión del desamparo, siempre es oscura, alegórica, como decía. Me gusta creer que la mayor diferencia enrte ambos, y no me baso en nada serio para decirlo, más allá de la intuición, radique en la incapacidad de Sánchez Peláez para dar el adiós definitivo al “país arduo”, a la “casa real e invisible”. No debe ser casual que uno de sus poemas que más me alcanza sea “Uno se queda aquí”.
Si nos fatiga la cicatriz bella del país y la cáscara de los caminos, si nos divierten algunas arañas en la pieza diminuta que ocupamos, si no podemos desprendernos de los amigos que sollozan con nosotros, si no disponemos para la travesía con fajas de leche y pan, si no podemos escapar a un puerto seguro, a los brazos de alta y baja marea.
Después de enumerar estas filiaciones nada oscuras, al menos para mí, quisiera terminar con otro recuerdo. A partir de 1971, y durante un buen tiempo, Sánchez Peláez se convirtió en otro viajero inmóvil. Había llegado de Nueva York acompañado de una mujer nada imaginaria, pero, por lo menos, tan hermosa. Juntos, Juan y Malena, abrieron las puertas de su casa, “Ramyrtenar” a los poetas de todos los países y tiempos. Se iniciaban así aquellas “Noches de Ramyrtenar”, donde Sánchez Peláez ejercía el más inocente de los magisterios, y el menos probable. Me refiero a la enseñanza del oficio del poeta. Siempre de manera involuntaria y nunca, creo yo, de modo consciente. Las noches eran blancas y buenas en “Ramyrtenar”. Pero, como sabemos, “lo bueno, lo bueno siempre es doloroso”. Como la poesía misma. Precisamente la única materia obligatoria en la mesa de alcoholes y tabacos de “Ramyrtenar”. Que la poesía no era inútil, después de todo. Que en tiempos de indigencia era suficiente para legitimar los días en la tierra. Que era su verdadera esencia y, tal vez, la más eficaz de las formas para eludir los coqueteos de la muerte. Cosas así eran las que enseñaba Sánchez Peláez sin darse cuenta. También, y era una asignatura de “Cuarto nivel”, que la poesía era, ante todo, una voluntad formal. Y no el simple ensamblaje de imágenes más o menos afortunadas. No he conocido a nadie más obsesionado por la aspiración a la perfección formal. Allí reside la permanencia y la actualidad, también la frescura, de sus poemas que me llevaron a incluir, cuando él tenía cincuenta “soldaditos de plomo”, unos de sus textos en una selección de “joven poesía venezolana”. De aquello se cumplirán dentro de poco treinta y dos años. Y ahora yo tengo más edad que los dos protagonistas del recuerdo que iniciaron estas palabras. No sé cuál sería el comentario de mi padre, pero si me tocara organizar una antología como aquella, la comenzaría de nuevo con un texto de Juan Sánchez Peláez.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional