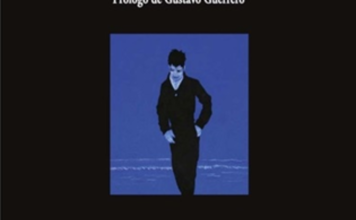Por MARINA VALCÁRCEL
Hay unos pocos artistas y escritores en la historia occidental cuya referencia constante y legado en las generaciones posteriores, lejos de agotar su caudal, más bien su torrente en lo que se refiere a la capacidad de transmitir o contagiar fuentes de inspiración, lo han fortalecido y multiplicado de manera incesante. Se nos ocurren solo unos nombres: Shakespeare, Goethe o Picasso… En este Olimpo muchas veces está también Eugène Delacroix (1798-1863). Por su técnica pictórica pero también por su temperamento, su genio y por su Diario publicado en tres volúmenes, entre 1893 y 1895. A finales del siglo XIX, Paul Signac, discípulo de Georges Seurat, hace una de las afirmaciones más rotundas en la valoración de Delacroix considerándole la única y más importante figura de la pintura moderna. Eso es un atrevimiento en el país de Ingres y Monet.
Estos días podemos contrastar las palabras de Signac en la National Gallery de Londres. Delacroix: El despertar de la pintura moderna es una exposición, la más importante de los últimos 50 años en Gran Bretaña sobre el pintor, en la que sus cuadros mantienen emocionantes diálogos con sus otros compañeros de sala: Van Gogh, Matisse, Cézanne, Gaugin, Kandisnky…
En un artículo de 1858, Théophile Silvestre lo define así: «Tiene un sol en la cabeza y un huracán en el corazón; durante 40 años ha tocado todas las teclas de la pasión humana; grandioso, terrible o tranquilo, el pincel fue de los santos a los guerreros, de los guerreros a los amantes, de los amantes a los tigres y de los tigres a las flores». De esta manera, las salas bajo tierra de la Sainsbury Wing de la National Gallery van saltando por los grandes temas del pintor francés: Marruecos, la caza, la deuda a Rubens, las flores, los cuadros narrativos, los religiosos… Y un único hilo conductor: el color. El color y, sobre todo, su pincelada.
La teoría del arte en Francia había dividido, a lo largo del siglo XVII, en una particular litigio, la pintura entre Poussin y Rubens. El dibujo frente al color volvían a encontrarse en la batalla esta vez en el Salón de 1824: Ingres representaba el dibujo y a su idolatrado Rafael con El voto de Luis XIII, mientras que Delacroix se convertía en un huracán mucho más violento que Rubens avanzando hacia el romanticismo y hacia el color con su Masacre de Chios.
Walter Friedlaender, en su ensayo De David a Delacroix, narra una escena llena de ingenio cuando Bernini, refiriéndose a Poussin, le describe como: «Ese pintor que trabaja desde aquí», señalándose a la frente. Poussin y Delacroix, aparentemente enemigos en su camino por la pintura, estaban llenos de afinidades, entre otras, la confianza de ambos en la teoría. Delacroix es un gran teórico de la pintura. Dominándola hasta parecer que todo lo que salía de su paleta no lo hacía del trabajo incesante: pintaba 12 horas al día, su pincel corría por los lienzos mientras uno de sus amigos le leía El Infierno de Dante. Eran pruebas y errores, estudios y centenares de bocetos, llegó a hacer hasta seis versiones de Cristo en el mar de Galilea. Él quería que su pintura pareciera solo surgir de la rabia y la locura, de la búsqueda y la pasión. De la soltura del genio.
«El primer deber de la pintura es que sea una fiesta para el ojo», dijo el pintor francés. Delacroix pretendía, por encima de todo, que la mirada del espectador se clavara sin posibilidad de salida en sus lienzos, a veces inmensos como el Sardanápalo, otras veces de dimensiones discretas, como la desgarradora Crucifixión de esta muestra. Para ello se inventa las composiciones más barrocas, más demenciales, los cuerpos más retorcidos, los gestos más terribles, los desequilibrios más exagerados, los paisajes brillantes y las noches infinitas, las Pasiones de Cristo y las otras pasiones, los bodegones de caza en los que se mezclan liebres con langostas, los tigres y las contorsiones de las bailarinas en Tánger. Fue, además, uno de los mejores pintores que reflejaron la superficie del agua, el mar, y también las lágrimas.
Delacroix es la paradoja del romanticismo. Dice Baudelaire: «Estaba pasionalmente enamorado de la pasión y fríamente determinado a encontrar aquellos medios que le permitieran expresar esa pasión de la manera más visible». Pero por encima de todo hay algo que le conduce directamente a ese despertar de las vanguardias del fin de siglo en cientos de perspectivas: el uso del color.
Entre 1824 y 1832 ocurren dos hechos que marcan la pintura de Delacroix: el contacto con la pintura inglesa y su viaje a Marruecos. En el salón de 1824, Delacroix se queda absorto delante de los tres grandes paisajes de Constable. Le desconciertan la fuerza y la frescura del verde de la hierba propuesta a través de una aplicación distinta del color. Esta intensidad se conseguía colocando diferentes tonos de verde, uno al lado del otro, en lugar de las tradicionales superficies monocromas. El color redoblaba así su potencia a base de ser fragmentado, separado en pinceladas cortas, nerviosas, dotadas de lenguaje propio, más vivo y brillante. Mucho más real. El viaje a Marruecos de 1832 supone la confrontación del pintor a una luz y unos colores distintos a los que había visto en París. Siendo consciente de la libertad que ofrece la acuarela, traduce su experiencia norteafricana en cuadernos de viaje que llena de esbozos de paisajes de Tánger, de casas blancas en las que rebota la luz, de plantas mediterráneas y de trajes llenos de brillos alegres. Una vez más el espíritu anglófilo que vive en Delacroix sale a la superficie. No es solo la literatura de sus admirados Lord Byron y Walter Scott, cuyas historias llenan sus cuadros, también lo hace en la pintura: Turner y la técnica de la acuarela heredada de Bonington.
La imagen del cartel de esta exposición recoge el mensaje de esta muestra. Es un detalle del cuadro La caza del león, del que solo vemos la cabeza del animal en una torsión absoluta, a punto de ser atravesado por una lanza. La mirada de la fiera clavada en la hoja metálica y las fauces abiertas en un aullido del que casi puede oírse el eco sordo que sale del cuadro, son solo un apoyo para que el pintor concentre toda la violencia, brutalidad y belleza en una única arma: la pincelada. La cabeza de este león está formada por hilos de pintura como si fueran llamas de fuego, abrasadoras pinceladas en ocres, oros y cremas superpuestas de las que va surgiendo la melena en torbellino de la fiera. El color llega al último término de la extravagancia. Quizás este, y poco más, sea el paso y al mismo tiempo el comienzo de mucho de lo que viene después: fauvismo, impresionismo, puntillismo y de ahí hasta Van Gogh. «Todos pintamos como Delacroix», dijo Cézanne.
Hay en esta exposición parejas de cuadros, cuadros sueltos y momentos de belleza sobrecogedora. Están las Bañistas de Delacroix y también las de Cézanne. La pequeña Crucifixion de Delacroix que sale desde el suelo para meter la cabeza de Cristo dentro de un cielo de tormenta. Tiene al lado la Pietá de Van Gogh, con ese extraño Cristo pelirrojo, hecho de un nervio concéntrico. Hay también un Cristo en el mar de Galilea: Cristo duerme pacífico con esa horla de luz que enloqueció a Van Gogh y le llevó a imitarla en soles que atardecían sobre campos franceses. Las olas de este cuadro son uno de los golpes de la exposición.
Toda la muestra está llena de referencias y paralelismos con otros escritores y artistas vinculados con Delacroix. Desde el cuadro inaugural, Homenaje a Delacroix, de Henri Fantin-Latour, hasta una sala dedicada solo a los cuadros de flores, presidida por un cesto de flores y frutas de Delacroix, en la que entran en una alucinante competencia floral ascendente Cézanne, Courbet, Bazille, Renoir, Van Gogh… Según la leyenda, Delacroix regaló su paleta a Fantin-Latour, y ésta es ciertamente asombrosa porque decenas de pequeñas manchas de color, ordenadas una al lado de la otra, conforman en sí un cuadro de Delacroix: cada mancha es una sugerencia. Baudelaire escribió sobre ella: «Jamás he visto una paleta ordenada de manera tan minuciosa, parece un ramo de flores escogido con maestría».
En 1858, ya al final de su vida, Delacroix alquila una nueva casa en el barrio de Saint-Germain-des-Prés para estar cerca de la Iglesia de San Sulpicio, donde pinta su descomunal Jacob y el ángel. Allí, en el número 6 de la Plaza Fürstenberg, invierte toda su ilusión en la decoración de la fachada de su estudio que diseña con una enorme cristalera bordeada con moldes de bajorrelieves clásicos que encarga en el Louvre. De su estudio de techos altos sale una pequeña escalera, de la que él era el único beneficiario, a un pequeño jardín interior donde esta semana crecían los tulipanes. Hay algo distinto entre ese jardín monacal y la pequeña plaza que se ilumina por la noche con una única farola central de cinco globos de luz. Delacroix heredó por parte de madre, Victoire Oeben, la sangre, la sofisticación en el detalle y la paciencia de los mejores ebanistas franceses del siglo XVIII. Por parte de padre era posible hijo natural del príncipe de Talleyrand-Périgord.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional