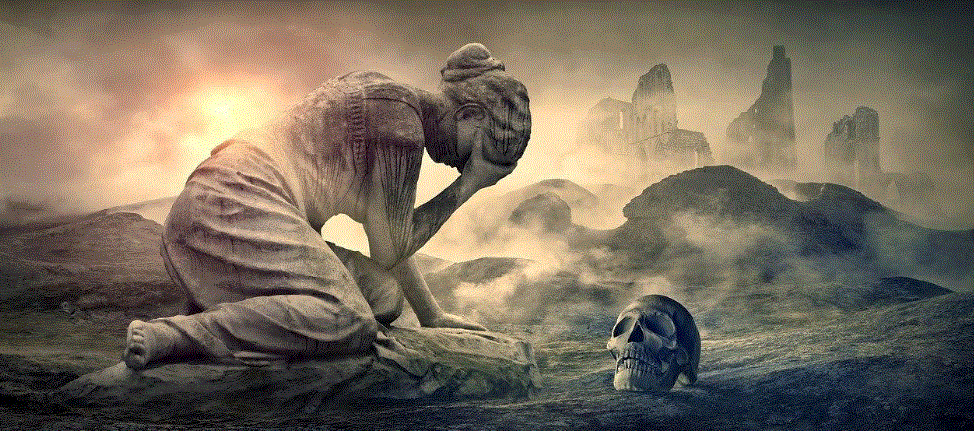Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo
porque aún no les enseñaron
que ya es demasiado tarde.
Alejandra Pizarnik
No soy experto en conflictos bélicos ni en geopolítica ni en historia de Europa, pero si sé que las guerrasnos alejan de todo lo bueno que podía habitar al ser humano, pues en ellas hasta la compasión y el amor tienen la acidia de lo que está a punto de fermentarse. No necesito saber de motivaciones oscuras o preclaras ni de intrincados argumentos históricos ni de rizomas ideológicos para entender que cuando se bombardean poblaciones civiles queda claro quién es el criminal.
En esto soy irreductible. No acepto argumentos que puedan justificar el crimen de atacar ciudadanos que no están en combate armado. La guerra es asunto de militares. Sobran los civiles… hasta que se visten un uniforme. Entonces dejan de serlo. Decir que una nación «se las buscó» por desafiarla prepotencia militar de otra me hace recordar el nefasto y peregrino argumento aquel de que una chica «se buscó» que la violaran por vestir minifalda. No hay razón que pueda validar ni una cosa ni la otra. Ambas son aborrecibles porque significan el imperio de la violencia del más poderoso sobre el más débil.
He seguido con atención el conflicto entre Ucrania y Rusia hace años. Y no pierdo de vista la influencia de esta en y desde el BRICS, tan ignorado en los análisis de por estos días, pues allí se dibuja la auténtica II Guerra Fría. Durante la última semana he mirado estupefacto lo que ocurre en esa oriental frontera eslava. Las imágenes son terribles, de lado y lado, si bien es el pueblo ucraniano el que está siendo realmente devastado. Hay, no obstante, otra confrontación que me aterroriza y avergüenza en mi condición humana: la que se libra en las redes sociales.
Casi no puedo dar crédito a la andanada de chistes de mal gusto que se hacen en torno a la tragedia civil que vive Ucrania, unos por odio político contra el Gobierno ucraniano y otros por mera estupidez humana, de la que decía Renan que era «la única cosa que nos da una idea del infinito». Decir, por ejemplo, que el bombardeo a la Escuela de Sociología de la Universidad de Kharkivestá bien porque «esos valen menos que los científicos y cuestan caros al Estado» es un acto de suprema sandez o de reptil vileza. Y de eso andan cundidas las redes sociales.
Otro tanto sucede con los que pretenden banalizar la masacre de civiles en Ucrania resaltando los ataques de Estados Unidos a Irak, Siria o Libia, o los de Israel a Palestina. Siempre dudaré de esos «intelectuales» que gritan si alguien de su cotillón ideológico es tocado, pero guardan silencio cuando es arrasado el adversario. Las injusticias no lo son porque recaigan sobre los conmilitones, señores, lo son por convertir en víctimas a los inocentes, sean de izquierda o derecha.Y sea quien sea el agresor, el deber de un intelectual es alzar la voz por los que no la tienen, por los débiles. Los poderosos se cuidan solos.
Quienes venimos de familias desoladas por la guerra, el hambre y el duelo sabemos de memoria dónde queda la tristeza. Su domicilio es fijo y nunca nos abandona. En ocasiones nos sobreviene en sueños el sonido lejano de una ráfaga y el llanto de los recién nacidos, la sopa de pan y el miedo palpitando del lado izquierdo del pecho. A veces decimos una palabra que nos recuerda que alguna vez nuestros abuelos supieron a qué olía la sangre derramada de los seres amados. Los que provenimos de ese tiempo perdido aborrecemos con todos los músculos del alma la guerra y la violencia, sea del tipo que fuere. Somos los hijos de una narrativa del dolor, y nada cambiará eso. ¿Me explico?
Hace unos días alguien me dijo viendo una foto mía que mi mirada se perdía en el horizonte buscando versos luminosos. Sí, a veces…Pero en ocasiones me sobreviene el horror del que también soy descendiente: el relato de mi bisabuela enloquecida después de ver a su marido fusilado, el de las fosas comunes donde se perdió mi genealogía o el de mi padre torturado por sus carceleros. También soy ese dolor. No solo la luz que se lee en mis poemas… O quizás porque me habita esa tristezaes posible también el fulgor y la rebeldía… y la soledad… y el anhelo de la belleza absoluta.
Cada vez que una bomba estalla sobre la infancia de los inocentes, se mancha de sangre el flujo de humanidad de un apellido y se merma, irreparablemente, la condición humana. He pensado mucho antes de escribir estas líneas, pero me hizo reaccionar las palabras de una bella joven ucraniana que lloraba por sus muertos: «Hay silencios que matan igual que las balas». Yo, que he teorizado acerca del silencio y el callar, ¿acaso podía callarme como si no supiera qué decir? ¡No! Así como ni una sola gota de amor se pierde, tampoco ni una sola de dolor, y yo me siento en deuda con el de aquellos más frágiles.
Como Alejandra Pizarnik, quisiera que mis brazos sigan ignorantes de que ya es tarde para seguir abrazando el mundo, quiero no dar crédito a lo que un día publiqué: «Cuando vengan los pájaros de la tarde / diles que no me nombren / diles que me caí de mí mismo / muy lejos del mundo» (Evanescencia, p. 46, 2015). Deseo creer que no estamos tan lejos de todo y que aún es tiempo de renunciar a la violencia en cuanto que moderador cívico: para mí no hay diferencia entre la Glock que porta en su mayoría la policía de Estados Unidos o los AK-12 que llevan los efectivos del Ejército ruso. Ambas armas hacen lo mismo: imponen un orden social tanático, y en tanto sea así, estaremos tan lejos de la vida…