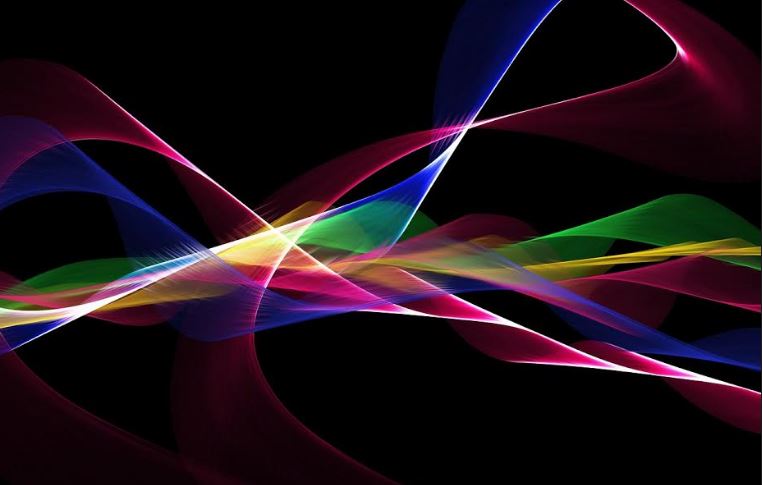Bajo su hechizo reposaré eternamente y no lamentaré más la ofendida belleza ni el imposible amor.
José Antonio Ramos Sucre
Nacido en Camaná el 9 de junio de 1890, José Antonio Ramos Sucre es una cima indiscutible de la poesía venezolana. El interés por su obra —podemos decirlo— no solo rebasa ya los límites materiales de nuestras fronteras nacionales, sino que desborda también los linderos de las más diversas, y hasta contrapuestas, corrientes estéticas. Eso, a mi juicio, lo constituye en un clásico de la poesía venezolana. Su magnífica obra, sin embargo, aún sigue siendo objeto de incomprensión y desconcierto. Todo en torno de Ramos Sucre concluye inevitablemente con un signo de interrogación
A los diez años quedó bajo la tutela del tío clérigo, don José Antonio Ramos Martínez, quien configuró con rigor el carácter intelectual del niño. El infortunio pronto se cernió sobre el hogar y el niño perdió a los doce años a su padre y a los trece al tío preceptor. Pese a ello, siguió estudiando por cuenta propia.
No nos puede quedar la menor duda acerca de la muy inusual inteligencia del poeta cumanés. Según nos relata Carlos Augusto León en Las piedras mágicas —el que, según mi criterio, sigue siendo el más autorizado, profundo y hermoso de los estudios sobre Ramos Sucre—, este no solo dominaba el latín a los dieciséis años, sino que estudiaba de forma autodidacta francés, inglés, italiano y alemán. Más tarde haría lo propio con el griego, el danés, el sueco, el holandés y, según parece, el sánscrito.
Cuando el dictador Juan Vicente Gómez cerró la Universidad Central de Venezuela en 1912, Ramos Sucre siguió estudiando las asignaturas de la carrera por sí mismo, de manera que en 1916 rindió durante año y medio los exámenes que correspondían a los cuatro años del cierre, además, con excelentes calificaciones.
El poeta hizo de la soledad y los libros su única compañía. Su salud mental, lamentablemente, fue minada por un pertinaz insomnio que, aunado a un conflicto más con la vida —«impertinente amada»— que solo con su tiempo o el mundo, lo condujo al suicidio a sus cuarenta años. No lo he escrito hasta ahora y no recuerdo haberlo leído en otra parte, pero tengo la certeza de que Ramos Sucre fue autista. Hay en su vida y desempeño intelectual muchos indicios de ello. De aquel periplo vital quedó una magnífica obra poética, que pugnó por desagraviar a la ofendida belleza.
De cuanto se pueda decir sobre el poeta de la soledad, su angustia por la belleza es de capital centralidad: «Bajo su hechizo reposaré eternamente y no lamentaré más la ofendida belleza ni el imposible amor». No caeré en la tentación de escribir sobre la imposibilidad del amor, pero diré que belleza y amor fueron la doble línea que condicionó la altura del trazo poético en Ramos Sucre. Más que un poeta, Ramos Sucre fue un esteta y un asceta de la palabra vivida hasta sus últimas consecuencias.
Podría reclamárseme que el gran tema en el poeta de la soledad sea esta, precisamente, pero no hay que sucumbir ante los espejismos que lúdicamente sabía construir Ramos Sucre. En Elogio de la soledad da la clave para entender esta como subsidiaria de su angustia estética: «Siempre será necesario que los cultores de la belleza y del bien, los consagrados por la desdicha se acojan al mudo asilo de la soledad, único refugio acaso de los que parecen de otra época».
A partir de allí, de este anhelo platónico de belleza —porque Ramos Sucre, lo mismo que Platón, ansiaba la belleza como reflejo del bien—, se articula no solo la obra del poeta, sino su vida. En La muerte de un héroe alude al valor como «un artístico anhelo de muerte», y en el Discurso del contemplativo el poeta se figura su propio deceso: «Ella vendrá en lo más callado de una noche, a sorprenderme junto a la muda fuente. Para aumentar la santidad de mi hora última, vibrará por el aire un beato rumor, como de alados serafines». Sobrecoge entender que para Ramos Sucre la muerte fuera un hecho estético.
Ramos Sucre fue un doliente de la belleza. Su poesía es inmenso descargo de la ofendida belleza, reclamo angustioso contra la mediocridad intelectual de un tiempo y espacio signados por el despotismo, que añoraba la civilización en medio de la barbarie. En La venganza del dios nos sorprende la vigencia de una acusación: «El desafuero de los habitantes afeaba la fama de aquella tierra amena», una tierra donde pocos años después Gallegos diría que «una raza buena ama, sufre y espera», sin menoscabo de su vigencia.
Pero será en Sobre la poesía elocuente donde Ramos Sucre escalará a la cima de un tema que la filosofía solo trataría a fondo en la segunda mitad del s. XX, con Deleuze a la cabeza: «El arte es individuante». Personalmente no dejo de sorprenderme de los paralelismos, por ejemplo, entre aquella frase del poeta cumanés: «El movimiento, signo molesto de la realidad» y esta otra del filósofo francés: «Hay movimientos que solo el embrión puede soportar».
La ofendida belleza… ¿De cuántos modos se la ofende, lo mismo en el ayer del poeta cumanés que en el hoy nuestro? Aquel solitario erudito, que un día no pudo dormir más, había descubierto lo que Deleuze llamó más tarde el espacio preindividual: «Las almas se comunican a través del pesado silencio», escribiría Ramos Sucre en Fulmen. Toda la belleza individuante, valdría decir, nos ha unido antes en el silencio. Qué gran lección para estos tiempos de colectivismo absurdo.
Y desde este punto se lanza Ramos Sucre a los límites de la realidad en Antífona: «Y salía a mi voluntad de los límites del mundo real». ¿Cómo no recordar la tan manida sentencia de Wittgenstein acerca de los límites del lenguaje y del mundo? Ramos Sucre, además de un esteta, fue un asceta y artífice riguroso de la palabra. Su lenguaje, esbelto, aun hoy es un reto para los estilistas que se disputan una categorización para la obra del poeta. Los límites de su lenguaje fueron excepcionales y, por tanto, excedieron su tiempo y espacio, dos categorías esenciales para el estudio del poeta filósofo «proscrito de la vida».