
Recuerdo que llegué puntual a la guardia. Eran las 7:00 de la noche y estaba recién bañada, con mi mono quirúrgico ya puesto y lista para tomar notas de los pacientes que recibiríamos, algunos apuntes para repasar en caso de tener tiempo libre y muchas ganas de atender partos, de tomar medidas, de hablar con las pacientes.
Era 2018. Una crisis económica ensombrecía al país, pero para mí solo había un proyecto: graduarme de médico a mediados de ese año. Esa meta funcionaba como un faro en medio de la tormenta. No había falta de dinero, de transporte público o de electricidad que pudiese frenar el impulso de lograr un objetivo ansiado desde mi adolescencia.
Luego de la revista, todos nos dispersamos como hormigas. Los estudiantes hablan de exámenes, de la fiesta de grado y los residentes se apresuran, si es posible, a sus habitaciones. La experiencia les dice que esa calma de principio de guardia solo puede vaticinar mucho movimiento en las próximas horas.
Y no se equivocaban.

Los equipos médicos están conformados por jerarquías. El pasante de 6to año es un caballito de batalla que recibe a los pacientes en la primera línea. Si la situación se complica, se llama al residente de 1ro, 2do, 3er año —llamados entre ellos R1, R2 y R3, respectivamente— y en casos excepcionales se recurre al especialista. Al estar en la primera línea, cada nuevo paciente en la emergencia es un enigma y una aventura. En obstetricia, la mayoría de las veces se trata de hacer una valoración general, medir y palpar el abdomen de la paciente, escuchar sus inquietudes y tomar decisiones con respecto a esa información. A veces es internarla, a veces es inducir el parto y otras veces se puede ir tranquila a su casa a seguir esperando.
También es importante medir la frecuencia cardiaca fetal.
Esto se hace con un estetoscopio clásico o con un aparato que se llama doppler y se parece a una mini-radio. El doppler es portátil y amplifica las ondas sonoras del latido cardiaco del bebé. La emergencia obstétrica tiene su propia orquesta y está hecha por la sinfonía de esos aparaticos milagrosos que suenan como si el corazón de un colibrí fuese un tambor. Sin embargo, yo usaba mi estetoscopio. El doppler era muy caro y la compra de mi estetoscopio ya había tambaleado suficiente la economía familiar.
Así que cuando llegó una paciente me apresuré a tomar mi cinta métrica y mi estetoscopio. Luego de las preguntas introductorias le pedí que se acostara y descubriera su vientre. Palpé, sentí el hombro del bebé, calculé la posición y posé mi estetoscopio con la ilusión, como siempre, de escuchar el zumbido de su corazón. Pero no conseguía nada.
“Seguro no lo estoy haciendo bien”, pensé.
Y volví a cambiar la posición del estetoscopio. Volví a palpar, con el convencimiento de quien se ha equivocado. Los cálculos seguían indicándome el mismo lugar, pero yo seguía probando en otros. Luego miré mi estetoscopio, lo ajusté, lo limpié y lo volví a intentar. Pero nada.
Creía que ese día estaba desconcentrada.
Tomé prestado un doppler de la residente de guardia que estaba haciendo trabajo administrativo y apenas levantó la mirada cuando se lo pedí.
—Dale, agárralo, no hay problema —me dijo—. Me avisas cualquier cosa —añadió, escribiendo órdenes y sellando historias.
Me apresuré a poner el gel, que antes había robado de otro servicio, y a buscar el latido con el doppler.
Silencio absoluto.
“Hoy no es mi día”, pensé.
Me sentía lenta, inexperta, incompetente. En 6to año y no podía escuchar algo tan básico. Pero a veces hay días así, torpes. Así que llamé a la residente pensando que ella lo haría todo en segundos, bien hecho, y me miraría por encima de sus lentes como diciendo: “Es fácil, toma nota”.
Pero la residente tampoco oyó nada. Me empujó con suavidad para liberar un cajón detrás de mí, donde había unas pilas escondidas, y le cambió las pilas a su aparato.
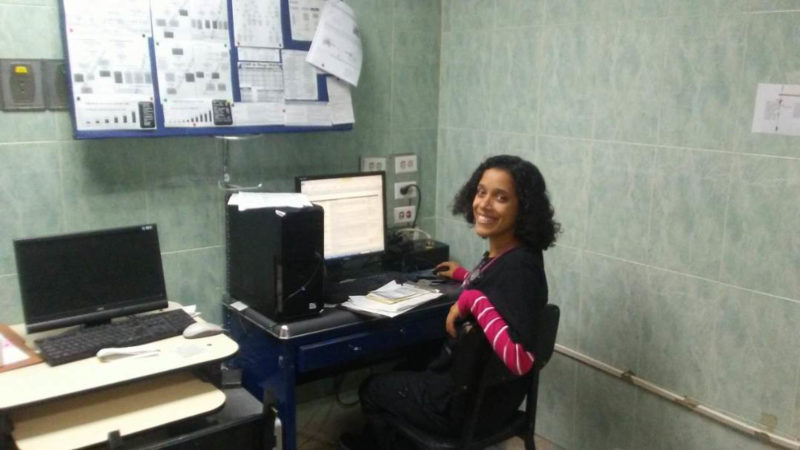
Le subió el volumen, lo bajó, le dio unos golpecitos y no escuchaba nada.
—¿Hace cuánto sentiste a tu bebé moviéndose? —le preguntó a la paciente.
Sus grandes ojos negros miraron hacia el techo un instante como haciendo memoria. Con un gesto maquinal se apartó un mechón amarillo de pelo que le caía en la mejilla. Sus 27 años, su contextura atlética y su optimismo contrastaba con tantas otras pacientes que llegaban cansadas, confundidas y solas.
—Esta tarde —respondió la chica —. ¿Por qué?
—Porque yo no le oigo el corazón —respondió la residente—. Voy a llamar al residente de 2do año.
La joven me miró y después volteó hacia el pasillo. Allí estaba su esposo en una esquina. Escondido. No se permite que estén hombres esperando dentro de la emergencia obstétrica. Pero no iba a ser yo quien lo sacara.
Segundos después llegó un séquito de residentes. No estaba solo el R2, sino también el R3 y la especialista. Ya esto no era de la liga de una pasante y todos se aglomeraron alrededor de mi pacientita, que con tanta ilusión había recibido.
- La Vida de Nos: No era un mutante, como pensaba
- La Vida de Nos: No puedes ayudar si no estás a salvo
- La Vida de Nos: Se supone que los médicos no debemos llorar
- La Vida de Nos: Como si cargaran la tragedia a cuestas
Es importante escuchar y ver incluso cuando se es relegado al segundo plano. Pero mi intuición me pidió que me distanciara un poco de la escena. Fui al cuarto de los pasantes a buscar mi termo de agua, pero seguía escuchando todo desde adentro. No prendí la luz y me senté en la esquina de la cama.
Las preguntas volaban y los silencios incómodos marcaban el ritmo de una conversación extraña.
—¿Esta tarde lo sentiste moverse? —preguntó la especialista.
—Sí —respondió la paciente.
—Tiene 8 meses de edad gestacional —intervino el R2.
—Yo no oigo nada —confirmó la R3.
—Señora, no se oye el latido fetal de su bebé —intervino con suavidad la especialista.
Las palabras se tornaron un susurro inteligible. Yo tenía miedo de salir porque sabía que el susurro de los especialistas era ominoso. Que le estaban diciendo que su bebé estaba muerto.
De repente, la emergencia se llenó de sus gritos, de sus llantos y de sus reclamos.
—Pero si esta tarde se estaba moviendo —repetía.
Terminé mi botella de agua y salí. Por algún designio extraño no había más pacientes, como si toda la emergencia estuviese paralizada por su dolor.
—Dale al esposo de la señora la lista de insumos que está escrita en el muro —me ordenaron.
Había una lista pegada en una esquina que ponía los insumos necesarios a pedirle a cada paciente según el caso: parto, cesárea o legrado. Fui a buscar entre mis notas porque no había más papel en la emergencia, así que recorté con cuidado una parte limpia de una hoja de apuntes y me puse a copiar lo que estaba escrito en la pared. Todo lo necesario para un parto, para los partos más tristes del mundo: los mortinatos.
Entre los llantos de la señora, su esposo, la agitación de los residentes y mi pedacito de papel sentí desamparo. Le debía decir a su esposo que le correspondía ir a buscar insumos costosos, difíciles de conseguir y que debía hacerlo rápido.
Le di la lista al señor evitando mirarlo mucho a los ojos. La vergüenza se instalaba en mí, la indignación de tener que dar la cara por una crisis de salud que no era mi responsabilidad, pero de la cual yo era el rostro. Yo era la que le tenía que entregar un papelito mal recortado, escrito a mano, con una lista de cosas que debían estar todas en abundancia en una institución pública, de alto nivel y con personal capacitado para atender las emergencias más complejas. Capacitado académicamente, pero con un personal sin materiales necesarios para ejercer su saber.

Se hizo presente una voz en mi cabeza que quería ignorar, pero ya no podía:
“¿Es así como quieres ejercer la medicina?”
Y quería ignorar la pregunta porque la respuesta era que no. Que había pasado más de seis años, entre tiempo académico y tiempo que la universidad estaba cerrada por problemas políticos inherentes al país, imaginándome otra cosa.
Siempre supe que Venezuela era un país con grandes retos. En mi adolescencia pude compartir con médicos, visitar el hospital y observar su actividad. Esos retos lejos de desanimarme me motivaban. Pero ¿qué pasaba cuando no había lo necesario para trabajar? ¿Qué puede hacer un médico sin insumos? ¿O con insumos de segunda mano? ¿Con materiales obtenidos en el mercado negro? Esas preguntas eran nuevas y nadie podía responder por mí.
Luego de esa guardia vinieron varias otras. En diferentes servicios, aunque siempre en las mismas condiciones. A veces el relato era peor, a veces la tragedia no era agravada por las condiciones inherentes a la crisis, sino que era originada por la ausencia de un antibiótico, de una terapia, de un aparato, de un elemento que pudo haberle salvado la vida a alguien que no tuvo ni la suerte ni el dinero de conseguirlo. Y allí estaban los médicos dando la cara por un sistema que les fallaba todos los días a sus pacientes y a ellos mismos.
Esa tímida voz preguntona que se había instalado en mi cabeza ya era más firme y clara. Ya tenía más respuestas y ya las iba aceptando poco a poco.

El día del grado fue agridulce. Recibí mi diploma y ya tenía mi pasaje comprado para salir del país. La fiesta fue austera: no había dinero para más que una cena y unos tragos. Venían días de muchos trámites burocráticos, colas en el rectorado y en el registro.
Pero ahora tenía un nuevo motor y un nuevo objetivo: migrar.
Me tocaba, como a muchos, comprimir mis 26 años de vida en 22 kilos de equipaje. En ese equipaje no iba mi estetoscopio fucsia. Lo dejé en una esquina de mi cuarto, como un símbolo de todo aquello que debía acompañarme para ejercer el arte de la medicina. Pero también como una invitación a regresar algún día y encontrarme con él y quién sabe si también con un sistema de salud donde pedir los insumos sea solamente un mal recuerdo.
FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR
Esta historia fue producida en el curso Medicina narrativa: los cuerpos también cuentan historias, dictado a profesionales de la salud en nuestra plataforma formativa El Aula e-nos.

