
No poder imaginar qué te pasará al día siguiente.
Pienso en eso hoy, ya de vuelta a la vida, y siento vértigo.
Echo para atrás y siento vértigo.
Todo comenzó con una pregunta de mi hija Anastasia, de 14 años, un día de marzo de 2021.
—Mami, ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? ¿Y si vamos a Panamá y visitamos al tío?
Mi otro hijo, Constantino, el hermano morocho de Anastasia, saltó al escucharla:
—¡Anda, vamos! Tenemos un año encerrados.
Sí, hacía un poco más de un año que había iniciado la pandemia. Un poco más de un año de todos en confinamiento, obligatoriamente guardados en nuestras casas.
—Vamos a ver —les respondí, y ese mismo día hablé con mi hermana y mi cuñado para planear el viaje. Los morochos visitarían a su tío adorado.
El sábado 27 de marzo de 2021, bien tempranito, a eso de las 6:00 de la mañana, estábamos los cuatro en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar rumbo a Panamá, emocionados porque al fin nos permitiríamos unas vacaciones.
Llegamos y allí estaba mi cuñado esperándonos con una sonrisa generosa, así como es él. Ya en su apartamento, nos sentamos a conversar, a celebrar el estar juntos.
Esa noche me sentí muy cansada. “Debe ser el ajetreo del viaje”, pensé. Mi prueba de covid-19 del viernes, apenas 24 horas antes del viaje, había salido negativa, así que me quedé tranquila.
Pero el domingo amanecí con malestar en el cuerpo y en la tarde me tomé la temperatura y tenía 38,3 grados centígrados de fiebre. Mi hermana y yo salimos corriendo a hacernos una prueba de covid-19 a eso de la 4:00 de la tarde. Y el lunes, a las 7:56 de la mañana, llegó el correo electrónico con el resultado al buzón de mi cuñado.
Él nos llamó a la sala del apartamento y leyó en su celular dirigiéndose a mí:
—Tu hermana salió negativa —dijo y todos respiramos como quien se quita un peso de encima—. Pero tú… tú tienes covid-19 —dijo mirándome fijamente a los ojos.
Hubo un instante de profundo silencio. Todos nos miramos. Me angustié, tragué grueso… “Ojalá no me dé tan fuerte”, pensé, y enseguida me pregunté: “¿Cómo me contagié? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y si contagié a los morochos?”. Nosotros somos muy de abrazos y besos para expresar afecto. “Dios mío, ayúdame con esto”. Tanta gente que había muerto, gente cercana, familiares, amigos, médicos. Mi cuñado estaba por recibir la segunda dosis de la vacuna justo esa semana, pero ninguno de nosotros nos habíamos vacunado.
Decidimos que debía aislarme en una habitación. Llamaron del Ministerio de Salud de Panamá, donde llevaban un estricto control cuando alguien salía positivo. Un médico se comunicó por videollamada y comencé un tratamiento. Al haber sido una persona bastante sana, sin patologías prexistentes, pensamos que me recuperaría pronto. Seguía con debilidad, la fiebre subía y bajaba, tosía un poco…
Hasta que, poco a poco, me fui desconectando del contexto.
Era como si no pudiera hilar la secuencia de los hechos cotidianos. Me sentía desfallecida. Estaba perdiendo la noción de la realidad, así que mi familia decidió llevarme el viernes 3 de abril al Hospital Nacional, una clínica privada con un área especializada en covid.
¿Cómo podía imaginar por todo lo que iba a pasar en los días siguientes?
No, no se puede imaginar qué te pasará al día siguiente.

Recuerdo vagamente llegar a la emergencia de una clínica y que me hicieran una tomografía. Tomaron muestras de sangre y me pasaron a una habitación. No podía distinguir entre médicos y enfermeras, todos como astronautas ocultos tras trajes blancos. Lo único que les veía eran los ojos detrás de los lentes protectores.
Me pusieron una bata. Tenía mucho frío y pedí que me trajeran cobijas, pero no entendían lo que decía. Temblaba. Hasta que al fin alguien dijo: “Lo que quiere son frazadas”.
La habitación me pareció muy grande e iluminada. Desde la cama, a través de una pared de vidrio, podía ver a mi hermana y a mi cuñado que me miraban visiblemente preocupados. Ella quiso entrar a despedirse, pero no la dejaron, y llorando me dijo adiós con la mano.
No entendía lo que sucedía. Mi mente, embotada, se preguntaba: “¿Esto es real, me está pasando a mí? ¿Vinimos de vacaciones y me enfermo de covid, aquí en Panamá?”. Dios mío, y esto lo pienso hoy, cómo podía estar ocurriendo aquello de estar lejos de mi país, de lo que conozco, del resto de la familia, los amigos… de mis amigos médicos. No recuerdo si me lo pregunté entonces o me lo pregunto ahora que ya lo sé: “¿Qué implicaciones económicas tendrá esto?”.
Soy odontóloga y profesora universitaria. Mi hermana y yo nos apoyamos mutuamente desde que murieron nuestros padres. El seguro de la universidad donde doy clases no cubre fuera de Venezuela, y a pesar del apoyo de mi familia, creo que no podremos afrontar los costos de esta enfermedad. Luego supe que, en ese momento, los doctores de la emergencia dijeron que yo estaba muy, muy grave. Que todos mis órganos estaban comprometidos.
Y que no había mucho que hacer.
Entonces me evaluó el doctor Hurtado, quien dirigía la unidad de covid-19; él les explicó a mi hermana y a mi cuñado que había un tratamiento especial que podía ayudarme, pero que era muy costoso. Se trataba de una terapia llamada oxigenación por membrana extracorpórea, una técnica con la cual la sangre se bombea fuera del cuerpo hasta una máquina que elimina el dióxido de carbono y devuelve la sangre rica en oxígeno a los tejidos del cuerpo. La usaban en pacientes cuyos pulmones y corazón estaban gravemente dañados. Mi familia accedió inmediatamente a que la usaran conmigo y los médicos me trasladaron a terapia intensiva.
Lo recuerdo, y oigo cómo desliza la puerta de vidrio y prenden la luz. Siento una aguja en mi antebrazo izquierdo. Me duele. Me despierto con ardor y siento la piel prensada. Abro los ojos y no reconozco mi brazo. Es como si perteneciera a otra persona. Está muy inflamado, morado, la mano parece como un guante recrecido. Luego supe que se había producido una trombosis en mi brazo izquierdo. Desesperada, busco con la mirada a una enfermera y le señalo con la mano derecha lo que me está pasando. “Tranquila, ya lo estamos controlando”, me dice.
Y pasadas 48 horas de haberme ingresado a la clínica, pusieron mi cerebro a dormir.

A través de un coma inducido, me pusieron a dormir. Luego supe que, camino a una tomografía, me descompensé y procedieron a intubarme. Cuando entendí que estaba conectada a un respirador, recordé lo que había escuchado tantas veces durante el primer año de la pandemia: pocas personas sobreviven a la intubación y algunos nunca logran despertar.
Hasta ese momento, la noticia de mi condición no era conocida fuera de Panamá. Pero el médico llamó a mi cuñado, a eso de las 11:00 de la noche del día 5 de abril, para informarle que a mi cuadro clínico, de extrema gravedad, se le había añadido una hemorragia y que debía recibir una transfusión de inmediato. Era necesario movilizar donantes porque la clínica no contaba con reservas de mi tipo de sangre. El informe médico, que hoy puedo leer, lo dice claramente: “Francys en estado de choque hipovolémico, con pérdida importante de sangre, difícil de conseguir porque es O Rh negativo”.
Preguntaron si algún familiar tenía ese tipo de sangre. Mi hermana corrió a la clínica y, luego de analizar si su sangre era apta para la transfusión, le explicaron que esta sería solo para mí, ya que acababa de llegar de viaje y, en esos casos, había que esperar tres meses para que la persona pudiera donar. Era casi medianoche.
La sangre no fue suficiente.
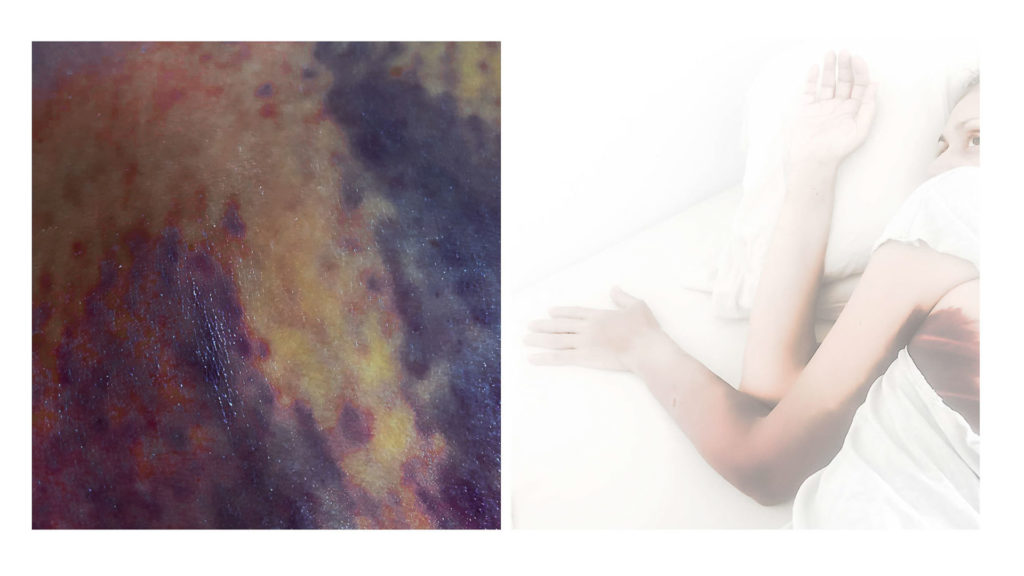
En las redes sociales voló la noticia. Mi hermana, mi cuñado, mis hijos, otros familiares, sus amigos y conocidos comenzaron la búsqueda con desesperación. Y ante la solicitud, fueron apareciendo donantes venezolanos, panameños y algunos colombianos… cada día, completaban las unidades de sangre necesarias. Pienso en tal movilización, en esa sangre de otros, en tantos brazos lacerados a voluntad, en tales muestras de solidaridad, y me conmociono.
Por la pandemia, la clínica prohibía la presencia de familiares, igual que las llamadas telefónicas para saber cómo evolucionaba mi cuadro clínico. Solamente el médico tratante principal era el que llamaba a mi cuñado, quien pasó a ser mi representante y responsable legal ante la clínica. Y también mi fiador de las facturas que no paraban de aumentar. Las llamadas solían ser cada dos días, a altas horas de la noche, cuando el doctor terminaba sus rondas, así que mi familia vivía en zozobra acerca de mi estado de salud.
Eso me lo contaron después.
- La Vida de Nos: No puedes ayudar si no estás a salvo
- La Vida de Nos: Se supone que los médicos no debemos llorar
- La Vida de Nos: Como si cargaran la tragedia a cuestas
- La Vida de Nos | Desplazados: dejaron atrás su mundo conocido
No sé cuánto tiempo transcurrió desde mi hospitalización hasta que desperté en un cuarto oscuro, pequeño, apretado. Todo lo veía de un color amarillo espeso, era como si pudiera ver y respirar mi propia flema. Me costaba inhalar, sentía algo atorado en mi garganta. Cuando traté de hablar, no pude emitir sonido, sentí pánico. Así supe, más bien supuse, que estaba intubada y me desesperé. Movía la cabeza como tratando de sacarme el tubo. Pude notar un sabor a sangre y como si me rasgara la garganta. Todo esto ocurrió en segundos, pero lo peor fue cuando quise mover las manos y no pude. Estaba amarrada a las barandas laterales de la cama, ambas manos atadas con tiras de tela o gasa, no estoy segura. La sensación de no poder mover los brazos, junto a los tubos y sondas en mi garganta, era insoportable.

Me sentía atrapada, presa.
Mi familia en cuarentena, todos pendientes de mi estado. Mis hijos ya de vuelta a sus clases virtuales del último lapso de tercer año de bachillerato, lo que servía para que se entretuvieran en una cosa distinta a la probabilidad de perder a su mamá.
Luego supe que estaba en mi día 11 en cuidados intensivos.
Son las 23:30 horas. Me despiertan y no siento el tubo, solo me arde la garganta. Es difícil tragar mi propia saliva, todavía me cuesta respirar, continúo amarrada. De pronto, veo a una persona muy alta y fuerte a mi izquierda, que me dice con voz grave:
—Hola, Francys, soy el doctor… —en ese momento no entendí el nombre—. ¿Cómo te sientes?
Yo no sé si puedo hablar, tengo miedo, muevo la cabeza con un rotundo no, forzando la respiración. Siento que el tiempo se detiene, hasta que el doctor me dice con firmeza y a la vez con cariño:
—Francys, creo que te quitamos muy pronto el tubo, no vemos mejoría, así que hay que ponértelo de nuevo ¿Estás de acuerdo?
Yo no puedo ni pensar. ¿Cómo así que el tubo otra vez?
Intento respirar profundo, lo miro y afirmo con la cabeza…
Después me sedan.
Y los días fueron pasando. Las noticias no eran alentadoras. El doctor Hurtado llamó a mi cuñado para reunirse con él y le dijo que habían hecho todo lo posible por salvarme, que estaba muy grave. Que estaban considerando hacerme un cateterismo para explorar una sintomatología cardíaca.
Mi cuñado le preguntó que cuánto tiempo más estaría hospitalizada. Aunque yo contaba con un seguro de viaje, temía que, por la fecha en que se detectó que tenía covid-19, el seguro no cubriera la hospitalización. Y así fue, ya tenía el virus cuando llegué a Panamá. Había que irle abonando a la clínica cada dos o tres días. Los gastos eran muy altos al estar en la unidad de cuidados intensivos y estar siendo atendida por diferentes especialistas, enfermeros y enfermeras, los medicamentos, la terapia… una lista que parecía no tener fin.
—Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Si no, habrá que trasladarla a un hospital público —respondió el doctor.
Mi hermana lloraba desconsolada, pensando que en un hospital público no me iban a poder brindar el cuidado necesario. Creo que se situaba en el colapso de la atención médica de nuestros hospitales públicos en Venezuela. “Haremos lo que sea necesario para mantenerla en la clínica, ella se va a recuperar”, aseguró. Una amiga le sugirió que abrieran un GoFundMe para recibir donaciones y se ofreció a hacerlo ella misma y a difundirlo. Otra amiga, fotógrafa como mi hermana, se ofreció a organizar una exposición fotográfica en Instagram. La llamaron @unafotoporkachy, porque así me llaman desde pequeña: Kachy. Fotógrafos venezolanos donaron sus obras para ser vendidas y recoger fondos. Mis alumnas de la Universidad de Carabobo hicieron rifas.
Al día siguiente del intento fallido de extubación y de la nueva intubación, abrí los ojos. El doctor estaba ahí, a mi derecha, mirándome. Comencé a luchar, tratando de soltarme. Tenía más fuerza.
—Francys, estás un poco mejor —me dijo y subió la voz—. Deja de pelear con el tubo.
Se acercó a la cama. Esta vez pude verlo mejor: tenía una máscara transparente y le salía una frondosa barba negra por debajo del tapaboca. Me tocó el brazo con sus guantes y gritó:
—¡Deja de pelear! ¡Ríndete! ¡Tú puedes!
Aquellas palabras fueron como una cachetada para que entrara en razón. Debía dejar de resistirme y aceptar lo que me estaba pasando.
Y rendirme.
Rendirme, creo hoy, fue la clave, porque a partir de ese momento comenzó lentamente mi recuperación.
Pasé de la agonía a la certeza de que sanaría.
Lo recuerdo y vuelvo a ese presente en el que todo cambió. Paso el día despierta, duermo poco. Desde temprano veo, a través de la pared de vidrio de mi habitación, la número 9, el desfile interminable del personal de salud. Me hacen radiografías, toman muestras de mi sangre para medir la glicemia, me toman la temperatura, me ponen medicamentos. Esto se vuelve costumbre. Las enfermeras y enfermeros me dicen que estuve muy mal, que es un milagro que esté viva. Una de ellas se pone muy cerquita a mi costado izquierdo y me dice al oído:
—Usted se va a recuperar. Escuché al doctor Hurtado decir: “A esta la salvo, no te la vas a llevar, ya estoy cansado de que mueran más pacientes de este covid”.
Es el momento de un repunte de covid-19 en la ciudad de Panamá. Es de noche y escucho a dos enfermeras comentar: “¿Supiste que murió el paciente de la habitación 10? Era un muchacho joven, pensé que se iba a recuperar”.
Algunos días oigo música como de coros de iglesia. Viene del celular de un enfermero que canta y tararea muy bajito mientras trabaja. Ese sonido me reconforta. Cuando se va, quedo un rato tarareando mentalmente.
Al principio, las enfermeras y enfermeros creían que yo era panameña. Y escucho que comentan: “¿De qué parte será Francys? Debe ser de Colón porque allá las mujeres son guerreras como ella”. En Colón está la entrada al canal de Panamá.
Sonrío suavemente. Aún me siento débil.
—Todos hemos rezado por ti —dicen las enfermeras—. Debes tener una misión muy importante para estar aquí todavía, Francys.
Yo pienso en mis hijos, en cuándo los podré ver y abrazarlos.

Rezo, medito. Confío en Dios, en los médicos y en mí misma.
Siento algunas molestias menores. Aunque estoy intubada, con sondas y vías en las venas, ya no siento tanta incomodidad. Comienzo a respirar sin dificultad y a sonreír más.
Al verme cooperar, sueltan mis manos. Trato de comunicarme con señas, pero no me entienden. Me frustro. No puedo escribir. Me pregunto: “¿Es que aquí en Panamá no juegan mímica?”. No logro hacerme entender. Quiero saber, entre otras cosas, qué fecha es hoy, porque el 18 de abril es mi cumpleaños y quiero estar con mi familia en casa.
—Hoy es 16 de abril —me dice al fin un enfermero y pido un regalo al universo: que para mi cumpleaños ya no tenga este tubo atravesando mi tráquea.
Al día siguiente, el doctor pasa a verme y me pregunta:
—¿Cómo amaneció la niña? Hoy te quitamos ese tubo.
¿Oí bien? ¿Me lo van a quitar?
Quiero como retroceder la escena de una película y volver a escuchar lo que ha dicho.
Y así fue.
El médico, custodiado por tres enfermeros, haló el tubo de unos 20 centímetros y sentí que me quitaban algo que pertenecía a mi cuerpo. Fue una sensación extraña. Forcejeé un poco y, al terminar de sacarlo, pude ver cómo todos, al mismo tiempo, retrocedieron un paso como si le temieran a aquella flema amarillenta y espesa que escurría de la punta del tubo.
—Gasas, por favor. ¡Tose fuerte, Francys! ¡Muy fuerte, como si tu vida dependiera de toser! —me ordenó el doctor.
Lo hice y quedé extenuada. El aire tan caliente y fuerte de la cánula de alto flujo de oxígeno que me pusieron me asfixiaba. Entré en un estado de sopor. Sentía como fuego y lo veía a mis espaldas. Creo que por primera vez dormí a mis anchas.
A la mañana siguiente, saqué la cuenta. Era 18 de abril. Ya podía hablar.
—Hola, hoy es mi cumpleaños —le dije a un enfermero que entró a la habitación y que no había visto antes.
Todos se enteraron y vinieron a felicitarme, me bañaron y pude cepillar mis dientes. Una enfermera me hizo unas trenzas en el cabello.
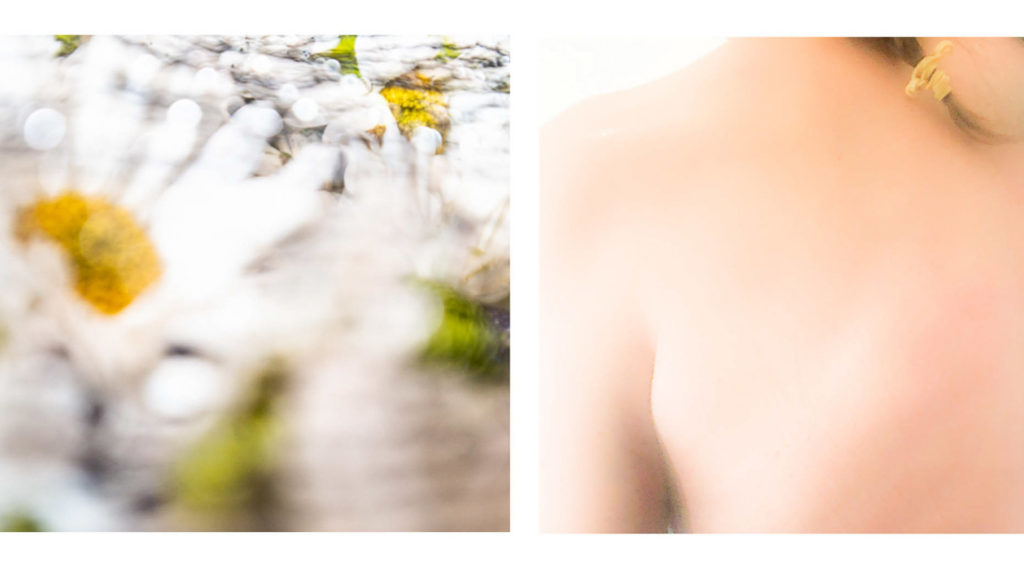
—A Francys lo que hay que hacerle es un blower —dijo y solo días después supe que se trataba de un secado de cabello.
Con blower o sin él, me sentía como una reina. La gelatina de fresa y el helado de mantecado que me dieron recorrió suavemente mi garganta. Pude ver a mi familia en una videollamada y el globo de “Feliz cumpleaños” que mis morochos tomaban con las manos.
El 25 de abril, el médico, con su bata habitual cubriéndole una camisa de cuadros blancos y negros, entró y me dijo:
—¿Y tú por qué no estás vestida si te vas hoy? Llama a tu familia. Diles que te vengan a buscar. Te vas a las 2:00 de la tarde.
Era domingo. Habían pasado 22 días desde que llegué a aquella clínica.
No, no se puede imaginar qué te pasará al día siguiente. Pero, a un año de mi recuperación, sí puedo saber cuánto valen esas pequeñas y cotidianas cosas de las que no somos conscientes como respirar, hablar, beber, comer, caminar…
Y otras más extraordinarias como escuchar a mis alumnos, colegas, compañeros de colegio, de universidad, amigos de mis padres, decirme:
—Kachy, nosotros sí rezamos por ti…
Esta historia fue producida en el curso Medicina narrativa: los cuerpos también cuentan historias, dictado a profesionales de la salud en nuestra plataforma formativa El Aula e-nos.
FOTOGRAFÍAS: MARTHA VIAÑA
FRANCYS VIAÑA
Odontóloga venezolana, apasionada por la docencia universitaria. Encontré en la bioneuroemoción un método humanista que busca la libertad emocional. Creo en el despertar de la conciencia hacia estilos de vida saludables y sustentables. Mamá de morochos.

