
–No sé cómo poner el audio. Le preguntaré a mi sobrina. Pero hoy no podrá ser —me dice Ibsen Martínez—. ¿No te importa si hablamos por WhatsApp? Para la próxima. Lo importante es que ya nos vimos la cara.
Le digo que no importa, que podemos hablar por teléfono, y le aclaro que quiero que tengamos una conversación informal, en la que hablemos de todo, casi sin un plan de vuelo.
—Tú arranca y vamos hablando. Comencemos a conversar y en algún momento descubriremos que estamos metidos en una entrevista —indica.
Durante casi dos horas hablamos de todo: de lo divino y lo mundano, de sus logros y proyectos, de lo que significa Bogotá en su vida y de cómo, después de momentos complejos, ha retomado su vida de escritor.
—Quiero hacerles señas a la gente, aquí estoy, esto es lo que soy, esto es lo que pienso —dice.
Un caraqueño en Bogotá
Ibsen Martínez vive en la capital colombiana desde hace 10 años. Nacido en Caracas el 20 de octubre de 1951, se inició como creador en el teatro. Autor de Por estas calles (1992), también escribió las telenovelas Amanda Sabater (1989) y El perdón de los pecados (1996). Suyas son las novelas El mono aullador de los manglares (2000), El señor Marx no está en casa (2009) y Simpatía por King Kong (2013).

Panorámica de Bogotá, donde Ibsen Martínez descubrió la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la que califica como una de las «mejores bibliotecas de Hispanoamérica». Foto/Santiago Boada/Pexels.
Después de casi una década sin escribir, en la que pasó por estados anímicos dolorosos, finalmente se disciplinó y terminó Oil Story, una historia de la que dice fue un milagro que la hiciera.
Trabaja sobre una obra de ficción y espera volver al teatro con La llama y el leño, una pieza sobre la escritora venezolana Teresa de la Parra.
–Yo del mundo de las telenovelas me he apartado. Por estas calles ocurrió hace 31 años y yo, en honor a la verdad, sé que César Miguel Rondón, a quien metí en ese berenjenal no me dejará mentir, yo no tengo particularmente tesón para la telenovela. Eso me lo dijo José Ignacio Cabrujas, alguna vez.
Martínez no se siente extraño en Bogotá, una ciudad en la que siempre pensó que podría vivir y en la que dice se acomodó con toda naturalidad. La capital de Colombia lo acogió en un momento muy complicado de su vida. Advierte que es más caraqueño que venezolano. Fanático del equipo de béisbol los Leones del Caracas, asegura que no tendrá reparos en volver a Venezuela si hay cambios políticos, “aunque no en el primer avión”.
Dice que no tiene aprensión por la llegada de la inteligencia artificial:
—Me inclino a pensar que todas las preocupaciones tendrán también una compensación y generarán nuevos caminos. Pienso que todo lo que nos está llegando, visto con perspectiva humana, es bueno. Es más el bien que el mal.
Oil Story será presentada el jueves 19 de octubre en la librería del Fondo de Cultura Económica de Bogotá.
Las definiciones
—¿Cómo se define Ibsen Martínez?
–Yo siento que soy un hijo de una época de la que mucho se habla, pero poco se sabe. Yo nací en 1951. Tenía 20 años cuando casi todas las cosas que configuraron el mundo de la inmediata postguerra se estaban yendo a la porra. Yo reconozco en mí a alguien de la década de 1970. En muchas ocasiones, a la edad que tengo, todavía me defino como alguien que creció en los años 70.
—¿Los años le han hecho más sobrio, más serio, más tranquilo?
–Yo sí lo creo. Los años es una manera de decir los porrazos.

Ibsen Martínez en un rincón cercano a su casa en el sector de Usaquén en Bogotá. Foto: Omaira Abinadé.
—¿Muchos porrazos?
–Sí. Pero soy como los hamsters, me vuelvo a parar y corro en la rueda que gira. Hay una película de Francois Truffaut que se llama Los 400 golpes (Les quatre cents coups, 1959), con la que él saltó a la fama y ganó en Cannes, que es una historia de cómo se forja el carácter de un niño hasta convertirse en un hombre joven. Siempre me pregunté por qué ese título. Es una expresión coloquial francesa que equivale a “golpe y porrazo”. Yo creo que ese es el lema que luego de tantos años me define.
—¿Y qué ha aprendido?
—La juventud pierde arrogancia con los años. Pienso que me tomo con más compasión las posiciones ajenas, ya no me mueven a sátira, más bien me sorprenden algunas conductas de nuestros congéneres. Muchas cosas que nos pasan como sociedad ya no escandalizan intelectualmente, me conmueven, me conduelen, pero no me llevo tantas sorpresas como cuando era joven. Yo lo atribuyo a la lectura. Las lecturas me han anticipado muchas de las circunstancias trágicas estremecedoras o llamativas. Con esto no quiero decir que soy un sabiondo. Ahora soy mucho más lector que cuando era joven. Ahora es una forma de vida. La lectura te dota de una distancia y unas herramientas para juzgar que nunca pensé que llegaría a tener.
—¿Qué lee?
—Yo leo mucha historia, también mucha ficción, pero no necesariamente novedades literarias. En general, si me preguntas por una debilidad, yo entro en una librería y muy probablemente salga de ahí, si tengo dinero, con un buen libro de ensayos, eso sí puede ser una novedad literaria. En este trecho de mi vida me he descubierto leyendo mucho sobre la muerte.
Más cerca del final
—¿Se siente más cerca del final?
—Cuando llegas al séptimo piso es inevitable. Si ves las cartas de expectativas de la ONU sabes que el tema te atañe. Pero mi relación con el tema de la muerte no es mórbido, es que me interesa muchísimo mirar hacia atrás y ver por qué algunos libros me han conmovido. Por ejemplo, La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoi, que es algo que yo le recomiendo a cualquier joven, yo la leí siendo muy joven y tomé nota, pero resulta que cuanto más transcurre el tiempo, ese relato me remite a algo que es crucial: a la soledad del hombre en la tierra, a la soledad con la que se afronta la vida. Por cierto hay un libro que recomiendo de una rabina francesa que se llama Delphine Horvilleur, que ha escrito un libro que se llama Vivir con nuestros muertos (Vivre avec nos morts), que celebra la vida y te remite a la mortalidad. Cuando yo me he expuesto a estas lecturas me doy cuenta de que buena parte de las broncas que he agarrado, de las peleas que me he comprado, de los entusiasmos que me han abrazado en algún momento, son cosas muy banales, muy prescindibles y son muy pocas las cosas a las que realmente vale la pena dedicarles tiempo. Esa disposición de ánimo me ha reconciliado con muchas cosas, especialmente con mis falencias y mis insuficiencias.
—¿Se siente solo?
—Bueno, yo siempre he sido un solitario, pero nunca lo he lamentado. Un solitario extremadamente sociable, y en algunos casos he podido ser gregario. Yo he hecho vida social, me casé, tuve hijos y amigos, pero no me pesa la soledad, y esa es una de las cosas por las que me felicito, porque por el paso del tiempo, viviendo en un país que al fin y al cabo no es el tuyo, sentirse a gusto con uno mismo, en compañía de sus ideas, sus fantasmas, sus convicciones, sus intereses, es algo que no todo el mundo tiene y disfruta. Me entristece la gente que no puede estar sola y que llena su tiempo con banalidades. Yo puedo estar solo.
—¿Estuvo casado? ¿Tuvo hijos? ¿Tiene pareja?
–Estuve casado. No tengo pareja en este momento. Técnicamente soy un viudo. Vivo solo. Tengo hijos. Tengo un hijo muy grande, mayor quiero decir, que vive en España, con quien me comunico razonablemente bien. Nos llamamos. Por el lado de mis hermanos me quedan mis sobrinas, que son unas mujeres excepcionales con las que tengo una relación permanente, al menos por teléfono. Hay que partir del hecho de la diáspora. Hay una que vive en Panamá y otra en Venezuela. Permanentemente estamos al habla.
—¿Por qué se fue a Colombia?
–Yo vine a Colombia por primera vez empezando los años 90. Era una Colombia extremadamente violenta, traspasada por todo tipo de violencia. En mi juventud hice una extraordinaria amistad con alguien que ya falleció, que fue un extraordinario músico colombo-venezolano. Nació en Bucaramanga e hizo su vida en Venezuela. Se llamaba Álvaro Serrano Calderón. Álvaro siempre me decía: “Tenemos que ir pal otro lado un día juntos”. Me lo decía en Caracas. Éramos un par de jóvenes parranderos. Yo un día vine a Colombia y pasó algo, que yo lo llamaría con la expresión que usa Guillermo Cabrera Infante, un escritor que a mí me gusta mucho, “la poética del lugar”. Algo pasó conmigo cuando llegué a Bogotá. Fue como si alguna voz interna me dijera: “Has estado aquí antes, este sitio tiene que ver contigo”. La naturalidad con la que yo me amoldé no a Colombia sino a esta ciudad que no es precisamente la más sexy del mundo. Yo encontré en Bogotá un tempo musical. Eso fue en los años 90 y coincidió esa primera visita en que empecé a concretar la publicación de material mío que fuese deliberadamente literario. Empecé a escribir aquí para El Malpensante y al mismo tiempo empecé a publicar en Letras Libres. Te estoy hablando del comienzo del actual siglo. Tuve además otro hallazgo. Yo soy un gran usuario de bibliotecas públicas. Descubrí que la Biblioteca Luis Ángel Arango, por muchas razones que hablan muy bien de la institucionalidad de este país, es una de las mejores bibliotecas de Hispanoamérica. En algún momento de mi vida fantaseo con vivir entre Caracas y Bogotá. Yo fantaseaba con escribir un libro de tema petrolero, terminé escribiendo una novela de ensayo histórico. Y en eso estaba cuando se me ocurrió hacer un chiste a costa de (Hugo) el Pollo Carvajal y nos cayó el rayo de una demanda, que no era poca cosa, y todo recomendó que no me quedase, y que no volviese imprudentemente a Caracas. Una cosa trajo la otra, me fui quedando, obtuve mis papeles migratorios, he tenido ocasión de trabajar. Perdí a mis dos hermanos. No tengo nada que me ate en lo personal a Venezuela. No te digo que no siento nostalgias, pero sí puedo decirte que he hecho mi vida en Colombia.
Yo un día vine a Colombia y pasó algo, que yo lo llamaría con la expresión que usa Guillermo Cabrera Infante, un escritor que a mí me gusta mucho, “la poética del lugar”.
—¿Entonces no se siente un exiliado?
—No. Yo siento que estoy a una 1 hora y 20 minutos de Caracas. No he sacado el pasaporte, pero no dudo que pronto estaré con pasaporte nuevo. Aunque no me siento un expatriado, ni siento el exilio como una pesadumbre, hay cosas que sí me gustaría experimentar.
—¿Cuál es su rutina en Bogotá? ¿Qué hace en un día normal?
—Antes me despertaba muy temprano y me ponía trabajar para aprovechar esa lucidez que te da la madrugada. Pero desde que empecé a tener problemas con el sueño me despierto más tarde y mi día, como no tengo oficina que me obligue a llegar en un horario fijo, empieza con un pocillo enorme de café y lentamente empiezo a trabajar en el libro en el que estoy ocupado, luego de estar mucho tiempo sin escribir literatura. Estuve un largo período en el que no me salía nada. Ese bloqueo del escritor (writer’s block), esa vaina yo pensaba que era pura superchería. Pero no, existe. Es una dolencia propia del oficio y que solo se vence con una gran fuerza de voluntad, de sentarse a escribir muchas páginas que son malas. Yo lo asimilo mucho a una expresión que usaba José Ignacio Cabrujas, que es “la aeróbica de la escritura”. El hombre que está acostumbrado a trotar, los primeros pasos son indecisos, pero cuando ya tienes varios minutos con el mismo ritmo hay un momento en que ya sientes el impulso y el aliento, y hasta que no hagas tus 45 minutos no vas a terminar.
Oil Story
—¿Y recuperó “la aeróbica de la escritura”?
—Gran parte de esa recuperación se la debo a Juan Forn, un escritor argentino que falleció hace dos años. Yo tuve con él una amistad muy literaria. Fue una inspiración desde el día que lo conocí hace 20 años, aquí en Bogotá precisamente. Fue uno de los fundadores de Página 12 y durante muchos años tuvo una sección que se llamaba Viernes, en la contratapa. Hicimos una gran amistad. Es curioso porque tuvimos pocas conversaciones presenciales. Una vez estuvimos en una feria en Quito y otra vez nos vimos en Buenos Aires. Resulta que en 2018 yo fui a un evento en Medellín que se llama La fiesta del libro. Allí hay un sitio hermosísimo que es el Jardín Botánico, donde ocurre lo esencial de este evento. A mí me invitaron. Con Juan quedé en desayunar. Yo me acerqué a la mesa. Él me vio con una gran compasión. Sus palabras fueron: “Siéntate, tenemos que hacer algo. Las próximas 20.000 palabras me las mandas, aunque yo no creo que vaya a tener tiempo de leerlas. Tienes que sacudirte eso que tienes, esa depresión que te está consumiendo. Ese libro tiene que salir”. Yo no tenía en mente un libro, pero sí sentía una gran desazón sobre mí. Y esas palabras tuvieron un efecto mágico. Yo regresé a Bogotá y empecé a escribir. No me preguntes de dónde me conecté con una vieja idea que siempre había tenido para una novela y trabajé con una gran disciplina y un gran entusiasmo, que hacía por lo menos 15 años que yo no experimentaba.

Imagen del fallecido escritor argentino Juan Forn, a quien Ibsen Martínez le atribuye, además de su amistad, la inspiración para haber retomado la escritura y el empuje para crear Oil Story. Foto/Cortesía Editorial Seix Barral.
—¿Así nació Oil Story?
—De pronto descubrí que lo que yo pensaba que podía ser un buen libro no era más que una buena idea. Una buena idea para conversarla, para un artículo o una crónica. Me vi metido en un callejón sin salida argumental. Me entró la preocupación: “¡Coño, ahora no tengo libro!”, y recuerdo que en una plaza cercana a mi casa, en la plaza de Usaquén, una especie de El Hatillo dentro de Bogotá, llamé a mi amigo Juan, no lo encontré, y le dejé un mensaje: “No va más, esa historia no camina, voy a empezar otra”. Me regresé a mi casa pensando. Y la historia que mejor me sé es la de Petroleros suicidas, una obra teatral que estrené en 2011, que a mí me tomó mucho tiempo. “Ya está, esa es la historia que voy a convertir en una novela”, me dije. Pero la voy a escribir en otro tono, con otras palabras. Y casi inmediatamente me puse a escribir. Entre el momento en que me sentí atascado y comencé a hacer esta otra no pasó una semana. Y no paré. Cuando sentí que la había terminado, ya había transcurrido año y medio y se la mandé a mi amigo. El efecto emocional y moral es que me sentí habilitado para escribir muchas otras cosas. Para mí fue milagroso escribir esta novela.
Y la historia que mejor me sé es la de Petroleros suicidas, una obra teatral que estrené en 2011, que a mí me tomó mucho tiempo. “Ya está, esa es la historia que voy a convertir en una novela”, me dije.
—¿Le disciplinó?
—Me disciplinó definitivamente. Yo era un tipo al que le costaba mucho la disciplina. Las mejores cosas que he hecho, recuerdo por ejemplo Simpatía por King Kong, una novela que me dio mucha satisfacción terminarla, la hice a punta de disciplina y de enamorarme de la vaina. Pero eso lo había perdido. Desde 2013 no escribía, no me salía nada. Era una cosa muy depresiva y melancólica, desagradable. Haber terminado esta novela se lo debo a Juan Forn, y también el haber recuperado mi forma anímica.
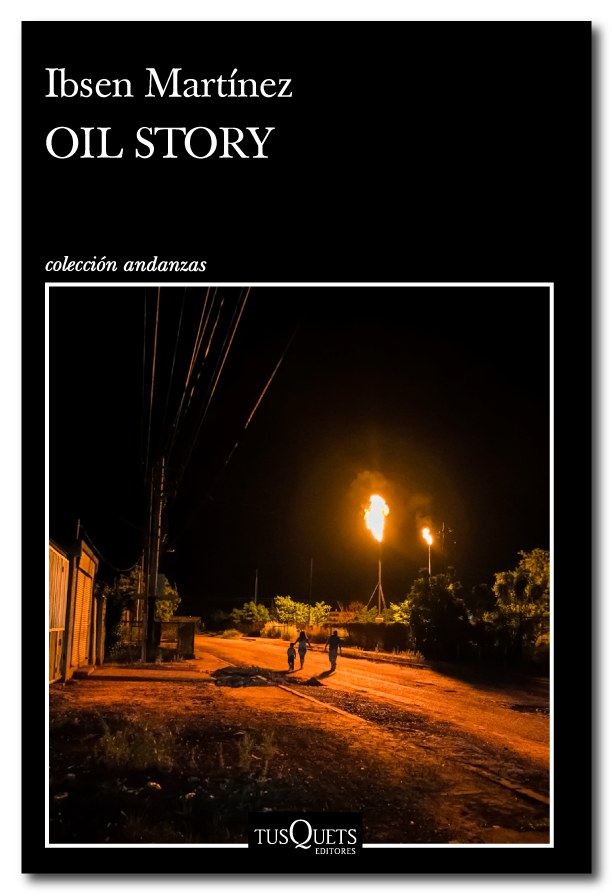
Portada de la novela Oil Story, próxima a ser lanzada el 19 de octubre de 2023.
Lo que falta
—¿Hace cuánto llegó a Bogotá?
–Hace 10 años. Siento aún la mordedura de Caracas, no tanto de Venezuela. Me conmueve sorprenderme caraqueño.
—¿Regresaría a la Venezuela chavista?
–Si a mí me dicen: “Mira, vamos a presentar tu libro en tal sitio, y aquí está el pasaje”, en todo caso tengo pasaporte y veo todo en términos logísticos resueltos, no veo el motivo por qué no pudiera ir. Me gustaría muchísimo, desde luego.
—¿Qué le falta a Ibsen Martínez por hacer?
–Yo quiero escribir mucho más. No me hago ilusiones. Pero hay dos cosas que yo quiero hacer: un libro de ficción, que ya he afrontado y que siento dentro de mí la entereza de no pensar ni siquiera quién lo va a publicar, quiero pasarlo bien escribiendo; y lo otro es volver al teatro, que es mi primer amor. Es una pieza que le he dedicado a un músico venezolano, que es de una generación menor que la mía, que es Álvaro Paiva-Bimbo, extraordinario compositor y guitarrista. Se llama El leño y la llama, una obra sobre Teresa de la Parra y Lydia Cabrera, que fue su pareja cubana. También empecé a escribir un ensayo que se llama La tercera vida de Teodoro Petkoff.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







