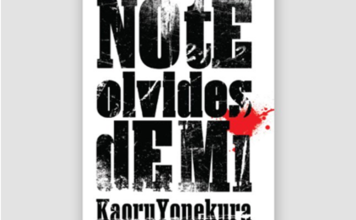Para Eugenio Montejo
Cuando viajes, trata de llevar el corazón puesto
Blas Coll
Hay libros que nos acompañan en nuestro día a día, silenciosamente aconsejándonos: tanta sabiduría preciosa a la que no le hacemos caso. Hay autores que ya no son autores, son amigos, y cuando nos bebemos un trago en un bar están sentados ahí con nosotros, escuchando nuestra última catástrofe, mirándonos… ya sin decir nada. En su mirada yace oculta la frase justa a la que no le prestamos su justa atención, y con pena escondemos la cabeza, pensando: “Don Blas decía que cuando viajara, tratase de llevar el corazón puesto”; o “Clarice me dijo que aprendiera a entregarme a la desorientación”. Con esas ideas me torturaba y desde la barra trataba de ahogar mi desencanto en un nestea helado, por fin sentada en el bar del faro del fin del mundo.
Tanto que me había costado llegar hasta allí, para darme cuenta de que el corazón lo había dejado a media escalada.
Para consolarme comencé a pensar en otro de mis consejeros, el gran Enrique, que en mi viaje a España había estado más presente que nunca y a quien sí parecía estarle haciendo bastante caso últimamente. Recordé uno de sus consejos recurrentes, en El viaje vertical: “Te conviene, te conviene, te conviene un viaje”. A mí siempre me convenía, me conviene y me seguirá conviniendo un viaje. Uno de mis profesores de Letras de la UCAB había dicho un día en clase algo sencillo, acertado y obvio que jamás olvidaría: que las personas dedicadas a la literatura eran personas con grandes “necesidades de fuga” o “tendencias hacia la huida”.

«Una huida según Rodolfo» / Rodolfo León
Mi amigo Enrique, en la novela que estuve leyendo durante mi fuga europea, Doctor Pasavento, me había recomendado que despareciera con él. Para ese entonces ya me estaba tomando sus consejos así, de manera absolutamente personal y puntualmente dirigida a mí, porque no podía ser coincidencia que yo quisiera “hacerme invisible” al mismo tiempo que él quisiese “desaparecer”, y que, mientras él perseguía la “alameda del fin del mundo”, yo hubiese subido hasta el “faro del fin del mundo”. El Doctor Pasavento y yo compartíamos una búsqueda –así fuese una búsqueda de pérdida absoluta– y nuestra meta común del fin del mundo hacía que semejante lugar existiese, por lo menos lo suficiente para que el Doctor y yo llegásemos hasta él.
¿Que por qué quería llegar hasta el fin del mundo? Estaba pasándome dos meses en España, era la primera vez que pisaba el Viejo Continente, y sin embargo nada sonaba más interesante que el fin del mundo. No sé cuál era la imagen exacta que tenía de tal lugar, y quizás a lo largo de mi viaje me topé con un par de sitios que lograban parecérsele; lo que sí puedo asegurar es que la subida al faro ubicado en efecto allí no era –ni remotamente– lo que había estado imaginando.
Para empezar la historia de mi ascenso a los infiernos debo ser justa y aclarar que no se trata de una alucinación de mi parte. Cuando el Doctor Pasavento hablaba de su alameda del fin del mundo, no tengo forma de saber si se refería a un espacio en concreto o si era pura cháchara metafísica; en mi caso, no estoy filosofando ni conjurando imágenes, víctima de algún delirio. El faro del fin del mundo existe. Yo subí a la montaña en donde está. Me asomé por encima de las barandas y vi el mar perdido en el horizonte. Tomé fotos. Puedo probarlo. Tengo testigos, además.

«El faro según Rodolfo» / Rodolfo León
Existe un recorrido que llaman “la ruta de Dalí” –para cuando uno está en Cataluña y quiere dárselas de viajero culturoso– cuyo clímax (en mi opinión) es Cadaqués, el pueblo donde Salvador y Gala pasaron la mayor parte de sus vidas. Ahí, en todos los cafés o restaurantes donde te sientes vas a subir la vista y te vas a encontrar una foto firmada por el Genio, testimonio irrebatible de que “aquí se sentó, comió, fumó y posiblemente escupió Dalí”. Claro. El hombre pasó cuarenta o cincuenta años de su vida en un pueblo con no más de veinte o treinta restaurantes. Al menos una vez tuvo que haber entrado en cada uno de ellos, así fuera en un intento fallido por variar un poco el menú. Sin embargo, como una tarde oí decir a un hombre en la plaza: “Aquí la gente viene por Dalí, pero se queda por Cadaqués”.

«Quedarse en Cadaqués» / Rodolfo León
Ciertamente, en el pueblo está la casa de Salvador y Gala, curioso punto turístico donde puedes ver por las ventanas por las que miró el pintor y comprender exactamente de dónde salieron muchos de los paisajes de sus obras –así como la inspiración necesaria para pintarlos.

«Cadaqués según Dalí» / Graciela Yáñez Vicentini
Cadaqués es un paisaje donde la playa y la montaña se confunden, donde las alturas permiten accesos a la soledad y al infinito pero también a la brisa y a los colores de manera insólita, irreal.

«A través de la ventana» / Graciela Yáñez Vicentini
En el punto más alto de la última montaña que se divisa desde el pueblo puede verse un faro. Existen tours que te llevan hasta ahí –en carro o en bus o qué sé yo– porque el sol raja las piedras, y la subida es larga y dura. Tanto, que –dicen– existe también una película de Orson Welles allí filmada, llamada –no faltaba más– El faro del fin del mundo.
Sin embargo, nosotros no necesitábamos ayuda para llegar hasta el fin del mundo. Nosotros –arrechos– subiríamos como si nada, a pie. (Ahora me doy cuenta de que eso me pasa por andar invocando semejante lugar así como así, cual si fuera cualquier cosa de este mundo: como llamar a Lucifer y pretender que no aparezca).

«La subida al faro» / Rodolfo León
Enrique tiene también una novela breve que viajó conmigo en esos días, Lejos de Veracruz. En mi diario de viaje tengo anotada una frase que tomé de allí, ahora vengo a entender por qué: “inicié un descenso a los infiernos cuando me perdí en la noche y sucedió todo aquello tan desagradable con aquel individuo al que confundí con Dios” (2004: 20). Claro que lo mío no fue ningún descenso, y que no me perdí en la noche, sino en el día, bajo pleno sol castigador; y que para mí ningún dios podía estar detrás de semejante suplicio, así que si acaso confundía a alguien con algo iba a ser con el mismísimo Diablo. Lo cual me llevó a recordar una de mis películas preferidas –que cito en cuanto texto escriba, venga al caso o no– Lugares comunes, donde el narrador-protagonista habla sobre la relación del diablo con la lucidez, por aquello de que Lucifer (Luxifer) viene de luz (lux), asociación que en ese momento se me hacía más lúcida que nunca. Lo que yo estaba sintiendo en mi piel tenía que ser proveniente de Lucifer. El sol era el infierno. Yo trepaba hacia la luz: yo trepaba hacia el infierno. Conclusión general: todo este ascenso lleno de luz y calor tenía que ser diabólico.
Claro, que en Lugares comunes el protagonista se refería más bien al sufrimiento que conlleva el saber: lo que él llamaba “el horror de la lucidez”. ¿Sería el faro del fin del mundo, en tanto que luz, símbolo último del conocimiento y la lucidez – y de allí el horror y sufrimiento para llegar a él? Esto a su vez me llevó a la novela que terminé de leer justo anoche, The Voyage Out de Virginia Woolf, en cuyo prólogo Michael Cunningham habla sobre los inesperados momentos de conciencia, o lucidez, en la literatura de Virginia, que surgen de la experiencia común y no de la extraordinaria: de las sutilezas al parecer irrelevantes y no de los momentos de clímax. Los pequeños destellos de conciencia del día a día.
Yo no sabía si mi ascenso al faro del fin del mundo era una experiencia común o extraordinaria. Yo no sabía si, al alcanzar el faro o la cima donde este se hallaba, llegaría a un momento climático. Lo ignoraba y, francamente, poco me importaba. Las reflexiones elevadas las puedo hacer ahora, con la necesaria distancia. En las seis horas aproximadas en que estuve escalando bajo el implacable y prolongado sol del verano español, poco podía importarme la lucidez, el clímax, la conciencia o nada que se le pareciera. Me importaba quién tenía la botella de agua, cuánto faltaba por llegar al infierno y a qué hora del día empezaba a menguar el sol del desgraciado Lucifer que ya se las vería conmigo más tarde, cuando yo recuperara el aire. Sí, no sé cómo, pero a mí me habían cambiado la fantasía del fin del mundo por esta pesadilla: algo debía haber hecho para merecer semejante estafa. Alguna penitencia estaría yo cumpliendo. Por algún motivo tenía que subir, y dicho motivo era ajeno a mí, era algo que me halaba desde afuera: algo que me obligaba a seguir subiendo aun cuando yo sabía que sería mucho más feliz a ras de suelo.
Ahora debo resaltar tres hechos trascendentes: uno, en esta excursión no había almorzado nadie; dos, el sol del mediodía era peor que el de la isla en el cuento de Cortázar; y tres, no sé si sería bajo los efectos de la calcinación o los de la deshidratación, pero aquí sí sería oportuno afirmar que yo estaba teniendo algún tipo de experiencia delirante. Sentía deseos de llorar y la presencia de mi grupo me aturdía. Ellos subían felices: esperaban que yo hiciese lo mismo. Me quedé atrás, sin comprender por qué volvía a mí la sensación que me había impulsado hacia el deseo de desaparición en un principio: la maldita sensación de que debía esforzarme por algo que no deseaba en lo absoluto. No sé bien qué me pasó. El ascenso perdió todo sentido. El mundo parecía arrastrarme hacia un extremo del que yo solo deseaba huir. ¿No era precisamente por eso que quería llegar al fin del mundo? ¿Para huir? Pero, ¿debía atravesar todo aquello de lo que quería alejarme para llegar finalmente a mi punto de fuga? Y entonces fue que empezó Clarice a retumbar en mi cerebro: “la aproximación, de lo que sea, se realiza gradual y penosamente –atravesando incluso lo opuesto de aquello a lo que se va a aproximar” (1969: 7).

«Borrosa memoria» / Graciela Yáñez Vicentini
¿Que para qué el fin del mundo? Para que nadie pudiese llevarme a donde yo no quisiera, para que nadie que yo no quisiera tuviese influencia alguna sobre mí, y, más aún: para que nadie que yo no quisiera pudiese siquiera existir ante mí. O, el movimiento opuesto que, siguiendo a Clarice, funcionaría perfectamente: para que yo no tuviese que existir ante nadie que yo no quisiera.
De allí el deseo de ser invisible. Lo había descubierto en una tasca en Madrid, en una conversación con dos amigos entrañables y uno no tanto, en la que el tercero comenzó a preguntar cuál sería el poder sobrenatural que escogeríamos si se nos diese la oportunidad de elegir uno. En seguida respondí, como por acto reflejo: “Ser invisible”. El interrogador pensó que se trataba de una especie de inclinación vouyerista de mi parte (lo cual me causó mucha gracia, por aquello de las proyecciones), y procedí a aclarar que no se trataba de poder espiar a los demás libremente, sino de un deseo cuya naturaleza era mucho más individual: yo quería ser invisible porque, literalmente, anhelaba no ser divisada por los demás.
Finalmente llegamos al puto faro del fin del mundo (habrá que ver la película) y sí, desde allí se vislumbraba el infinito. El espacio era infinito. Y el infinito, allí, era el mar. El mar, perdiéndose hasta el fin.

«Hasta el fin» / Graciela Yáñez Vicentini
Ahora que había llegado, lo último que quería hacer era irme: semejante sufrimiento y semejante vista ameritaban algún tipo de celebración en la cima del mundo… un almuerzo, un brindis, algo. Por eso fui a sentarme en la barra del restaurante Cap de Creus, a ver qué pedíamos, y cuál fue mi desilusión al descubrir que el objetivo del grupo era bajar lo antes posible y básicamente saltarnos la celebración. Yo no entendía nada. Había llegado hasta el fin del mundo, me había enamorado del mar interminable, era una con el viento y hasta el sol se me hacía ya más amigable, y ¿qué querían mis compañeros? Regresar a la infernal ruta. ¿Era yo la única que quería permanecer en el hallazgo? ¿Era yo la única que me había hallado en el hallazgo?
Empecé a mirar a todos lados, traté de entregarme a la desorientación: entre tanto absurdo y tanto sol no debía costarme mucho. Seguí pensando en Clarice y probé partiendo desde el extremo opuesto: en lugar de perderme (más), traté de recordar el punto exacto de la subida en donde me había dejado el corazón… de manera que ahora, de bajada, pudiese recogerlo. Me bebí el nestea hasta el último hielo (con lo que me costó que los del bar me pusieran un hielo decente, ¿es que nadie aquí entendía el asunto del calor?) y, con resignación e impotencia, me despedí del faro, del mar y del fin, y comencé el descenso: más rápido y más fácil, y sin embargo, tantísimo peor.
Así fue cómo en Cadaqués retomé mi corazón. En agradecimiento, recorté un pedazo para dejar de obsequio. Lo planté ahí, en las cercanías del faro, y hasta le cosí ojos para que mirase el mar en mi nombre. Cuando las cosas vuelven finalmente a su lugar, así sea por una fracción de segundo, es que realmente somos conscientes de cuán descolocadas estaban. Me bastó ponerme el corazón por cuatro días para darme cuenta de cuánto tiempo llevaba cargándolo bajo el brazo.

«No tan borrosa memoria» / Graciela Yáñez Vicentini
En Barcelona me había dedicado, entre otras cosas, a realizar una pesquisa de amigos y consejeros que pudiese traerme a Caracas como acompañantes. Incluso había mandado a pedir algunos ejemplares amigos que no había conseguido. Así que, en cuanto volví de Cadaqués a Barcelona, proseguí mi búsqueda, con la esperanza de que algunos de estos compañeros me sirvieran de parche sobre el órgano incompleto. Había una librería que me había gustado mucho, pequeña y con un calor insoportable, en donde la selección de libros era estupenda. Allí había mandado a pedir una novela de Cunningham que quería llevarle a un amigo en Venezuela. Fui a la librería a ver si ya les había llegado el libro y comprobé que sí. No recordaba el título, así que, en cuanto lo vi, me sorprendí: Una casa en el fin del mundo. Eso me llevó en seguida a otro título, que había comprado antes del viaje a Cadaqués, también para regalar y en la misma librería: Una casa para siempre, un libro de cuentos de Enrique.
Escribí en mi diario: “Las casas, los faros y los fines del mundo me rodean. Quizás porque yo ya no necesito un cuarto, sino una casa propia; quizás porque ya no deseo ser invisible: solo irme hasta el fin del mundo, para no volver”.

«Panorámica del fin» / Rodolfo León
*
La casa muere con el verano en la garganta
Gina Saraceni. Casa de pisar duro
El último éxodo que emprendí también fue sin el corazón puesto. Por primera vez en mi vida, hasta la noción de huida se me hacía absurda, inútil, transitoria. Siempre que escapaba, tarde o temprano terminaba regresando al punto de partida. Era un hecho ineludible, y sin embargo era la primera vez que el retorno parecía pesar más que el viaje en sí.
Es cierto que también sabía (y sé) que toda travesía nos transforma, y que nunca se regresa a una realidad idéntica, porque al menos nosotros hemos cambiado de óptica. Pero ya ni eso me consolaba. La óptica me la había cambiado tantas veces, a fuerza de tanto fugarme, que lo único que veía era una realidad confusa, ilógica y fragmentaria que no se correspondía ni con ella misma: mucho menos conmigo. Era como ver a través de un calidoscopio dislocado.

«A través de la otra ventana» / Graciela Yáñez Vicentini
Así que esta vez me iba sin deseo alguno. Regresaría pronto, y nada parecía poder alterarle la óptica a eso. Esta vez, no buscaba el fin del mundo ni una casa para siempre ni esperaba tropezarme con ningún mar infinito. Buscaba pequeñeces, personas y cosas concretas. Buscaba a Michael Cunningham y a Paul Auster. La sexta temporada de Seinfeld. Tomarme un chocolate caliente en mi librería favorita. Reunirme con algunos amigos. Pasear por el parque, agarrar sol, bañarme en la playa. Pasar un buen rato, sin tanto… calor.

«Para no volver» / Graciela Yáñez Vicentini
Y Virginia estaba en lo cierto. La conciencia se despierta ante las sutilezas. El corazón se activa de vez en cuando sin necesidad de detonarlo. A veces un parque soleado a la vuelta de la esquina es nuestro fin del mundo (porque resulta que el verano newyorkino es peor infierno que el español). A veces un cuarto con aire acondicionado es una casa entera; nueve días pasajeros, todo nuestro tiempo. A veces un viaje es una huida para siempre.
A veces se regresa, sí, pero no se vuelve.
Caracas, 25-26 de agosto de 2008
________________________________________________________________________
Referencias
Lispector, Clarice. La pasión según G.H. Caracas: Monte Ávila Editores, 1969.
Vila-Matas, Enrique. Lejos de Veracruz. Barcelona: Anagrama, 2004.
*
(Una primera versión de este texto fue publicada en Voces nuevas 2008-2009. Taller de ensayo con Rafael Castillo Zapata. Caracas: Fundación Celarg, 2011, pp. 115-124).
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional