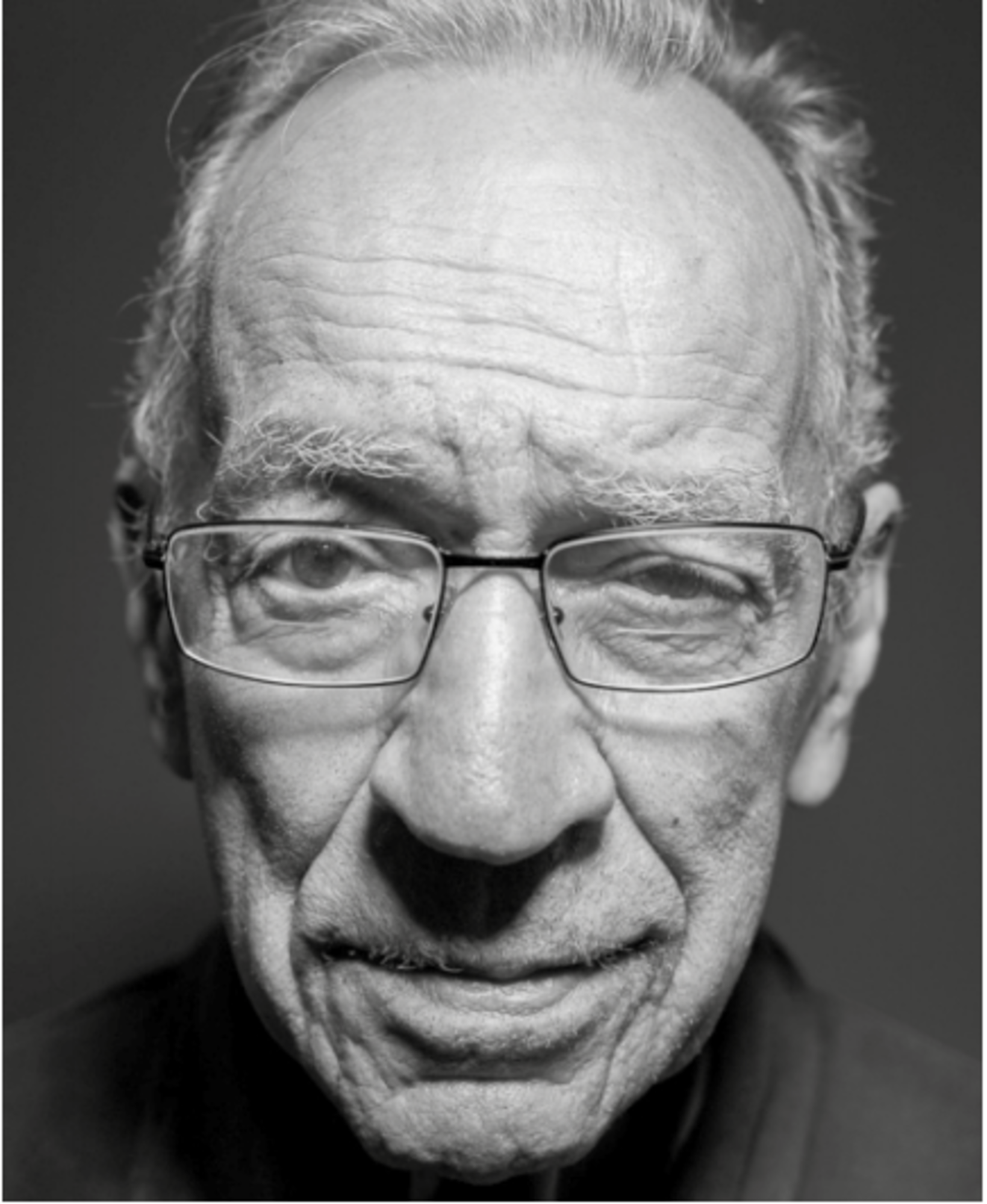Por RAFAEL-JOSÉ DÍAZ
La deuda que los lectores de poesía venezolana hemos contraído con Antonio López Ortega empieza a cobrar ya dimensiones tan gigantescas que temo que no podamos saldarla nunca y que permanezcamos siempre en la categoría de morosos; morosos gozosos, pero morosos al fin y al cabo. Y es que a los volúmenes de poesía reunida que ha venido publicando en Pre-Textos desde 2012, si no me equivoco, de autores tan destacados como Alejandro Oliveros, Rafael Cadenas, Yolanda Pantin o Ígor Barreto, se ha sumado recientemente la magna antología, hecha en colaboración con Gina Saraceni y Miguel Gomes, Rasgos comunes, que reúne lo mejor de la poesía venezolana del siglo XX en un trabajo no solo riguroso y largamente meditado, sino además plagado de descubrimientos para los lectores de este otro costado del idioma. Uno de esos descubrimientos fue, al menos para quien esto escribe, la poesía de Guillermo Sucre, a quien solo conocía por un libro profusamente citado pero apenas consultado una que otra vez en mis años de estudios universitarios: La máscara, la transparencia, de título lezamiano y considerado por algunos como el mejor volumen que se ha escrito sobre poesía latinoamericana del siglo XX. De Guillermo Sucre, que es además autor de un libro esencial sobre el Borges poeta, la citada antología me hizo descubrir un puñado de poemas que ahora, con la publicación de este volumen de poesía reunida, La segunda versión, se ha ampliado hasta desplegarse en todo un mundo de lenguaje al que uno puede acercarse una y otra vez para disfrutar de la intensa luz que desprenden sus poemas, un luz que a veces, muchas veces, se ve contrastada por manchas de sombra, pero que, incluso entonces, no deja de rezumar al fondo de cada poema, como si ese fuera su destino, destino de la luz, como dijo nuestro querido poeta canario Luis Feria, nunca te acabes; y así en la poesía de Guillermo Sucre: uno puede volver una y otra vez sobre estos poemas para lograr el milagro de que no se acabe nunca el destino de la luz.
Como la de otros grandes poetas críticos, desde luego T. S. Eliot, Jorge Luis Borges y Octavio Paz, figuras tutelares para Sucre, pero también, se me ocurren, Saúl Yurkiévich, su compatriota Ida Gramcko, Julio Ortega, Enrique Lihn o, más recientemente, la poeta puertorriqueña Áurea María Sotomayor, que es hoy en día, además, profesora en la universidad de Pittsburgh, la misma donde Sucre dio clases entre 1968 y 1975, como la de estos poetas que han desarrollado, decía, una intensa actividad crítica además de poética, la poesía de Guillermo Sucre está marcada por la luz añadida de la reflexión, por permanentes incisos o indicaciones sobre la condición lingüística, e incluso lenguaraz, de la poesía, como si fuera necesaria la distancia de esa añadidura para que el arrebato de la mirada, que en Sucre es siempre entrega e invasión, deslumbramiento y seducción, no termine haciendo del poema un lugar excesivamente ametrallado por la intensidad. Hay, sin embargo, en la obra de Sucre, en su obra crítica, que es lo mismo que decir en su vida plena de lector y escritor, una querencia especial por la obra de José Lezama Lima. Sobre el etrusco de La Habana Vieja ha dicho Sucre palabras que revelan una devoción que se explica bien si se lee esta poesía, la de Sucre, quiero decir, como una suma de invenciones a partir de la imagen, como un dietario de iluminaciones en las que toda vocación crítica, toda hegemonía de la reflexión sobre la pasión, parecen quedar conculcadas al menos mientras el éxtasis dura, lo que no es poca cosa.
Precisamente uno de los aspectos que, como lector novel de esta poesía, me ha sorprendido, y hasta encandilado, es su capacidad de ir más allá de sus propios presupuestos. La conciencia de lo limitado de la posibilidad de decir no impide a Sucre decir más allá de cualquier límite, y es ahí donde logra algo que solo le es dado a poetas de obra escrita en demorada quietud, o en el más áspero silencio, o en las excepcionales fisuras de una vida errante: logra que las fulguraciones sean al mismo tiempo huellas, cadáveres de los instantes recién renacidos, y espacios de plenitud, plasmaciones sensoriales del deseo en su cúspide, de la luz en su esplendor, de un baño, un paseo, un atardecer, una caricia, una fragancia, apoteosis de lo elevado a sustancia indeclinable mediante el transparente transporte de la poesía.
En un poema de su penúltimo libro Guillermo Sucre afirma: “Lo atroz fue el sucesivo extrañado intolerable / encuentro con el esplendor”. Creo que hay aquí una clave para leer su poesía: se ha debido entrar de lleno, a través de la mirada, pero también mediante el concurso de los cuerpos, en la plena posesión de cada milagro regalado por el verano, en cada palabra respirada, olida, saboreada, tocada por manos que no pensaban recordarla nunca, y lo atroz ha sido recordar el verano y las palabras; lo atroz ha sido ver convertido el verano en las palabras del verano, ver las palabras convertidas en veranos de palabras. Lo que dice aquí Sucre debe leerse literal y detenidamente: ese encuentro fue sucesivo, día tras día, estación tras estación, años sobre años y décadas más décadas; fue un encuentro extrañado, extraño y extrañado, incluso extrañado en el doble sentido del verbo: sorprendido y anhelado, ese esplendor, como una súbita sorpresa a la que inmediatamente se echa de menos aunque creamos tenerla todavía entre los brazos; intolerable, al fin, pues no estábamos preparados, ni hubiéramos podido estarlo nunca, para convivir con ese encuentro, para dejarnos traspasar por el esplendor de la vida, y por eso acaso decirlo es tan atroz como no poderlo vivir, como no poder convivir con las palabras de la gracia, con la gracia desprovista de palabras. Dice, ha dicho años antes Guillermo Sucre: “Ya no hay sitio para la escritura porque ella es el sitio mismo –de lo que se borra / no descubrimos el mundo lo describimos en su terca elusión”. Podríamos escribir, por tanto, infinitas versiones de un mismo poema; podríamos vivir infinitas versiones de un amor, experimentar infinitas versiones de un viaje, de un exilio o de una pérdida. Sin embargo, ninguna de esas versiones nos contentaría, pues vacío está el lugar de la escritura y elusiva es la corriente del tiempo que nos aleja del mundo. Por eso creo que el título que Sucre ha elegido para su poesía reunida, que coincide con el de su último libro publicado, es, como en el una de Las mil y una noches, una sinécdoque que alude a la imposibilidad de poner término a lo que en esencia es infinito como lo son el vacío y la luz, la transparencia y la máscara.
*La segunda versión (Poesía reunida). Guillermo Sucre. Editorial Pre-Textos. España, 2019.