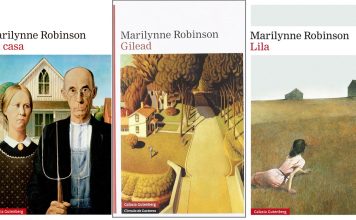Por NARCISA GARCÍA
Corre el año 1975 en una provincia argentina, y los signos de lo que está por venir, el golpe de Estado de Videla, empiezan a notarse. Los personajes ven y participan de esos signos conformando así el tejido social perfecto para que se instale la represión. Claudio, un abogado reconocido, sufre un impase con un extraño, situación que se irá agravando en los primeros minutos de metraje y luego se retomará más adelante, cuando ya el daño está hecho y es demasiado tarde para que los implicados resarzan la situación. Con textura de grano grueso, música de guitarras eléctricas, cámara lenta, zooms al rostro como los del espagueti wéstern, «duelos» en el desierto, el thriller de detectives Rojo (2018, Benjamín Naishtat) se inscribe entre las cintas que cuentan lo que sucede antes de la instauración de un régimen dictatorial, su gestación: La cinta blanca (Haneke, 2009), Cabaret (Fosse, 1972) o la más afín, El huevo de la serpiente (Bergman, 1977), entre otras. El color que le da nombre hace pensar en el fuego, la sangre, la excitación y el peligro, y esta cinta los contiene.
En Los empleados, Siegfried Kracauer se acerca al ánimo colectivo que pulsaba en los años de la República de Weimar, en los que se asentaba la nueva clase media, un término recién acuñado a finales del siglo XIX. Lo que Kracauer observó y vinculó a la próxima llegada del nacionalsocialismo y a esta nueva clase son signos como los que retrata la cinta argentina, estos últimos bastante más evidentes: firma de decretos para acabar con los «subversivos», intervenciones de ayuntamientos, primeras desapariciones. Siempre los hay, así como quien los ataja y señala a tiempo: Hans Keilson, médico y escritor alemán, cuenta en sus memorias cómo un compañerito de clase cuestionó la lectura de un poema «que hablaba mal de la patria»: en ese momento de quiebre vio el comienzo del nazismo, en algo que se deja pasar por parecer nimio, inofensivo. Por no ver venir el Mal. El agorero, que no pesimista, siempre está ahí, pero nunca se le escucha.
Dos escenas de Rojo señalan con mucha claridad la sentencia del director. En la primera, Claudio (Darío Grandinetti) espera a su esposa Susana (Andrea Frigerio) para comer en un restaurante, cuando un extraño le exige de mala manera que, dado que él espera a alguien y está allí sin consumir, se levante y le dé la mesa a él, que quiere comer ya. «¿Quiere usted esta mesa?», pregunta Claudio. «No es que la quiera. Es lo que corresponde», contesta el resentido, en una suerte de posesión reivindicativa ideológica. En la segunda escena, Susana tiene visita de su familia en casa, y se la ve sirviéndose agua en una taza «porque hay que hacer lo que los demás hacen», aunque a ella no le apetezca tomar nada. Como si para Naishtat –queda claro una vez ha culminado la cinta– las conductas de Claudio y Susana no fuesen sino reprobables, impías, reflejo del mal más abyecto y causa del daño infligido a una sociedad que se hace terreno fértil de dictaduras. Más adelante aparecerá el detective Sinclair (Alfredo Castro), cuya presencia hace aún más evidente la mirada hacia otro lado de los personajes.
Veamos: Claudio está en toda su razón al defenderse ante semejante hombre que llega, porque sí, a querer quedarse con su mesa. Y Susana, si me apuran, está siendo no solo buena anfitriona, sino cortés y hospitalaria: es, en última instancia, de una gran apreciación por el otro el servirse algo, lo que sea, para que el invitado no beba solo. Pero más allá de asuntos de buena educación, de cortesías, lo que parece pretender Naishtat con esta cinta es ver el añadido de estas virtudes, como si para él una llevase inevitablemente a la otra: es decir que, sobre todo –que no incluso– los mejor educados y de buena posición en clases medias son quienes antes se hacen cómplices de las fuerzas dictatoriales por temor a perder privilegios –o tal vez Naishtat vaya más allá: por malvados, racistas, clasistas y capitalistas, pues esa es su postura– escogiendo mirar a otro lado cuando los primeros signos de mal agüero revolotean como moscas entre los miembros de una comunidad. He aquí escondida, sin embargo, la cualidad de la cinta: el director sabe bien que la responsabilidad de la llegada de estas fuerzas tiránicas recae no (solo) sobre quienes gobiernan, sino sobre la sociedad misma, aunque se empeñe en acusar solo a la clase media.
Ucrania acaba de igualar legalmente –al condenar– nazismo y comunismo: ambos socialismos, ambos quieren un hombre nuevo, de raza uno y de clase social el otro. Y la gestación, el huevo al que refiere Bergman en su cinta, es idéntico en cualquier caso, pues en ese momento es solo huevo en acto: potencia del totalitarismo, independientemente de si revienta la cáscara una serpiente de rasgos fascistas, nazis o comunistas. Naishtat toma su postura a la izquierda, y describe con mucha atención, valiéndose de los recursos de los géneros cinematográficos, la conformación de ese quiebre espiritual. Pero no sabe que se trata de lo mismo: así ocurrió con Hitler, y así con Lenín. Cuesta imaginar al director haciendo la misma cinta si en vez de un Videla hubiese surgido un Castro.
El personaje que quiere la mesa de Claudio es un resentido que al verse expuesto en su puerilidad, rencor y maldad, reacciona con ira y violencia, tildando a todo el que le rodea de nazi –o extrema extrema extrema derecha, da igual, al menos el personaje es sucinto–, una actitud muy familiar estos días. La de aquel que lo que en realidad le satisface, como al personaje de Rojo, no es sentarse a la mesa a comer, sino haber logrado que el otro se vaya.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional