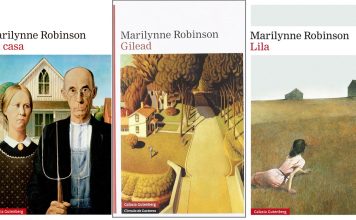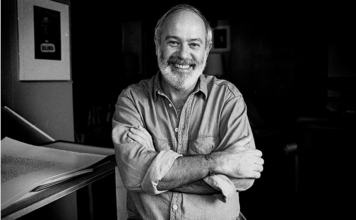Por MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
En un tiempo de nacionalismo burocrático, nadie recela como él de los símbolos de la nación nombrada desde los despachos públicos. Tras encargarse de la dirección del Archivo Nacional no solo lo ordena y le da un estatuto documental, encuentra allí la sustentación de sus hipótesis, da con los «evangelios apócrifos» de la Venezuela heroica. Eso le permite otras lecturas de los textos canónicos, desde El manifiesto de Cartagena hasta el torrente epistolar de los actores de distinto rango y condición, más que revisionista es enmendador, pues el dogma no parece nutrirse sino de ajustes y conveniencias. Al final del camino habrá iluminado un ciclo de la vida pública y moral del país al precio de su propia execración; incomprendido y visto como un excéntrico, los lectores inteligentes de su tiempo son corresponsales de otros países. Pagó un precio por haber indagado y señalado la naturaleza del país atascado, y buscar una correlación entre el estado social y los procesos cumplidos. A él le tocaba elegir la identidad de la vinculación, dudó de la democracia liberal en un medio gamonal, dio el justo valor a los caudillos que evitaron la desintegración en los días de la República nominal, entendió la dictadura como canalización de las virtudes del personalismo político. Pero esas constataciones escandalizaban a sus contemporáneos ilustrados, políticos y pensadores empeñados en predicar no solo aquello que mal entendían sino en no perturbar un orden cuya transformación empezaba por su disección.
Elena Plaza, quizás nuestra más documentada estudiosa del pensamiento vallenillano, ha tenido acceso a su archivo y allí ha dado con una especie de sección de injurias, notas y remitidos anónimos. Al conservarlos tuvo el criterio del sustanciador, y sobre todo convencido de la justeza de sus razones y argumentos, uno de estos amargos reclamos vale por toda una demostración, el remitente, mesurado y que presentimos culto, va de la infamación al elogio, le reclama y se duele de haber puesto su genio al servicio de una mala conclusión. «Yo quiero hacerle a usted el honor de no creerle un malvado, ni un hipócrita, ni un servil. Leyéndole a usted he sentido muchas veces indignación y admiración; he saboreado con amargura su Cesarismo democrático; he calificado de infame ese libro que me ha defraudado mis emociones; lo he arrojado muchas veces al suelo para recogerlo de nuevo y he sentido rabia, odio contra mí mismo cuando me he sorprendido diciéndome: ¡Tiene razón!». El locutor que permanece en las sombras es sin duda una voz solemne, haber omitido su nombre no abona tanto al sentido común como a su casi ninguna vanidad, como el propio Vallenilla es alguien convencido de sus ideas y emociones, si esa voz fuera la del gentilicio venezolano habríamos avanzado en la salvación. Ambos tienen razón, pero el segundo es capaz de estremecerse ante la evidencia y llora cuando descubre las culpas, imaginamos la grave expectación del destinatario ante esa nota, la habrá leído muchas veces. Se está encontrando con su propio mundo moral, ese locutor podría haber sido el cabal corresponsal del solitario, esa «razón» cedida como descanso es todo un jardín de conciliación y situaba al disidente en un reconocimiento, el de una ilustración dolida. «Usted ha visto y ha tratado con el más profundo desprecio, las ideas, las ilusiones, los idealismos de que se han venido alimentando nuestros pueblos en medio de sus desgracias y sus miserias…» Estas líneas del anónimo son previas, en consecuencia ese desprecio también es razonable, pero lo que se cree desprecio no es tal sino desdén, en el peor de los casos, recelo del murmullo emocional de la horda; ni siquiera son las ilusiones de la democracia, podría argüir Vallenilla, es la melancolía de los que evitan una larga paciencia.
El realismo político conduce al intelectual al contraste y las comparaciones; al hombre de partido, al militante, al pragmatismo o a su versión mimética, el oportunismo. En 1913 el liberalismo venezolano del siglo XIX no podía ser reivindicado como programa, el Estado mostraba unidad pero se había impregnado de las eficacias del caudillo, el poder público se encontraba en transición, debería esperar hasta la aparición de las masas y su espectáculo electoral, y este dictamen es lo que encontramos vaciado en Cesarismo democrático, nunca una condena de la democracia. «Los demás intelectuales que habían colaborado con Gómez habían sabido mantener las distancias entre la colaboración y la tradiciones políticas venezolanas del siglo XIX» (Elena Plaza). Aquellos doctores y académicos, casi sin excepción toda la segunda generación positivista, explicaban y encarecían desde la cátedra las virtudes de un modelo que mal representaban, vivían del atraso, podría decirse, y sin embargo nunca lo entenderían, pues lo negaban desde la urbanidad de los paseante; en cambio, Vallenilla Lanz se propuso emparejar realidad y doctrina, no para justificar aquella sino en la angustia de dar una identidad al orden político y aclarar las fuerzas del atasco.
Pero el censurador anónimo prosigue en su afán de amparar a los distraídos de su misma carencia de pudor. «¿Se da cuenta, señor Vallenilla Lanz, de lo que usted está haciendo en Venezuela? ¿Se ha hecho usted cargo de su papel de pervertidor del criterio nacional? ¿Ha pensado usted en la grave responsabilidad en que está incurriendo, en el anatema que caerá mañana sobre su nombre hasta ahora tan limpio y tan honorable? (…) ¿No le inspira a usted miedo el porvenir?». La imputación de pervertidor del criterio nacional parece ir más allá de una queja cívica, es como la venganza de un dios, pero ese dios no solo no se está vengado, se está sacrificando. Cuando los demás escudan el bulto él asume la descripción y explicación de un drama, si los otros exhiben teorías él les da un cuerpo donde puedan verse, construye un objeto apoyado en un esquema referencial, dota la exégesis de un fondo de verdad. Pero el cargo nos muestra otra vertiente de la diagnosis vallenilliana, no está listada y no hay para ella un nombre en sus vehemencias, pero sí toda una escenografía. Cómo nombrar la minoridad, no esa etapa de inmadurez atada a la evolución en un curso de lo natural, más bien se trataría de una calificación sancionatoria, que busca situar el órgano social-histórico en un margen donde se le exculpa, sustraída la demografía moral del alcance de sus elaboraciones, avanza en la experiencia de la comunidad siempre joven, cándida y a la espera de la definitiva cordura. Sería una variante gentil del culto de la juventud, en esta se descalifica todo lo que no es primaveral, allá se excusan los errores y fracasos de las tentativas públicas, los beneficiarios de la fundación se aferran a su reciente presencia en el mundo, a su inexperiencia, para explicar su extravío. Vive así a la espera, tal vez al acecho, de las oportunidades, pero de espaldas a lo acumulativo generacional; ese nacer todos los días y creer que tras los estropicios nada queda que obstaculice el augural recomenzar.
Tras la descomposición de la sociedad colonial sobreviene el imperativo de sobreponer a unos usos la nueva legitimación de un intercambio, más tarde será la negación ideológica de aquella sociedad. A los sucesivos arrasamientos de la Independencia y la Guerra Federal, súmese lo que él llamaría anarquía disgregadora de la violencia política, la era de la constitucionalidad de la República con sus ciclos donde no solo no hay solución de continuidad: el aprendizaje de la gens gregaria se fortalece en la prédica de «hombres nuevos» y programas quinquenales. La memoria ciudadana solo alcanza hasta la formulación de lo jurídico, lo acumulativo susceptible de representar un tramado de adscripción y responsabilidades civiles es disuelto en el día a día de una República que solo se afirma sobre registros forenses. Son los hechos sobre informando un expediente, y sin embargo hay un margen donde el indagador se refugia, convencido de sus implacables razones, adelanta la formulación de una sentencia estructurada en el lenguaje profético de quien ve el resplandor tras la enunciación. No creía que la sociedad de 1936 estuviera lista para entrar en la dialéctica ordenadora de ideología y doctrinas de la ciudadanía, había mirado un poco más allá de donde lo hacen militantes y propagandistas. La paradoja es que esa sociedad se iba a sostener justamente por la misma razón que se había estabilizado el gomecismo: gracias a una generación ilustrada, en este caso civilista y blindada de responsabilidad.
Pero debo volver a la última pregunta del libelo anónimo, lejos está de ser capciosa, diría que está abrumada de angustia. ¿No le inspira a usted miedo el porvenir? Aquí tenemos casi a un interlocutor que inquiere, como si se tratara de un íntimo diálogo, le preocupa, sí, el juicio moral del futuro sobre ese hombre distinguido que ha visto en la calle y al que tal vez ha saludado más de una vez, casi hay una preocupación sentimental. La respuesta es doble y corona una sola afirmación: nadie menos preocupado por el qué dirán, sus vanidades son otras, mayores; consciente de estar haciendo juicio sobre un pueblo indiferente, más pragmático que filisteo. Eso lo obligaba a mayor rigurosidad, su vanidad, su demostración se obligaba a ser referencial, persuasiva en grado silogístico, a fin de cuentas quien iría a ser condenado era él mismo, por la posteridad y los actores del día, ni una ni otros le distraían. La primera respuesta es no; hoy, cien años después, sus argumentos y conclusiones resplandecen, su larga insistencia en las maneras y un objeto estaba fecundada por la obsesión de quien rastrea la presencia fantasmal del fracaso de programas y revoluciones; el pensador sobrevive a las polémicas y a casi todos sus compañeros de generación, su obra se sostiene, interrogando la actualidad y nimbada de sibilismo. La segunda respuesta se colige de la primera: ese porvenir no solo estaba comprometido, no podía deducirse de la vida política como gestión, menos de los antecedentes de la República aérea.
Veamos entonces por qué debía espantarle el porvenir, cómo se comportaría ese orden sin tradiciones de discusión pública, instituciones frágiles y adaptado a las eficacias del caudillo, podía preverlo y sin embargo quién tendría la suficiente amargura para imaginarlo. Cien años después el país se encontraría con aquellos fantasmas multiplicados en legión, las fuerzas disolventes que él identifica permanecieron allí, acunadas, entre la demagogia de una modernidad de enseres y corotos y la psiquis en reposo de una ciudadanía de registro y documento; identificar esas fuerzas no bastaba para conjurarlas, debían ser denunciadas y explicadas en un acto sanitario del bien público. Pero se insistió en amparar el «criterio nacional» en una simulación de alcance devastador. Y esto no era un pudor reciente, en los días del liberalismo amarillo y los godos Tomás Lander sale en defensa de la cosa pública en un estilo como este: «han contribuido muy poderosamente a poner las bellas instituciones de Venezuela en el borde del abismo…». El adjetivo es de un urbanismo casi visual, bellas, parece que Lander estuviera encareciendo una quinta o un conjunto de esculturas. Pervertir el criterio de un país como si se tratara de la cándida inocencia de un niño, era insistir en la exculpatoria minoridad. Esta apelación solo escondía la recurrente incapacidad del cuerpo, ya en su unidad, de estructurar un programa de sustentación republicano que fuera más allá de la biografía del poder (caudillos, militares, hacendados, comerciantes), largo episodio estudiado por Elías Pino Iturrieta en un libro concluyente, Las ideas de los primeros venezolanos (1993). Pero el porvenir sí daba miedo, junto con la certeza de la trascendencia de su obra, estaba también la oscura emoción de hacia dónde nos dirigíamos. Sus hipótesis rezuman intuición, acorazadas de argumentación se plantan en medio del hacer dinámico y extraen de allí susurros que son confesiones, gestos reveladores. «Piensa que dentro de unos pocos años nadie se acordará de mis enemigos. Será como si no hubiesen existido. En cambio te aseguro que a tus nietos les hablarán todavía de Cesarismo democrático y en los momentos de anarquía que volverán en Venezuela, mis compatriotas se explicarán por qué en determinado momento estuve del lado del gendarme de ojo avizor y mano dura» (De las memorias de su hijo, Vallenilla Planchart, citado por Elsa Cardozo).
Los doctores que servían al personalismo y adornaban sus instituciones, enseñaban otra cosa desde la cátedra y escribían sus tratados de espaldas a la impronta de una vida pública reducida al poder ejecutivo, de naturaleza gamonal, y políticamente inferior a la sustentada por liberales y conservadores tras el fin de la Gran Colombia. Así que poco dejaron en el horizonte del examen del poder civil, el balance fecundo es casi todo del solitario comparatista, el sociólogo ensimismado en su hallazgo, que sus demostraciones encajaran con el presente solo debía ser enojoso para los fingidores. Otro que denostaba el gomecismo, y lo padeció largamente, coincide con él sostenidos ratos cuando se detiene a retratar la condición del pueblo atascado en la pobreza y envilecido en la sujeción de sus hábitos y la subordinación, Julio César Salas estaba viendo el mismo panorama desde la gestión privada de un emprendedor que detestaba los cargos públicos: era un asunto de entereza intelectual. Ambos fueron capaces de ir a las fuentes de una venezolanidad que no se agota en el espectáculo del foro, uno vio el atasco étnico y la frágil constitución del bien público tras la Emancipación, otro el rezago de las fuerzas vivas en la era del trabajo y la necesidad industrial.
El liberalismo doctrinal del siglo XIX concluye con una condena a muerte y un patíbulo que no llega a armarse, parece el rotundo fracaso de la república sin ciudadanos y saturada de «candente arena política», esto debía ser para Vallenilla Lanz un documento risueño. La sociedad colonial concluye con otro patíbulo, pero es consecuente, la sangre y el cuerpo destazado de José María España es como la obertura de una sinfonía de sangre, también el recordatorio de la imponencia de aquello que estaba concluyendo. Pero hay un acto anterior donde el rito se expresa en su potencia configuradora, es ese de la casa de Juan Francisco de León, derruida y la tierra sembrada de sal, así se la hace estéril −cuando poco después de la firma del Acta de Independencia, el espíritu republicano se apresura a borrar la ignominia, ejerce el desagravio simplemente echando al río Anauco los restos del poste indicador. Los falsos hiatos con la Colonia obligan a poner la dudosa fe en partidas de fundación y en ellas la variopinta muchedumbre debía conseguir unidad y hermandad, no parecía existir otra heredad común en medio de la diversidad de oferta de libertad y democracia. «Todos los planes de desarrollo estaban sujetos al cumplimiento de la Constitución de 1830, sobre cuyos preceptos existe un parecer unánime. Así, por ejemplo, en torno a alternabilidad republicana…», escribe Pino Iturrieta, es decir, era un programa que se autoimponía una comunidad en una manera de conjuro y como quienes juegan a casitas y muñecas y en medio del desierto, tal como hoy (2019) en medio del genocidio. Con velada ironía remata el autor recordando como aquella lista de adquisiciones era «juzgada como médula de la reconstrucción nacional».
*La parte 4/5 de este ensayo, será publicada el próximo sábado 14 de diciembre.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional