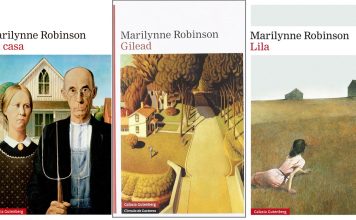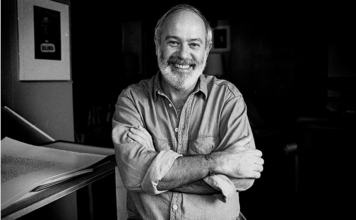Por MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Pero mucho menos fiel resulta la actualidad política para indagar en la vitalidad de nuestra democracia. Hay una fotografía de Teodoro Petkoff y Américo Martín que se me ocurre proverbial: enlazados y trajeados con decoro informal, avanzan por una calle de Sabana Grande (Caracas). Ríen y parecen saludar un futuro de bienestar y tolerancia, sin mayor margen de error podemos fijarla hacia la primera mitad de los años ochenta, estamos a poco más de diez años del comienzo de la mayor tragedia vivida por la sociedad venezolana, y sin parangón en el resto del continente. Era la misma estampa que le permitía Octavio Paz hacer el elogio de la política de partidos venezolana («En Venezuela hay una vida política más intensa y sana que en México, es un país dependiente como México; también es una democracia más avanzada que la nuestra y en la que existe un partido como el MAS», Vuelta, 1977). La imagen, pues, resulta un espejismo. En cambio Cesarismo democrático, y la mayor parte de nuestro ensayo de la venezolanidad, podían ser consultados con utilidad para bucear en el porvenir. Violencia, lenidad, crimen, desarraigo del paisaje, indolencia ciudadana, igualitarismo como laceración social, resentimiento, sustracción de los factores de convivencia, aleatoria definición de bienestar y riqueza, irresponsabilidad de los grupos beneficiarios de la estructura jurídica, lo público y privado indeterminado, excesiva veneración del poder, autoridad y fuerza confundidas, todo eso destila como gestos sancionales en las páginas de este libro, están en él como sofocación. Y en un fondo tenebroso, ese consenso inercial, una fe redentora en los acuerdos volátiles, las salidas protocolares donde se ignora los momentos dislocados de una biografía y se espera la salvación de organismos ad hoc y se posponen las instituciones. Representa el sosiego de esos paseantes esperando noticia de la normalidad, que todo va bien: han aprendido a no espantarse mientras el fuego nauseabundo los cerca.
Su elaboración de lo orgánico, a lo largo de una obra autogeneradora de elementos teóricos, quiere mostrar ritmos, un engranaje útil para no perder de vista el aluvión de los cambios, las elecciones abruptas; un mérito resalta entre tantos en la tentativa vallenilliana de demostración: dar con la recurrencia, cómo la sociedad venezolana se mueve desde un fondo cuya identidad está más allá del éxito o fracaso de unas instituciones. Las bases de las constituciones son las instituciones, pero las de estas es la cultura. Ningún otro historiador ha observado con su agudeza la conducta del Estado monárquico español en la fase autónoma de la Capitanía General y hasta los días del inicio de la Declaración de Independencia, este resulta curiosamente moderno en su trato con una provincia remota, esto no suele ponerse en el balance porque se cree con ello disminuir la gesta heroica. Vallenilla Lanz ha abonado a la justicia, pero también a la inteligencia cuando indica cómo aquella conducta estimuló la nivelación de las clases, con medidas prácticas y despejando unas maneras bizantinas. Temprano reduce, por ejemplo, el espacio de registro de los juicios de sangre a cien años para las órdenes militares, eclesiásticas y las corporaciones como los colegios profesionales. El alcance de estos «pequeños hechos» se constituye en bisagra en medio de lo aleatorio y los grandes gestos; permite comprender conclusiones acumulativas cuyo efecto permea la evolución de los grupos en un horizonte ya no mecánico, sino movilizado por hábitos de los que ellos mismos ya no son fuente directa, es así como la cultura se expresa en conductas armónicas, previsibles y nunca de última hora.
Las «constituciones de papel» serían la irrupción de lo ideal sin entorno, eso explicaría las transiciones sin novedad, aquellas dominando el espectáculo. «Olvidados, extinguidos para siempre quedaban los odios, enredos y chismes que hasta entre los propios nobles, originaban aquellos pleitos interminables sobre limpieza de sangre…», la prosa casi tribunalicia que hace las delicias de Luis Enrique Mármol admite en este párrafo la valoración de una pausa. La Junta Suprema ha decretado la igualdad de todos los hombres libres, la elevación del Gracias al sacar de la pardocracia luce ahora como una caricatura, pero aquello era lo orgánico, la Junta magnífica solo exhibe su jacobinismo. Los pardos blanqueados por reales de vellón indignan a los mantuanos, así la muchedumbre indiferenciada convertida mediante un golpe de sombrero en parroquianos calificados empezará a llevar una doble vida: atesoran su cédula real mientras esquivan los bastonazos en las calles de Caracas. Y no es una reprobación del sociólogo, es la certidumbre de la vitalidad de unas expectaciones que impondrán a los programas e instituciones su desiderátum. Cuando la guerra ha concluido la República deberá vérselas con la extrañeza de aquellos habitantes, hordas vagando en un territorio vacío, amenazantes de todo haber, reclamando su pedazo de patria unos, otros, más escuetamente, su dividendos y pagas de la faena de lucha. La descripción avanza sobre el objeto vasto, y aunque nada le resulte imprevisto la hermenéutica de Vallenilla Lanz debe dar razón de un rumbo, si anticipa conclusiones, para ser consecuente con sus silogismos previos, siempre dejará un margen para la reacción, sabe que manipula un cuerpo vivo y es prudente con su autonomía.
Lo deslumbra una constatación, esa de una clase pudiente, fracción de la sociedad redentora destruida por las fuerzas que desató. La anarquía y violencia de los redimidos colaterales desvanece todo un orden material y lo sustituye por unas ansias que carecen de andamiaje, de una continuidad distinta de las emociones y la sangre. Las razones pueden ser simples, pero la mayoría de episodios llegan a definiciones que son trances de solución de continuidad, la presencia adánica de la negación; el libro está lleno, aquí y allá, de dudas e indicaciones principistas para él mismo, el hombre ordenando sus hallazgos y así aclarar lo enmarañado, al final tendrá el solaz de una certidumbre, sabrá lo que ocurrió. «Fijémonos aun en algunos otros detalles que pondrán más de relieve aquellos gérmenes anárquicos que brotarán vigorosos con la revolución y nos darán la clave de algunos sucesos cuyas causas profundas permanecen todavía en la más completa oscuridad». Discierne de entre la mixtura las exigencias sobre las cuales se apoyaba la aristocracia criolla para su demanda, no eran «problemáticas limpiezas de sangre», habían arraigado otros sentidos de la identidad territorial y sobre su alcance era preciso establecer el estatuto de una clase, quedaba atrás un pintoresco anecdotario de rencillas y privilegios. Pero el expediente de la llamada «Conjura de los mantuanos» descubre las tensiones internas de aquella clase, nos las muestra en sus conflictos domésticos, apetencias y miserias aldeanas. Conocemos 2 de los 23 cuadernos de una causa que el Estado español caraqueño adelantó contra las principales cabezas de la aristocracia. Considerado por el derecho procesal actual una pieza modélica de indagación y rigurosidad formal, en la requisitoria los indiciados concurren en tres maneras de declarantes: comparecencia, declaración y confesión. Aquella élite se encuentra con un formidable aparato de ventilación jurídica que los confunde, en ocasiones se contradicen y coquetean con la delación, no tanto por falta de nobleza sino por inseguridad de sus mismos ideales. Entre julio de 1808 y febrero de 1809 queda listo el retrato de una clase, con sus virtudes y miserias, que emprenderá la tarea de la Emancipación (aquel documento recién fue conocido en 1949). Y sin embargo, en el definitivo y tercer acto −hubo otro intento, a escasos días del 19 de abril−, el mismo grupo no solo se eleva por encima de sus pendencias, sino que convoca en tono de fraternidad a las clases postergadas −aunque la apelación de los mantuanos era a la unidad, antes que a la uniformidad de clases, queda demostrado en el curso de la guerra, tal es la función del Decreto de Trujillo. (Resulta casi un misterio esta súbita hermandad que en este interregno suspende exclusiones y segregación y ante una causa que se propone generosa. En los días de la regresión se revelará aquella convivencia solo como un armisticio).
Ninguno fue desterrado o reducido a prisión oprobiosa, la mayoría confinados durante un tiempo a sus fincas en los cercanos Valles del Tuy, la mayor sanción recae en el Marqués Antonio Fernández de León, expatriado a Cádiz. Pero una declaración, la de don Andrés Moreno, nos descubre otras diligencias, la de los pardos, estos hacen una representación ante el capitán general ofreciéndose para «defender la patria y el buen orden». Y aquí parece haber un adelanto de las formas que adquirirá la guerra cuando el programa deba dirimirse sobre la marcha y se evidencie la variedad de intereses y tensiones de la sociedad colonial. Si un cargo no admite el tejido social de la Colonia es el de uniforme y monótono, la diversidad es su tono y desde el que fluyen sus emociones. Desde la distinción de los blancos criollos respecto a los peninsulares, hasta la urdimbre de castas y corporaciones que remontan en escorzo desde los días de la conquista y que alcanzan su teatro ideal en la prosperidad de la segunda mitad del siglo XVIII; pero la mezcla de sangres había adelantado más que la igualdad de la etiqueta social y los roles urbanos. La fricción de los grupos y la búsqueda de su estatuto en una cultura exaltadora de las formas y los abolengos tiene un largo expediente en el proceso de formación de la gens en busca de patria y tocados de vanidad. La hibridación definitiva, el encuentro de aquellas fuerzas represadas a medias ocurrirá ya no en el foro de los protocolos reales y la tendencia democrática de las Leyes de Indias, ocurrirá en la violencia desatada, la degollina funcionará como un regulizador de la nacionalidad. Enrique Bernardo Núñez, en su reprobación de la herencia colonial, no obstante ha hecho una observación diligente: «En esa lucha −la Guerra de Independencia− la historia precipita la fusión de castas, la creación de un tipo, de un carácter». La uniformidad clamada desde el fondo del igualitarismo encuentra aquí su cauce, y no es otro que de sangre y destrucción, y uno tiembla al pensar que aquella será la novedad política de la naciente sociedad política. Y como un risueño positivista nuestro EBN va allá, amplía la disputa, la ve en un horizonte de venero geográfico. «La traslada del marco estrecho de las ciudades a un teatro realmente americano, el de las llanuras y los grandes ríos, donde adquiere su verdadero sentido y grandeza». El sentimiento de patria y localidad, que encarna en el cumplido proceso de formación de la nación al principio del siglo XVIII, encuentra su fatum en los ajustes de cuentas de una guerra social donde pesan más los agravios y posposiciones que el enorme aparato administrativo y jurídico desde el cual los criollos habían construido su exitosa beligerancia frente a la Corona. Es como una tabula rasa, la guerra se hará desde una igualación imaginaria, y por eso mismo más devastadora. Este salto en el vacío, cambio sin transición, obsede a Vallenilla Lanz, la prescindencia de los haberes acumulativos de una civilización constituye quizás su mayor núcleo interrogativo, a él dedica sus reconocibles hipótesis, tanto la del caudillo resguardador como la fragilidad de la república liberal.
«Fundamentos históricos, sociales y sobre todo económicos, que dieron a aquella casta dominante el derecho de sacudir el yugo que la mantenía en un grado humillante de inferioridad política dentro de su propia patria». Menos claros son los motivos de la clase naciente, venida de la sumisión y desde un fondo pendenciero de subordinación. Si su origen puede indagarse desde su relación con los amos y una economía de plantación, las creaciones de aquella relación no podían perfilarse sino desde la penumbra, cómo deducir los elementos estructurales derivados de la servidumbre, sus rasgos patrimoniales y la libertad ya no como una condición del cuerpo liberado, la manumisión y la guerra como fuentes de esa adquisición.
Me pregunto por qué se ha estudiado tan mal, si acaso se ha estudiado, ese largo período de anarquía y depredación cuando los llaneros y la peonada libertaria se hacen malhechores y asolan el campo, arrasando con la propiedad, no hay diferencia entre esta acción y aquella de las facciones de Boves, dice Vallenilla Lanz, solo que ahora ocurre en la paz y con los ejércitos desmovilizados. Son los predadores de la República, ahí nace una desarticulación capaz de alimentar un largo desdén por lo público, tierra de nadie. La miseria y el hambre son la herencia inmediata del triunfo de la Independencia, Bolívar admite como un logro haber evitado una guerra civil, sometiendo con mano de hierro a los jefes descontentos, «más la miseria nos espanta, pues no puede usted imaginarse la pobreza que aflige a este país» (Carta para Sucre, 10 de febrero, 1827). Casi por inercia, la República se ve obligada a reprimir la anarquía y por fortuna tiene para eso al garante de la unidad política, el César democrático que cumple la tarea, José Antonia Páez, quien resguarda a la sociedad de sus impulsos deletéreos, es la vindicación de los caudillos ante el avance del desierto.
La clase, y su ideario, que ejecuta la Emancipación desaparece en las llamaradas de la gesta, el escenario está servido para la germinación de la nueva venezolanidad, una que ignora su origen inmediato, que obra desde el empirismo utilitario y desconoce otras tradiciones públicas distintas a la promoción de una República de harapos y grandes gestos, que asocia patria con tutoría y repartición de bienes, cuyos referentes de autoridad son los hombres salidos de la batalla, no los más aptos sino los más afortunados. Sin tradiciones civiles prestigiosas (el cabildo hace mutis el mismo año 1810, y en puridad reaparecerá en 1936), sin grupos cohesionados, en la imposibilidad de remitir su programa o prospecto a generaciones o corporaciones laboriosas, y en el recuerdo próximo de los odios y las matanzas de la guerra. La transición se prolonga en un vacío y que intenta ser llenado con los programas jurídicos, un mundo había desaparecido, otro se gestaba sobre las ruinas, los escombros de las ciudades y sobre todo a partir de la mescolanza de emociones, las fronteras borradas creaban la ilusión de lo real, y acercaban aquello inconciliable de las castas antagonistas −la República es el cemento aglutinador, pero exige maneras distintas a las de los campamentos.
La República liberal salida de la guerra es considerada por Vallenilla un fracaso, ni siquiera logra establecer instituciones solventes, articuladoras; en un alarde de intuición se dispone a considerar la figura del caudillo y la forma política de la dictadura desde otra perspectiva, inédita, una y otro son productos naturales de la ineficacia de los modelos elegidos para amparar la democracia. Y si los jefes no se eligen, se imponen, es su dinámica natural, nos recuerda, los modelos sí deberán atesorarse desde la elección de un muestrario, y su descripción cabe en un párrafo: «la creación de la nacionalidad desde una historia que profundiza en las entrañas de aquella espantosa lucha social: estudia la psicología de nuestras masas populares y analiza todo el conjunto de deseos vagos, de anhelos imprecisos, de impulsos igualitarios, de confusas reinvenciones económicas, que constituyen toda la trama de la evolución social y política de Venezuela». Tenemos así todo un prospecto de adónde ir a buscar los insumos de la venezolanidad, ni pura historia procesal y tampoco exceso de condicionantes domésticos, de una endogamia sobrestimada.
*Mañana, 8 de diciembre, publicaremos la parte 3/5 de este ensayo.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional