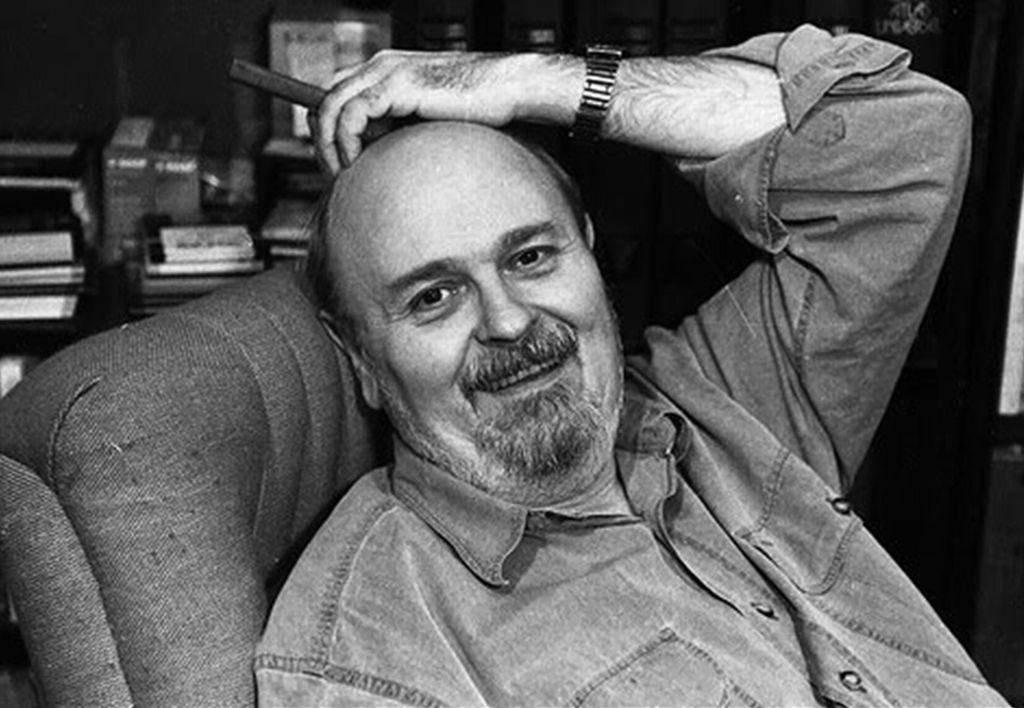
Por ENRIQUE MOYA
—Narrar es, según Camilo José Cela, ser una especie de amanuense de los personajes, a los que hay que seguir con papel y lápiz tomando notas de lo que dicen o hacen. Nos gustaría acceder a la fórmula que tiene Soriano para narrar una historia y cómo hace para que esta sea efectiva.
—No quisiera que me asocien nunca con Camilo José Cela. No por razones de escritura sino por otras razones… Pero acepto que amanuense es una buena palabra. Ahora, yo creo que un escritor, al menos eso es lo que yo siento, se piensa, se entiende muy mal a sí mismo. Cuando alguien que no leyó mi última novela me pregunta de qué trata, no sé qué contestar. Porque es muy difícil para un escritor decir: «Mi novela trata de…». Salvo un tipo de escritor político que haya escrito manifiestos donde precisa bien la dirección de sus argumentos. En cambio un escritor, un narrador como yo, no tiene una respuesta precisa. Entonces, a mí lo que me interesa es la idea de definir, de intuir qué cosa es un relato.
—En su última novela, La hora sin sombra, uno percibe claramente una diferencia fundamental en su patrón narrativo: encara por vez primera el problema de narrar muchas historias en tiempos divergentes, las conecta y resuelve desde el punto de vista técnico sin perder la sencillez del relato.
—Cuando comencé esta mi séptima novela —después de tres años, y un libro de cuentos de por medio— me planteé soltarme más en mi relato. Generalmente mis novelas anteriores contenían una sola historia. Eran lineales, comenzaban, desarrollaban y terminaban de una manera natural a la historia misma. En cambio La hora sin sombra fue una apuesta, y la hice con mucho miedo. Porque yo nunca había jugado con tiempos; es decir, pasar del año 43 al 52 y de allí al 54, y pasar luego al 95. Como yo soy muy mal lector, así como soy muy mal espectador, tenía el temor de que no se entendiera nada, que un personaje de la página cuatro luego apareciera en la página treinta. Lo que es hoy el segundo capítulo, antes era el final; el cuarto capítulo lo puse después del veinte y seis. Pero me dije: «Me gustaría hacer algo que fuese una infinidad de relatos muy breves, fragmentarios e inconclusos, entrelazados unos con otros a modo de conseguir una suerte de largo relato que fuese a la vez muchos relatos pero que tuviera su propia autonomía». Y eso es lo que me atemorizaba, que no saliera bien. Pienso que las pequeñas historias, sobre todo de la primera parte, nunca terminan. De pronto el personaje empieza a hablar de su madre y luego se desvía y no sabemos qué fue lo que hizo. Desde luego que requirió de un trabajo enorme articularla… Corté mucho, reescribí otro tanto. Esta novela es como una suerte de rompecabezas…
—Quizá sea por eso por lo que La hora sin sombra tiene una entonación más oral que escrita.
—Tiene razón. También me propuse con esta novela esbozar la tradición de los grandes narradores orales. Yo soy un hombre del campo, pasé mi adolescencia en él. Y en el campo siempre había un hombre en la barra del pueblo que tomaba la palabra y remplazaba el «Había una vez…» con alguna otra cosa atrapante como por ejemplo: «Entonces, don Casimiro se levantó, se quitó la camisa y dijo…», y en ese instante todo el mundo callaba y lo miraba. Eso va más allá de tomar el relato oral y escribirlo. Se me ocurre a mí, y en la novela se dice en algún momento que en el fondo no es que narramos, sino que nosotros mismos somos el relato. Somos un relato, lo que pasa es que no sabemos de quién somos el relato.
En esta novela, por ejemplo, aparece la figura del pastor evangelista con la idea de que somos un relato de dios. Que dios se ha puesto a relatar un cuento oral, y usted y yo estamos en un momento del relato de ese dios, cualquiera sea, que cuenta una vasta novela. Y que, por extensión, es el relato del Comando de Malvinas, de la pistola, del pastor etc. Yo suelo, por mis horarios nocturnos, escuchar a los pastores evangélicos de todo nuestro continente. Como en todo, algunos son muy malos, y otros tienen un talento inmenso que a mí me deja enganchado y los escucho. Y cuando empiezan a narrar una historia maravillosa sobre el encuentro de Cristo con gente que seguramente no existió, se salen del libreto y, por lo general, mienten. Me acuerdo de una película que trataba sobre un predicador norteamericano que iba de pueblo en pueblo; era una suerte de cólera de dios. Algo que me impresionó mucho cuando estaba comenzando a escribir la novela fueron un par de brasileños que eran los que quemaban la maldición al pie de la cruz. Y paré el auto para escucharlos. Era un relato brillante, como en los mejores tiempos del radioteatro. Ese que evoca muy bien La tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa; pareciera que Jesucristo apareciera, porque de algún modo los brasileños lo hacen aparecer y hablar; y así hacen vibrar al que escucha.
Nuestras culturas son un relato. En un periódico dije «La Argentina es un mal relato», de alguien que se puso a contar mal. Hay malos y buenos narradores, como a nosotros nos tocó uno malo, entonces todo nos sale mal. ¿Adónde quiero llegar? Quien narra bien, tiene al mundo en sus manos.
En búsqueda de la identidad
—Usted afirma que La hora sin sombra en realidad termina en la página 60, sin embargo, la novela tienen 231 páginas. En la escena de la página 60 el protagonista se desprende de su parte intelectual y se bate a tiros como cualquier delincuente. ¿Es esta la parte buena o mala de ese relato bien o mal contado?
—»El tiroteo», como yo le llamo a esa parte, estaba escrito al final, cuando ya la novela estaba terminada. Estaba trabajando en ese momento en Francia y tenía escasos interlocutores. Pero le di a leer la novela a un joven escritor colombiano muy interesante, Santiago Gamboa. Él me hizo la observación de que faltaba algo que definiera mejor al personaje, que le diera a la novela un poco más de acción. Y me quedó esa intriga. Y convine, luego de releerla, que era cierto. Hacía falta conocer un poco más lo errático del personaje. Esto me permitió, desde el punto de vista técnico, resolver tres cosas: hablar un poco más sobre el narrador —el que cuenta la historia en la novela—, darle un poco más de acción, y explicar algo que se me había pasado por alto: el origen del arma. Es decir, si lleva arma, alguien —un escritor, un intelectual— que se supone no debería llevar armas, me sirvió para remitirme al pasado argentino. En Argentina alguien que lleva armas, salvo los fascistas, las lleva medio avergonzado. Y yo no conozco a nadie que sepa usar un arma. Excepto mis amigos exguerrilleros, que sí deben saber disparar muy bien. Pero el origen del arma, a medida que la novela avanza, contiene elementos de la historia argentina reciente: un arma no es gratuita. Pero también en la historia de nuestros países está demostrado que un arma no es gratuita. No se lleva sólo para defenderse de los ladrones. Entonces de allí que este hombre compra el arma a un excomando de la guerra de Malvinas (comando de Malvinas son aquellos que, salvo honrosas excepciones, se rindieron vergonzosamente ante los británicos). Pero todos ellos tienen detrás la guerra de Malvinas, y esto es lo que la novela plantea subyacentemente, el peso de la dictadura. Y la dictadura es el paradigma del asesino. Esto le daba cierta profundidad moral dentro de la inmoralidad que significa declarar guerra y muerte.
—Leyendo esta novela y otras anteriores uno infiere que usted está a la búsqueda de la identidad argentina a través de los principios que le inculcó su progenitor.
—Sí, en efecto. La novela plantea una de mis inquietudes: la búsqueda de la identidad perdida. Creo que hoy día ninguno de nuestros países sabe nada del otro país. Por eso le decía que yo no sé nada de literatura latinoamericana. Se ha roto el hilo aquel de la década de los 70 que hacía que todos conociéramos, por ejemplo, media docena de cada uno de los países de América; que fuéramos al Perú, a Colombia, a Venezuela y nos recibieran los colegas que entre nosotros nos habíamos leído. Y hoy esto se terminó. No sé explicar por qué, pero se acabó. Hay una suerte de frontera, de muro que hace que no nos conozcamos. Si usted no me cuenta, yo no sé qué es de la vida literaria de Venezuela, con excepción de los escritores tradicionales que pertenecen a otra generación. Yo creo que la globalización ha tendido a disolver las aldeas —los países—. Creo seriamente que hay una tendencia hacia la disolución…
—La globalización dispersa, fragmentada
La discusión actual tendría que ser la defensa de la identidad. Porque nosotros no somos franceses ni japoneses. Por más que usted y yo hagamos, nunca vamos a poder parecernos a un británico, mucho menos a un alemán. Por más comercio e intercambio financiero que realicemos, eso no va a cambiar nuestra historia, nuestra identidad. Bolívar y San Martín pasaron apenas anteayer, no hace cinco siglos, con una moral, con una ética, con una utopía. Sobre todo con una utopía que no podemos olvidar de la noche a la mañana. Yo no puedo olvidar el sueño de Artigas, la patria de Bolívar, la utopía de San Martín o los sueños de Santa Cruz. Se han realizado grandes masacres en nombre de Bolívar, de San Martín, de O´Higgins como justificación al significado de patria. Y esto ha tenido como consecuencia que todas las ideas generosas, como patria, justicia, el bien común, nos fueran arrebatadas por los fascistas, por los ejércitos iluminados. No se trata de hacer historia como si fuésemos escolares, pero son ideas que las democracias deben rescatar. Yo tengo cincuenta y dos años, y me importa mucho, sobre todo por mi hijo, para pueda sentirse orgulloso, no rico, pero sí orgulloso. Esto es algo que la novela plantea en una forma más o menos velada.
—Lo que intuyo está sucediendo, es que ahora somos un continente pobre y con un extraño sentido del orgullo.
—No, no lo creo. Ahora somos más pobres y sin un mínimo orgullo. Al menos yo no percibo ningún orgullo por sus utopías, por sus tradiciones, por su historia, tal como lo tendría un francés, un británico, incluso un norteamericano; se ha perdido el interés por nuestras culturas con diferencias y unidades, y a mí me parece que cada vez somos más pobres y menos orgullosos. Por ejemplo, qué queda del Che Guevara: una remera —una camiseta—. En algunas encuestas hechas siempre hay un 12% que piensa que el Che fue un famoso cantante de rock.
Esta pérdida de valores se hizo notar de una manera muy enfática y contundente en un país como México, tan orgulloso de sus tradiciones y tan específico en el continente. El modo en que se ha ido vaciando ese país a través de las políticas neoliberales y la desculturización, termina en un subcomandante Marcos atrincherado en algún lugar diciendo a gritos: «Acá hay miseria, acá indios, acá hay una tradición».
—Marcos dice que «Así es el siglo XX, tienes que disparar para que te escuchen».
—En ciertos momentos yo creo que en México, y como está sucediendo ahora en la Argentina y en otras partes del continente, se llega a tales extremos de insensibilidad, que presionan para que ocurran cosas indeseables. Yo soy contrario a la violencia, no en general, porque si no, no hubiésemos tenido Independencia, sería absurdo aceptar que Bolívar hubiese sido como un Gandhi. Marcos ha sido todo lo prudente que se puede ser hoy. Combatieron muy poco tiempo y empezaron a negociar. Algo así como lanzar unos fuegos artificiales para llamar la atención.
—Una investigación hecha por Thomas Benjamin (de la Universidad de Michigan) señala en «Chiapas tierra rica, pueblo, pobre», el obstáculo que implica sentarse a conversar con una democracia mexicana en estado de corrupción. ¿Es posible establecer el diálogo en las actuales democracias latinoamericanas envueltas en escándalos de corrupción y dudas de legitimidad?
—Uno de los grandes logros obtenidos en este continente es la instauración del espacio democrático. El asunto es saber quién conspira contra ese espacio. ¿Los pobres? ¿Los pocos ricos? ¿Los ricos cada vez más pocos, cada vez más ricos? Estamos en una etapa en la cual ya no se le puede echar la culpa al imperialismo, al capitalismo internacional, porque eso ya no es posible. La actual situación se ha convertido en una mezcla de intereses que ya no se sabe a quién responsabilizar. Por ejemplo, usted y yo podemos comprar deuda venezolana o argentina y…
—Se trata de ser dueño de un pedacito de país que quizá ni conocemos.
—Claro. Y además dueños de nuestra propia deuda. Es decir, que por un lado un venezolano debe una cantidad de dólares per capita, y al mismo tiempo tiene documentos en los cuales es acreedor de sí mismo. Es una paradoja extraordinaria. Entonces, los discursos y la mirada cambian. Hace veinte años, cuando cayó Allende, le echamos la culpa a la ITT, pero ahora es todavía más complejo: es la ITT más los accionistas de Paquistán, Francia, Australia, Venezuela…
—La aldea global económica ha diseñado «la globalización de las culpas»; esto es, que todos seamos globalmente culpables e inmensamente responsables sin siquiera saberlo. Tal cual lo plantea en La hora sin sombra, participamos en una historia en la cual no tenemos capacidad de incidir.
—Sí. En nuestra historia hoy es muy difícil incidir. Hay, no obstante, que reconocerse en los elementos que hacen a nuestra identidad. Si somos capaces de juntar los elementos comunes que nos acercan como países hermanos… reconozco, sin embargo, que hablar de «nuestros países», dado el contundente fracaso, es una verdadera desgracia. Pero el punto esencial es: si somos países objetivamente ricos, no es posible que tengamos tantos pobres.
—Avancemos un poco más allá: ¿somos realmente países?
—Esa sería la pregunta central. Pero avancemos todavía un poco más en nuestra pretensión. Dejemos las geografías ricas del norte. Somos un continente que tiene la mayor reserva de oxígeno del planeta, somos dueños del aire que respira el mundo. Tenemos petróleo, minerales de todo tipo, que no son artículos suntuarios. En fin, tenemos todo aquello que hace aún más inexplicable la situación de miseria y pobreza por la que pasan nuestros países.
Hay también otras explicaciones. Yo nunca fui amigo de los empresarios ni de las burguesías nacionales. La gran trampa ha sido siempre derivarle la culpa al de afuera, sin saber quién es más ladrón, si el que hace Coca-Cola o el empresario nuestro, el local. A mí me da la sensación de que al menos la Coca-Cola está bien hecha y es confiable; pero sobre el producto de nuestro empresario local tengo serias dudas. Quizás mi padre haya tenido razón cuando siempre me decía: «Si te ofrecen francés y alemán al mismo precio, escoge alemán. Si te ofrecen alemán y japonés, aún más caro, japonés».
—Ahora que esboza paradigmas culturales tan distantes, percibo en su narración tres paradigmas tanto de la realidad como de la literatura contemporánea: la soledad, el desamparo y la muerte. Su novela toca el aspecto de lo que yo llamaría «la última soledad», esa de la que nos enteramos gradualmente a través de los obituarios de los que fueron nuestros amigos.
—Yo soy lo que clínicamente llaman melancólico depresivo, o algo así. Me es más fácil apenarme que ponerme contento. Primero hay una soledad única y universal que por más acompañados que estemos, nos sentimos solos… porque somos mortales. Sentimos una infinita impotencia que nos lleva a estar solos, que es sobre lo que se fundan todas las religiones. Los obituarios de los otros no hacen otra cosa que preceder al nuestro. El velatorio es la glorificación de lo inevitable. En Latinoamérica es una fuente de humor inagotable, como defensa al horror del que va a estar metido mañana en ese cajón. En esta novela a mí me interesaba hacer un homenaje a los grandes escritores como Kafka, Melville, Conrad. A Kafka cuando escribe a su novia y le dice: «Qué hermoso debe ser morir dentro del texto de uno mismo». No caer en el manuscrito ni el escritorio, sino dentro del texto. Es algo genial de Kafka eso de caer dentro de la profundidad misma del relato.
Claves narrativas
—Esta novela se conecta con otras narraciones suyas, como el caso de Una sombra ya pronto serás, Cuarteles de invierno, en la manera en la cual los personajes asumen las incertidumbres, los enigmas y el destino de participar en una historia en la que sin embargo no pueden incidir de manera eficaz.
—Un aspecto común que une a todas mis novelas es la soledad. El cantante y el boxeador de Cuarteles de invierno son dos soledades que se juntan con el pretexto de que no les alcanza la plata. Y así van a compartir el pago de la habitación de la pensión, y a partir de ahí van a compartir el destino… es difícil compartir las cosas nuestras.
Cuando se hizo una película alemana con Cuarteles de invierno, al director alemán le costaba entender lo que para todos nosotros era obvio: el relato rompe con la amistad del boxeador y el cantante, con la cuestión de que la amistad necesita de tiempo y empatía antes de realizarse. Y de pronto uno se encuentra en una situación fuera de lo normal, extraordinaria, se conoce y se conecta con ese alguien y ya no podrá abandonarlo nunca. Entonces ese boxeador, que es un ingenuo, un pobre tipo al que van a usar, y ese otro cantante que lo ha conocido y que parece haber tenido una experiencia política, aunque no muy importante, vuelve y se pone a su lado y comparte con él la aventura. Esto es difícil de comprender para una persona educada en la cultura de Goethe, de Nietzsche.
—El protagonista de La hora sin sombra afirma (pág. 189):»El narrador siempre busca esconderse». Sin embargo, pareciera que en su caso no ha sido tan verosímil porque al hablar de un escritor que busca a su padre da la impresión de que esta novela es una especie de biografía oblicua y metafísica de usted mismo. Algo así como la forma que tiene un novelista de dejar su impronta a través de un guiño biográfico.
—Sin embargo, no. Uno trampea…
—Yo avalo las posibilidades inconscientes de un narrador al escoger los paradigmas que se desarrollarán en las conductas de los personajes, sus nombres o los objetos que los rodean. Por ejemplo el caso del auto, el Torino, como sujeto-objeto simbólico a la vez que autobiográfico.
—No. Pero acepto esa lectura. ¿Por qué en la novela el auto es un Torino? Este es un auto que se dejó de fabricar en el año 80, cuando yo ya no estaba en el país. Es el único coche en la historia de la Argentina que es argentino ciento por ciento. Como concepto, el Torino es la prueba de que hace muchos años, en un lugar tan alejado del mundo como lo es la Argentina, se pudiese decir: «Voy a luchar contra la Ford y la Volkswagen, y lo voy a hacer mejor». A tal punto que las embajadas argentinas no tenían Cadillac, ni Mercedes, sino Torinos. Para mí esto es muy trascendente en lo personal, porque hace muchos años me perdí en Estambul, Turquía, y de pronto vi un Torino en Estambul. Y me dije: «Estoy salvado», porque sabía que ese carro no podía ser de un turco; resultó ser de la embajada argentina. Por eso escogí al Torino, porque es un emblema. Las utopías derrumbadas en el transcurso del relato se reconstruyen a través del paradigma íntimo del Torino. Es con lo que el personaje reconstruye identidades.
Hay una asimilación atípica del Gordini —el auto de mi padre en la vida real— en el relato del Torino. En este sentido sí creo que usted tiene razón. Me acuerdo siempre del día que con el cigarrillo le quemé el asiento al auto de mi padre que me lo prestaba para salir con mi novia. El drama que representó darle explicaciones sobre el daño que le había ocasionado al único coche que había tenido en su vida… mi padre, un funcionario público que con mucho sacrificio compró su auto y que lo pagaba humildemente en cuotas. Entonces, sin duda, puede ser que sí, de una manera inconsciente, ese Gordini se haya involucrado en el relato. Además hay otra razón: yo me encariño con las máquinas inertes. Desde la primera Olivetti (que es como sagrada), con la cual escribí Triste, solitario y final, hasta las computadoras portátiles con las que he pasado horas terribles, horas divertidas, escribiendo novelas y cuentos. Es como una suerte de museo personal.
—A diferencia de otros de sus colegas argentinos en los que la historia es secundaria y localizar el enigma o las claves es la verdadera razón de la narración, en su caso los enigmas y las claves son un detalle, lo que más le importa evidentemente es contar una historia de forma diáfana.
—Cuando usted habla de enigma, el primero que me vino a la mente fue Ricardo Piglia, escritor que yo admiro mucho. En el caso de Piglia, él siempre plantea un enigma a dilucidar. En un artículo que alguna vez publiqué, decía que uno de los grandes comienzos de cualquier novela es uno que tiene Piglia en una de sus narraciones: «¿Hay una historia? Sí la hay, ésta es así…». La pregunta de Piglia contiene enigmas literarios. Piglia es quizá el hombre más enamorado y estudioso de la literatura latinoamericana y, en particular, de la argentina.
Yo, sobre todo en La hora sin sombra, me planteo todo el tiempo muchos enigmas. El enigma de la cultura, de la historia; el enigma de la verdad. Qué lugar, si es que hay algún lugar, ocupa la verdad, y luego dilucidar cuál es esa verdad. O la verdad en este tiempo en el que todo el mundo miente. Y, en lo intelectual, ¿dónde está la honestidad intelectual? Todo esto es una suerte de gigantesco enigma.
—Sin embargo, la posibilidad literaria del enigma como forma en sí misma de hacer literatura ha chocado con su escritura. Su narrativa no ha sido del agrado de las nuevas —por decirlo en alguna forma— vanguardias literarias posborgeanas.
—Por momentos en la literatura argentina, en la década pasada, ha sido de pésimo gusto narrar, relatar. De pronto algunas vanguardias se habían impuesto romper con el lenguaje de la narración. Yo he propiciado sin querer muchos adversarios a la idea de narrar. Aunque esas enemistades quizá también tengan que ver con el éxito de mis novelas. Pero esto se ha generado en una generación que vino hace una década y que, por elevación, atacaba la idea de narrar. Y decían que un tipo que contaba una historia era básicamente un tonto, negando la posibilidad de que hoy día se pueda contar una historia. Yo creo que con el tiempo, debido al fracaso de las alternativas o las propuestas diferentes, la narración siempre tendrá vigencia.
En el caso de la pintura, Picasso, por ejemplo, para descomponer una manzana, antes aprendió a pintar bien una manzana. Y cuando supo pintarla ya nunca más la hizo. Pero si esto es fácil demostrarlo en pintura, en literatura es más difícil. Componer y descomponer una narración es bastante más complejo. Escribir un cuento de cinco páginas lleno de circunstancias y personajes y de emociones, y luego descomponerlo es una tarea muy compleja.
La emoción, los sentimientos, el argumento, la técnica de narrar como hace cincuenta años es, según le parece a alguna gente, justamente opuesto a la literatura. Como si la literatura fuese algo frío y aséptico. Yo no puedo afirmar o negar la literatura como lo haría un teórico. Pero justamente los teóricos y las escuelas de letras en la Argentina son de la idea contraria a lo que yo escribo. De hecho, no soy santo de devoción de las facultades de letras de las universidades, sobre todo de las de Buenos Aires, no soy invitado a ellas, allí tampoco están mis libros. Si se me mencionan es para mal, porque soy un narrador, casi como decir despectivamente “un narrador de pueblo”. La única vez que me invitaron a la Universidad de Buenos Aires, hace mucho tiempo, fue para emplazarme y cuestionar mi modo de hacer literatura ante setecientos alumnos. Yo, medio molesto, les dije que yo era el menos indicado para hablar de la narración porque «Yo mismo soy la narración».
—¿Qué es el no narrar?
—No sé si alguna vez ha tenido nombre. Creo que ha sido una generación de gente que quiso hacernos creer que la narrativa estaba agotada. Pero mis enemigos, si usted está muy interesado, le darán un sustento sólido de sus argumentos. Pero a mí no me interesa realmente. Hoy día florece mucho el escritor que al mismo tiempo es profesor de literatura. A mí me parece casi incompatible. Yo prefiero un escritor que sea mecánico, porque así no hay un conflicto de intereses. Los norteamericanos de la década del 20 o el 30, como Scott Fitzgerald, tienen maravillosas precisiones y análisis literarios.
Borges
—En los escritores argentinos siempre surge espontánea la presencia de Borges. Ese peso ha sido de tal magnitud que todo aquello que no sea borgiano se descalifica de hecho. Hay un peso enorme en hacer y ver la literatura a través de Borges.
—Esa es una de las claves. La otra, es la dictadura. Yo, como cualquier lector inteligente, soy un ferviente admirador de Borges. Hay cuentos de él que casi me conozco de memoria. Tuve la fortuna de que jamás se me ocurrió que uno pudiera ser escritor y emparentarse con Borges. Creo que eso es imposible. Borges tiene un gran peso teórico. Pero esa actitud es tan exactamente estúpida como pretender ser García Márquez. Y cuando dije en la Universidad que «Yo soy la narración», lo mismo digo para todos de los grandes narradores que amo: García Márquez es la literatura. Yo digo, la literatura castellana es Cervantes y García Márquez.
Muerto Borges y terminada la dictadura es cuando se ha podido hablar de otras cosas que antes estaban prohibidas. En la dictadura no se podía hablar de los autores exiliados ni de Walsh, ni Conti. Es una parte vergonzosa de la historia de la literatura argentina que nadie ha querido ventilar. Y cuando se menciona el tema, todo el mundo se encrespa. Cortázar estaba prohibido; en el exilio tuvo encuentros muy fuertes de personas que estaban acá que lo acusaban de las peores cosas. Yo creo que la dictadura, con su silencio tan prolongado, apagó la intelectualidad argentina. En el año 76 hubo acá una gran quema de libros de la que ahora se habla muy poco. Era una pira como en la Edad Media y se cantaba el himno nacional alrededor. Casi al mismo tiempo la dictadura designó a un filósofo como embajador de la Unesco. La pregunta es cómo es posible que en el mismo momento que se están quemando libros se nombre a un filósofo de embajador. Tengo la impresión de que ese discurso fomentado por la dictadura se prolongó hasta los primeros años de la democracia, sobre todo porque el presidente Alfonsín tomó mucha gente de la dictadura y la incorporó a la cultura. Esta no fue una dictadura más de censurar periódicos o allanar revistas, sino de desaparecer personas.
Entonces me parece que Borges se prestó. Quizá por curiosidad, o porque le ocurría al final de su vida. Lo empezaron a mostrar por televisión y tuvo un gran éxito, aun hablando de Melville o de Stevenson. Borges, el narrador ciego. Las cosas que decía eran muy divertidas… En verdad, era un tipo muy divertido Borges. Su inteligencia dejaba a uno patitieso; pero ya su literatura era genial desde hace cuarenta años. Él fue víctima de la pelea izquierda-derecha. Entonces, para la izquierda era un amanuense de la derecha, y se le colgaron todos los sambenitos por todos los disparates de su vida. Imagínese que fue a Chile y le dijo a Pinochet: «Nuestros países merecen doscientos años de dictadura». Y entonces la gente de buena voluntad, la que lo queríamos mucho, no hizo otra cosa que pensar que aquello era un gran chiste de Borges. Chistes costosos que hicieron que su imagen quedara trastocada.
Pero él también escribió contra la dictadura, y saludó la llegada de Alfonsín con un poema. Borges, con su inmenso genio, fue uno de los pocos intelectuales sobre los que uno hubiese podido trabajar sin peligro alguno, pero que quedó desde entonces aprisionado por la lucha ideológica. Ahora es menos; pero me enteré hace poco que por ahí dicen que se ha abierto una moda contraria a Borges. Me extraña tal cosa porque él jamás excluyó de su universo a nadie, a no ser que fuera un mediocre. Y en sus textos citaba a los más obvios, a los que todos queremos: Conrad, Melville, Stevenson. Si uno ve los prólogos de los libros de la «Biblioteca de Borges», uno observa el perfil de lo que él quería. Él siempre dijo que era mejor lector que escritor. Una frase, sin duda, muy linda y coqueta.
García Márquez
—Esa influencia o actitud también se refleja en la opinión bastante negativa que, dicho de modo general, tienen los narradores argentinos hacia el realismo mágico o, por ejemplo, hacia Vargas Llosa o García Márquez. Cosa realmente curiosa por demás, porque fue la editorial Sudamericana de Buenos Aires quien dio a conocer al mundo ese paradigma del realismo mágico que es Cien años de soledad. En esta, su última novela, hay una parte en la que el pastor evangélico hace levitar («levitar» es, obviamente, un verbo garciamarquiano) a una niña y la salva de morir ahogada. El protagonista del relato se muestra frente a esa historia, sarcástico y mordaz, como si ese acto mágico sobrenatural fuese insultante al talante del argentino. ¿Es un guiño escéptico e irónico o reivindicador del realismo mágico?
—En todo caso es un homenaje porque soy gran admirador de García Márquez. Lo que pasa es que usted seguramente ha hablado con gente resentida. Porque claro, lo que hay es una gran envidia. Lo que pasa es, primero, que hay una gran soberbia porteña del intelectual mediocre, oscuro (y lo digo así porque usted no me ha querido mencionar nombres). El escritor porteño es muy narcisista, en una ciudad como Buenos Aires, que es lamentablemente muy narcisista. Todo el mundo se cree mejor. Debe ser muy duro saber que uno jamás podrá escribir una obra de la magnitud de la del Gabo. El coronel no tiene quien le escriba no es una novela más; no es una obra más. La lengua castellana tiene un ciclo muy corto: Cervantes, García Márquez y Borges, en el cuadro de colosos, de gigantes de la literatura. Esto crea para tanto mediocre una animadversión natural.
Yo he escuchado decir: «No, yo no voy a publicar hasta que pase la moda garciamarquez». ¿Qué moda es de la que están hablando? Treinta años de trabajo que tiene muchos lectores, y esto no está atado a la moda, sino a una obra que se defiende por sí misma. Antes de hablar mal del realismo mágico hay que aportar otra cosa, hay que tener una obra de una solidez muy grande, y no apenas dos libritos. Yo he escuchado de modo muy lateral estos comentarios y me ofuscan. Los verdaderos escritores sabemos lo que significa enfrentarse ante una narración compleja.
Si Cervantes fuera contemporáneo dirían de él que es un «escritor cómico», que es una mierda. Cervantes es el fundador de la literatura castellana, por el hecho de que pasó hace cuatrocientos años, pero si se apareciera hoy eso es lo que dirían. El Cervantes de hoy es García Márquez. Mi explicación ante eso es la envidia de ver un tipo que dura tanto tiempo en las librerías. Pero nunca se plantean que el Gabo es divertido, es entretenido. Hace pasar grandes días de lectura. Y lo otro que se ofrece no le interesa más que a cinco personas.
Triste solitario y final
—¿Cuál es a su juicio la realidad de la literatura latinoamericana?
—Me cuesta hablar de la literatura latinoamericana más allá de las figuras ya conocidas, de las figuras consulares. Sobre todo los mexicanos, que son campeones para escribir en la mañana y hacer política en la tarde, o viceversa. Sin dejar de reconocer que es un poeta colosal, Octavio Paz es un campeón que lo único que ha hecho paz en su vida es ideología de derecha; ha sido el mayor campeón en la lucha contra el socialismo. Yo creo que debe tener hasta un monumento en algún lugar. También existe una fuerte tradición con Fuentes, Castañeda, Monsivais, Fernando del Paso. México es uno de los países con la mayor cantidad de buenos escritores con el que Argentina no puede compararse… Si se hiciera un campeonato mundial de escritores, lo ganaría México.
—En un reportaje reciente Cabrera Infante afirmaba que «Rubén Blades es un Carlos Fuentes de la música»
—No, no he leído ese reportaje; pero desde luego también los cubanos han pasado por ahí. Cabrera Infante y Sarduy, por razones muy comprensibles, han pasado buena parte de su vida haciendo propaganda política. De manera que la política ha sido un punto en común de los escritores latinoamericanos. Y en el mundo se nos ve caricaturalmente como políticos que sabemos hacer literatura.
—Este año [1995] usted estrenó nueva editorial. Su pase, tal como si fuese un jugador de fútbol, fue por medio millón de dólares. ¿Qué siente un escritor al ser tratado como una mercancía?
—¿Quiere saber que sentí cuando se dio el pase del medio millón?: que de ahora en más yo tenía suficiente plata en el bolsillo como para decir que no a los caprichos de los editores sin que me doliera tanto. Porque los editores te llaman y te exigen: «Escriba esto, haga aquello por 150 dólares». Y ahora les puedo contestar: «No quiero». Pero también hay un aspecto que considero fundamental: puedo comprar tiempo. Yo siempre soñé, ya que soy muy mal trabajador —y desde niño veo la idea de trabajo como una suerte de castigo divino— que llegara el día en que dejara de trabajar. No para siempre, pero si me lo propongo hoy, puedo estar diez años sin trabajar. Eso es un verdadero alivio. La idea de no tener que sufrir los avatares del «mercado», del mercado del New age en el cual la humillación es cotidiana. A un escritor, como cualquier otro, hay gente que piensa que le puede dar órdenes como a un peón y ordenarle: «Hágame 6 carillas por 600 dólares. Y mi satisfacción hoy día es decirles: ‘No. No se lo haría desnudo, ni dormido. No me da la gana».
Yo he tenido polémicas muy graves con los editores: y he publicado una serie artículos (hace dos o tres años en Pag/12 de Buenos Aires) contra los editores en general, por los cuales no soy muy querido. Los he tratado de delincuentes. Asunto que, en su momento, generó mesas redondas, discusiones, respuestas violentas…
—¿Por qué son delincuentes?
—Tengo bastante experiencia; tengo al menos treinta editores en todo el mundo y al menos veintisiete son detestables. Y diría que la mejor editorial que tengo ahora en español es Norma. Porque el trato es cordial, transparente. De los que se acuerdan de uno, si uno pasa por una ciudad te saludan, te tratan con respeto, te tratan como a un escritor. Tengo un editor en Brasil que es pequeño, pero que te envía una carta de saludo, no para exigirte algo, simplemente te envían un abrazo. Tuve que cambiar de editor en Italia, por ejemplo… Voy a escribir un libro sobre el tema, si la vejez me da el tiempo y fuerza, publicando contratos y demás cositas. Voy a seguir la línea que tenía Goethe en Alemania cuando dice: «Los editores son hijos del demonio y morirán en el infierno». No sé qué le habrán hecho a Goethe, pero supongo que no será muy diferente de lo que me han hecho a mí. Usted sabe que Salgari se suicidó, dejándoles una carta a los editores en la cual les dice: «Ustedes me sometieron al hambre y la miseria…». Era una carta patética que en vez de escribirla a su amante o al juez, la dirigió a su editor. Este anecdotario formará parte de ese libro futuro.
—Hablemos de usted como sujeto-objeto… de mercado.
—Un momento en el cual el mercado ha pasado a estar en primer plano, y como mis libros se vendían muy masivamente (eso incluso aparece en La hora sin sombra en la escena en la que el editor le pega una paliza al escritor porque no le ha entregado una novela), se llegó al mundo en el cual el libro no es lo que era antes: ahora tienen un porcentaje, precios, derechos de autor; en fin, es una mercadería. Yo jamás me he planteado como escritor el asunto tal cual. En cuanto al mercado, es algo inevitable nos guste o no nos guste… A mí me parece que estamos hablando de mercado, haciéndonos pasar como ingenuos, como si eso no hubiese existido antes. Pero hay otros elementos. Por ejemplo mi libro más vendido, No habrá más penas ni olvido, que duró tres años en la lista de Best Sellers, habré cobrado por ello, sin exagerarle un equivalente que no alcanza para comprar dos trajes. Porque me pagaban, pero con la hiperinflación, esos billetes se cambiaban por nada. Y los editores ponían mi propio dinero a ganar intereses para ellos. El editor nunca pierde ni en inflación ni en estabilidad económica. Aunque siempre conviene la inflación cuando uno es empresario. Mis libros que siempre se han vendido bien han pasado a ser, obviamente, un objeto de deseo, y ese deseo tiene precio… y no lo establezco yo. Los agentes literarios se encargan de eso. Yo no hablo de montos, ni cobro yo personalmente. Pero no se trata de un asunto exclusivamente de mercado.
—En La hora sin sombra (pág. 47) usted afirma que «Una vida lograda no se mide por el éxito sino por la felicidad». ¿Cómo, entonces, un escritor exitoso como usted puede ser feliz?
—Cuando afirmé esa frase la dediqué a los que se ocupan más del éxito que de la literatura; como a Vargas Llosa, García Márquez, quienes realmente han ganado montañas de dinero escribiendo. Yo nunca le visto un gran sentido a eso de ganar dinero por ganarlo… Pero acepto que esta posibilidad confiere una gran libertad, y esto a su vez es lo que ofrece la felicidad. Probablemente si yo hubiese sido centro delantero, que era mi puesto como goleador, hubiese sido mayormente feliz. Siempre que veo a un jugador del equipo de fútbol de San Lorenzo de Almagro siento sana envidia, siento emoción, y esa es una emoción intransferible. Yo tengo la pierna medio deforme típica del futbolista, por pisar de una manera determinada o por los golpes. Yo fui jugador profesional de fútbol de primera división pero en el interior del país. Yo ganaba dinero por jugar. Hablar de fútbol es volver a ser joven, a tener veinte años… Pero esa historia se la cuento otro día.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional













