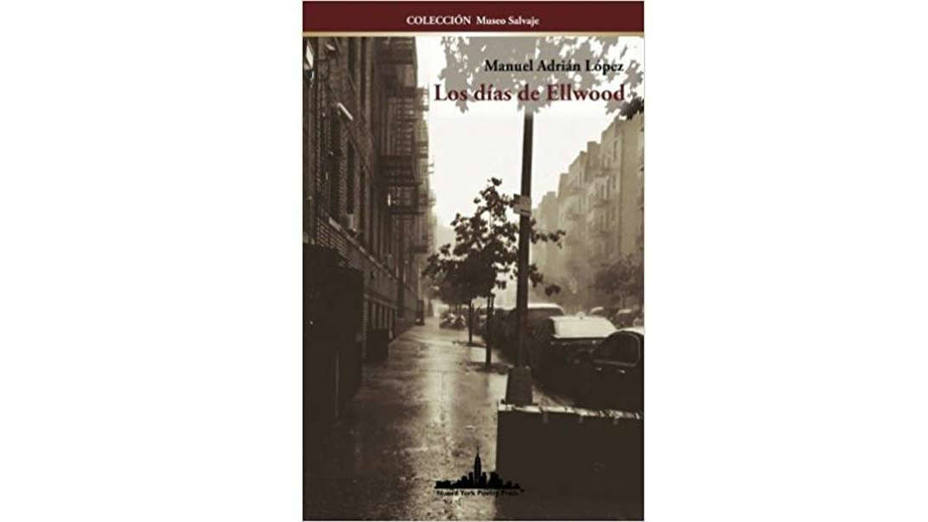Yo no sé de pájaros
no conozco la historia del fuego.
Pero creo que mi soledad debería tener alas
Alejandra Pizarnik
El poemario Los días de Ellwood del poeta cubano Manuel Adrián López muestra una perspectiva triplemente periférica esbozada desde un cuerpo que de antemano se declara renunciante. El margen es la fortaleza de quien escribe, es la luz en la pupila de quien ve. La persistencia en el margen, asta clavada en la tierra olvidada con gesto feroz, ofrece emplazamiento para el ser cultural, espiritual, erótico, y en conjunto, político. En primer lugar, el libro ubica a quien lo lee ante la voz del hispano formado y residente en los Estados Unidos, al tanto de su existencia marginal y resignado a su relativa ineficacia sistémica, consciente de los pocos materiales que tiene a mano para cambiar la realidad que lo sofoca, y a la vez valientemente reconociéndose ajeno a la cultura hegemónica que lo rodea y que lo ha formado, tanto como con respecto a valores y formas de ser, hacer y creer enquistadas en lo caribeño, en lo latino, con las que no se identifica ya. En segundo lugar, deja escuchar la voz del místico marcado por su capacidad de ver, desterrado de lo social debido a su videncia; deja escuchar al ser espiritual /que está fuera de / condenado a esa no-pertenencia, pero en el momento del éxtasis silencioso listo para una (im)perfecta unión. Por último en esta concatenación de periferias, ofrece una mirada desde el cuerpo del hombre queer consciente de su fragilidad y entregado pero sin expectativas ante el amor, del ser erótico que ha capitulado en el momento de la unión deseosa y que en ese dejarse llevar emplaza el grito: aquí, donde sea que aquí es, soy.
Los días de Ellwood está dividido en cuatro partes. Una por cada estación del año. Desde la primera página, con la primavera, abre un recorrido: el de un año que es un ciclo, y que en tanto ciclo, es también recorrido simbólico de una vida. Enciende desde un comienzo, también, una alerta, pues esta estación, la estación de los nacimientos, es inaugurada con muerte de un unicornio. Este juego a pulso entre alumbramiento y decadencia, entre la experiencia mundana y la sublime, se mantendrá a lo largo de la obra.
La primavera abre así:
“Una brisa sutil le rozó el hombro
al detenerse frente a los sangrientos tapices
en el preciso momento
que buscaba al culpable de semejante masacre.
Miró a su alrededor.
Se oyó el grito que emanaban
los textiles
goteando un rojo desteñido.
Celebraron con algarabía.
Turistas insensibles
ciegos ante el suplicio.
Vuelve el roce que ahora distingue:
esplendorosa crin del unicornio
antes de sucumbir”.
Los sangrientos tapices a los que se refiere López existen, están exhibidos en The Cloisters (Los Claustros), rama del Metropolitan Museum dedicada al arte medieval y ubicada en un castillo en Washington Heights trasladado en la década de 1930 de Europa a Nueva York. Por cierto, no solo está en lo alto de Manhattan y en lo alto de una montaña, su emplazamiento artificial o forzado en una edificación antigua y foránea habla de un desalojo, de una no-pertenencia ni al lugar, ni al tiempo de la gran ciudad. Desde la frontera de Los Claustros podría verse la isla entera, y a la vez entrar a ellos es entrar a una (ir)realidad ajena. El poeta, en comunicación con la bestia mítica, sorprendido ante su muerte y en oposición ante el paisaje humano vulgar que lo rodea: el de los turistas desentendidos del halo sagrado que lo cubre, reconoce su condición de enclaustramiento, su propia esencia extraña. Esta identificación con el personaje mágico y el deslindamiento con respecto al mundo social (llamémoslo real), abre entonces el libro como un anuncio profético. A veces estar fuera es la única manera de mirar, de ser testigo. Y de dejar testimonio. No olvidar: el margen, en este libro, es fortaleza.
“Ha intentado ser trapecista en más de una ocasión.
Ha sentido la mano invisible
prohibiéndole lanzarse.
Le seduce el brillo de los rieles
y la basura que la gente va desechando.
Se detiene a unos pasos
al filo de la plataforma.
Extiende el cuello como garza
olfateando lejanías.
Ha querido ser brisa y saltar al vacío
sentir el paso del tren que se aproxima
acariciándolo”.
Este hombre es acariciado por el roce de la crin del unicornio, y por la brisa del tren que aproximándose lo invita a saltar. Cae el unicornio, pasa el tren con su oferta, pasa esa brisa dejando su estela, y en un destello, la bisagra ha sido abierta hacia una otra realidad.
“Quiere flotar como el Hudson
igual a los restos de los cerezos
desplomándose en la orilla
o la basura que desechan
hombres de otras islas
que después de festejar
atropellan el verdor recibido.
Oh divinas aguas déjenlo flotar
aunque sean demasiado heladas
y estén pobladas de sueños
por visitantes
que han venido buscando un respiro
de la aniquilante nostalgia del trópico”.
El flirteo con la frontera definitiva, con la muerte procurada, es también eco sutil pero constante en Los días de Ellwood. El paso al otro lado del que no hay retorno. El más allá, desde donde sigue siendo testigo, convertido en espectro. López sabe que “En el túnel de la 190 danzan espíritus” y a ellos ofrece una bandera blanca remendada (“es todo lo que me queda”, les dice). La entrega, la claudicación, es su bandera también al otro lado. Habiéndose vuelto tan sutil, el hombre se pregunta a sí mismo si es verdadero: “Cuestiona su presencia… se pellizca / se da una bofetada / ¿será o no será un espíritu?”.
La segunda parte de libro, “Verano”, reactualiza la identificación entre el hombre y la bestia mítica, habla de lo erótico como iniciación espiritual letal en la obra de López. El sexo como territorio añorado, como paisaje para el placer, pero también como instancia enigmática y atemorizante incluso.
“Ha sido atrapado como el unicornio.
Ha sentido las flechas
hundiéndose en su piel.
La sangre se ha derramado por sus piernas
creando el mismo recorrido del semen
después de los gemidos del cazador”.
Ubicándose la voz del autor al margen de, también el verano que apenas comienza es visto de reojo, sin identificación alguna en virtud de alguna prehistoria caribe. López se instaura también fuera de la rueda estival para añorar más bien la llegada del invierno que aplacará el deseo chabacano de los machos a su alrededor. Se acobija en la imagen de un oso: animal salvaje, de vagar solitario, sobre cuyo lomo se traslada a los confines de la ciudad.
“Condones usados
sin saber quiénes fueron penetrados
sin saber si lo disfrutaron
en las escaleras
en el parque
sin saber si fue a la fuerza.
Acaso los mapaches fueron testigos
de a donde fue a parar el semen.
¿Se habrá convertido en fertilizante?
Y los rostros:
¿A quiénes pertenecen los falos invasores?”.
Es conveniente acá rescatar las palabras de Audre Lorde quien en esa guía místico-política para seres marginales, Your Silence Will Not Protect You, observa que la sociedad occidental (masculina, patriarcal, blanca): “Ha intentado separar lo espiritual de lo erótico, reduciendo lo espiritual a un mundo de afectos planos, un mundo de ascetas que buscan no sentir nada. Pero nada está más lejos de la verdad. Pues la posición del asceta nace del miedo, es la inmovilidad más grave”. López sabe muy bien y deja bien claro que lo espiritual y lo erótico van juntos, cabalgan juntos. Así como López intenta procurarse el silencio necesario para ser, y se entrega sin expectativas ante el mundo, dejándose ir, así mismo explora el deseo y el sexo sin titubeos: “Cómo no querer que esos cuerpos / se amontonen sobre él / y lo rocen / con sus penes danzantes”.
Llega “Otoño” y el autor regresa a los claustros. Está a salvo: la locura y el peligro del verano han llegado a su fin.
“Y si una noche de otoño
durmiera en el banco del vagabundo.
Y si le robara su manta de estrellas
usurpando
su puesto de vigilante.
Le cambiaría su lado de la cama
que no suena las sábanas blancas
y los ronquidos de su amante
por ese banco incómodo suyo
con vistas a los Claustros”.
López ya no solo visita sino sueña con mudarse a Los Claustros, a ese otro mundo. Si, como es sabido, todo territorio místico es por definición extraño a la existencia social y al tiempo humano, y si López halla un canal más directo con espíritus y santos que con seres humanos: “La hora más difícil ha dejado de ser / la madrugada y el constante conversar de espíritus. / Ha sido relevada por / la agonía de la hora / del almuerzo entre semana”, llegado “Otoño” fantasea intercambiar existencias con un vagabundo, ante quien se planta como ante un espejo, de quien está muy cerca en virtud de la condición secundaria y voyeur compartida. Con “Invierno” termina el libro, con esta mirada convertida en espíritu, con esta mirada “Desde el otro lado del río”, que observa la ciudad majestuosa a través de una neblina densa, que sueña mudarse a los suburbios, o al infierno. Con esta mirada ubicua que ha dejado atrás el ruido del mundo exterior, que “ha tomado el camino más difícil”, el libro cierra. Quien lee ahora se aparta. No hay más qué decir. “Hablar del tic-tac interior / sería desgastar el respiro / que lento se extingue”.
_____________________________________________________________________________
Los días de Ellwood
Manuel Adrián López (Manny Lopez)
New York Poetry Press
Estados Unidos, 2018