Por GRACIELA YÁÑEZ VICENTINI
La pregunta, Harry, es por el mar.
También por la jindama. Aunque esa resulta menos difícil de responder. Para leer (peor aún: revisar y corregir, con fines editoriales) Los daños colaterales de Harry Almela, conviene tener un diccionario cerca. Hay muchos términos inusuales que consultar; algunos dada la ambientación del libro: el mar, y con él, la navegación, los barcos y todos los vocablos propios de ese imaginario náutico que salpican sus páginas. Otros, dada la bien conocida afición de Harry por la cultura judaica.
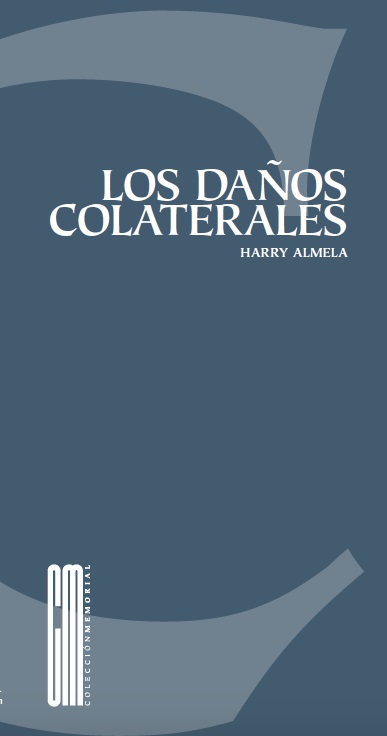
«Los daños colaterales» de Harry Almela (carátula) / Diseño de Waleska Belisario
Hace unas semanas, conversando con Diosce Martínez sobre las transformaciones que atravesó este poemario, me entero de que, después de escorados, Los daños colaterales llegó a llamarse fugazmente mar de la jindama… construcción que aparece como verso en uno de los poemas. Durante el proceso de corrección del libro, había consultado el término: jindama significa miedo, cobardía. Pero el diccionario arroja algo más interesante aun: la palabra se refiere a la reacción física, cercana a la ansiedad (para mí más cercana al pánico, sensación que veo mucho en la poesía de Harry) provocada por algo –un objeto, real o imaginario– que nos pueda causar daño –daño que también puede ser real o imaginario. (Esta no es la definición textual del diccionario, apenas estoy parafraseando).
Todo esto me lleva de inmediato a una pesadilla recurrente de mi infancia. La infancia, hay que decirlo, es en sí misma recurrencia en la poesía de Harry, como lo son las ventanas. Leer su poesía es llenarse de asociaciones que a él, por su interés en el psicoanálisis, le hubieran causado muchísima gracia, quizás hasta interés o intriga (conociéndolo, a lo mejor solo le hubieran producido una mueca). A cada rato aparece una ventana en sus poemas, ventana que yo vinculo a la infancia: de inmediato pienso en el Juan Pablo Castel de Sabato y su obsesión por la ventanita en la pintura. Esa ventanita, cómo olvidarlo, contenía a una mujer caminando por la orilla de la playa. Al fondo, el mar. Lo cual me arroja de vuelta a mi pesadilla infantil: estaba yo –ese yo extraño de los sueños que intuimos que se trata de uno mismo– en medio del mar, pero no en la orilla, sino más bien mar adentro. Y aparece una ola gigante que me envuelve, que me alza en ella, y me produce mucho miedo. No pasa más nada: no me ahogo, ni siquiera pataleo, tampoco me sumerge la ola: me alza. Me alzo en ella, con ella. Pero siento pánico.
El mar –supongo– es casi siempre sinónimo de miedo.
Obviamente es sinónimo de mucho más: belleza, profundidad, asombro, esplendor (habría que recurrir a un diccionario de símbolos o incursionar –realmente– en el psicoanálisis). Por eso, me cuesta mucho creer a Harry cuando dice que “odia el mar”. Lo dice en Instrucciones para armar el meccano (2006), en un poema que recuerdo claramente que le escuché leer en el Jamming Poético que organizamos en el salón Chamario de la Filuc, en Valencia, hace ya algunos años.

Alberto Hernández y Harry Almela en el Jamming Poético de la Filuc (Valencia, 2016)
Lo curioso es que el mar está en todos sus poemarios. En todos, sin excepción. En algunos asume un rol más protagónico: claramente el caso de Los daños colaterales. Pero no hay poemario de Almela que se salve de una ola, un pez, una orilla, una embarcación. Todos están atravesados por lo que podría llamar su obsesión marítima. Y entonces eso me llevaría a pensar que todos están atravesados por el miedo –o por el odio– que le produce el mar. “El odio siempre va conmigo”, reza el primer verso de “4:44 am” (Silva a las desventuras en la zona sórdida, 2011). Sin embargo, insistiré en mi intuición inicial: se me hace muy fácil aceptar su explicación sobre el odio, que siempre lo acompaña, y concluir que en efecto odia el mar… cuando, percibo, este ciertamente lo obsesiona pero más bien lo seduce, al punto de perseguirlo en todos sus poemarios. En todo caso, cuando afirma odiarlo, lo hace en medio de una confesión que, para mí, es desgarradora: “Odio el mar. / Uno odia lo que se nos parece” (“Oración triste en la bahía de Ocumare”, Instrucciones para armar el meccano).

Harry Almela (Ocumare de la Costa, 1986) / Vasco Szinetar ©
Creo que el mar acecha a Harry como su sombra (¿como un espejo?) y le da pavor. Desde ese pavor, escribe uno de mis poemas favoritos de este libro que presentamos hoy: “el océano no borra / nuestro abismo” (Los daños colaterales, 2019).
La recurrencia del mar en la poesía de Almela, ese movimiento repetitivo y a la vez progresivo que es el oleaje, esa insistencia tácita en la ola que pasa mil veces encima de lo mismo, no logra, sin embargo, renovación alguna: no borra el abismo que nos habita. Su mar es más bien amenaza: la gente “se quema en el agua / y no vale buscar desierto // el agua es el desierto // mientras creamos en algo”. Nuestra ingenuidad –la ingenuidad del que cree– es el espejismo del desierto. La sed es otro tópico que aparece con frecuencia en estos versos: la sed no se sacia nunca en el mar de Harry, ese “mar de la jindama” al que le pide constantemente que nos salve, ese mar del miedo donde nos hundimos, porque “de nada sirve oponer resistencias”: ese “mar negro” es el “mar que es el morir” (LDC).
Uno lee la poesía completa de Almela y esa oscilación propia del vaivén, del oleaje que siempre se devuelve, parece una metáfora sobre la extensión de sus versos: curiosamente, su poema comienza siendo breve, muy breve, tanto de verso corto como de aliento lacónico; luego, evoluciona a una versificación más larga, hasta el punto de que (en la “dedicatoria” que abre Instrucciones para armar el meccano, de 2006) el autor se excusa con Luis Alberto Crespo por haberse alejado de sus enseñanzas –poéticas, obviamente, no políticas– en cuanto a la contención, pues para abarcar más sentido y más reflexiones ha precisado el fraseo largo y el texto ligeramente más extenso que ahora sí alcanza una página, a veces más (como en Los trabajos y las noches de 1998, su poemario que más tiende a alargarse); pero después, finalmente, su aliento regresa a esa brevedad inicial. Cuando se lee su obra de manera corrida, se siente evidente que sus últimos libros (hay un grupo que bien podría formar una tríada: la patria forajida de 2006, Contrapastoral de 2014 y Los daños colaterales de 2019), con la excepción marcada de las Instrucciones y la Silva, vuelven al verso breve de sus primeras publicaciones. Lo curioso es, entonces, que el movimiento formal de esta poesía lo signe el retorno, como si hasta eso respondiera a la respiración marítima de Almela. Es como si, luego de haber intentado ser más comunicativo durante una etapa, el poeta hubiese encontrado absurdo seguir dando explicaciones, porque, como parece contarnos en plena contradicción de ese proceso, en dos poemas de su Silva a las desventuras en la zona sórdida de 2011: “Digamos, uno tiende a explicarse, / a dibujar nimbos en el aire”, solo para concluir que “Sería mejor duro silencio”; pues “La palabra silencio / es la que añoras” (“Súplica de junio”; “Canal de la Giudecca”).
Para seguirle la pista al mar en la poesía de Harry yo también retorno: a su primer poemario, y se me hace ineludible citar este hermoso texto que aparece casi al final de Poemas (1983): “Solo quiero / oír el mar. // La amorosa espuma / muda / venciéndome”.

Harry Almela (1986) / Vasco Szinetar ©
A Harry, sentimos, lo venció su mar, un océano terrible: el país; como sentimos que nos vence también un poco a todos, a diario, en medio de este forcejeo heroico y siniestro que llevamos con una ola inmensa que parece envolvernos y sumergirnos; una ola que, a diferencia de mi pesadilla, no solo produce miedo: ahoga, roba la respiración, compromete vitalmente y no suelta. Escribí antes, en el epílogo de este libro, que no me cabía duda de la sensación de Harry de ser un daño colateral del país que nos socava. Y es que hay algo en la poesía de Harry, “auténtico hasta el último de sus gestos” (como lo describe Antonio López Ortega, también en un epílogo de este libro), que nos involucra a todos. Había algo profundamente personal y sin embargo colectivo en Harry, y ese algo era el país: saliéndosele por los poros en todo lo que decía, en todo lo que hacía. Regañaba, condenaba a quien no quisiera escribir o hablar sobre el país. Estaba tomado por una obsesión suscrita por la urgencia, esa era su “extraña lucidez” (como un verso de la patria forajida): sabía que el país lo estaba consumiendo, lo sabía, y quería advertírselo a todos: advertirnos que la consecuencia de esta asfixia, de este océano que él “odiaba” y que ciertamente nos envuelve –“la maldita circunstancia del agua por todas partes”, diría Piñera– puede llevar a un ahogo fatal: definitivo. Dice Alberto Hernández, en “Una bruma en el horizonte”, que constituye su epílogo a este poemario, que “Harry siempre estuvo muriendo”: es indiscutible que la muerte, así como el mar, aparecía puntual en todos sus libros. Recientemente le escuché decir a Alberto algo más: que Harry siempre estaba despidiéndose. Es un gesto que se asoma en varios de sus libros anteriores, y aquí, en Los daños colaterales, pareciera hacerlo con claridad, más de una vez: “navegamos / felices del final / que merecemos”; “este diario llega a su fin”; “el deseo de irnos / está con nosotros // adiós”.
Ese deseo de irse, quizás, iba conducido por una realidad que lo sobrepasaba, realidad que a lo mejor explica aquello que López Ortega señaló sobre Contrapastoral y que reitera ahora en su epílogo a Los daños colaterales: que a Harry “le fallaba el referente país”. Le fallaba un referente que, percibo, lo aplastaba. En un poema de la Silva que ya he citado anteriormente, “Canal de la Giudecca”, Harry se proclama: “Solo. // Sin salvación alguna. // Caminas por la orilla de tu isla. // En los bordes, / donde te gusta estar, / rebasas todo límite / de tu palabra. // Te asombras / ante los vestigios / de lo que no sabes nombrar”. Para alguien que repetía todo el tiempo la necesidad de hablar sobre el país, de nombrarlo en todos los actos, parece una paradoja cerrar –involuntariamente– su escritura poética con un libro que tiene una clara intención de referir la patria forajida y, aparentemente, termina paseándose por sus bordes, regodeándose en un lenguaje extraño (¿extranjero?) y sumergiéndose en aguas que lo conectan con otras latitudes. Pero yo pienso que Harry no deja de decir el país en Los daños colaterales: lo hace, cuando no directamente, de manera oblicua, a través de una poesía que se enmarca parcialmente dentro del contexto del pueblo judío; como si, identificado al máximo con una cultura de la que no formaba parte (en teoría) y que lo fascinaba, hubiese identificado la situación política que nos atraviesa con lo vivido históricamente por un pueblo víctima de exterminio, para desplazar “el referente país” a esta referencia que le permitía –quizás– decir aquello que le era ya demasiado doloroso.
A lo largo de toda su poesía, encuentro una clara alusión a Martin Heidegger (incluido explícitamente, junto a Hannah Arendt, en su dedicatoria a la Silva) en esos versos que aparecen reformulados varias veces desde su primer poemario: “la muerte es algo / que sucede a los otros”, para hablar de ese gesto humano que tenemos de sentirnos a salvo cuando vemos que, mientras el otro está muriendo, nosotros permanecemos con vida. Almela lleva esta noción filosófica a un plano claramente político cuando plantea que también nos sacudimos la responsabilidad ante lo que le sucede al país alegando asombro, desde una culpa que nunca es nuestra: “las lúcidas palabras / de quien supo / asesinar // o firmar el pacto / con la inocencia // yo no sabía / que esto iba a pasar // dijeron // yo no entendí / la rasgadura / dijeron // el quiebre / de todo horizonte // con tales palabras / pretendimos salvarnos // en medio del océano” (la patria forajida, 2006). Presunta salvación que sucede, por supuesto, en medio del océano: siempre el océano.
Por su parte, Arendt aflora además en Los daños colaterales; un epígrafe suyo abre la sección “fórcola/escálamos” de los epílogos: “Dichoso quien no tiene una patria. La contempla todavía en sus sueños”. Esta cita la vinculo con una de Ungaretti que aparece dos veces en la poesía de Almela, como cierre al último poema de su primer libro de 1983, y al inicio de su poemario sobre la infancia, muro en lo blanco (1991). Me refiero a esos sugestivos versos que anuncian: “busco un país / inocente”. Una búsqueda que no podemos ignorar, y que Harry reitera en Los daños colaterales cuando reincide en esa imagen de Ungaretti para decirnos, ya desde la carencia: “ni una casa queda por paraíso / ni un país inocente” (“El diario del sacer”, LDC).
Así, la poesía de Almela es un constante diálogo consigo misma: hay versos y poemas enteros que se interpelan o se espejean y reaparecen de un libro a otro, transformados y recontextualizados, como para hacernos replantear la famosa imagen del río heraclitano, que a su vez se asoma a través de una frase del propio Heráclito que Almela pone como epígrafe inicial a su segunda publicación, Cantigas (1990): “¿Cómo puede uno ponerse a salvo de aquello que jamás desaparece?”, otro cuestionamiento que también regresa, parafraseado por Almela, varias veces en su obra.

Harry Almela (Ocumare de la Costa, 1986) / Vasco Szinetar ©
Es como si Harry hubiera pasado toda su poesía huyéndole a una misma sombra que no desaparecía… imagen que, por lo demás, parecía fascinarle. Recuerdo diversas conversaciones con él en que –psicoanalítico siempre– me habló de ese término.
A cada cual sus obsesiones. Por eso pienso que, mientras Harry era perseguido en sus poemas por la sombra (¿su sombra?, ¿el país, el mar?), a mí me persiguen –me han perseguido siempre– los fantasmas. Y Harry no es una excepción. En mis últimas visitas a Valencia, la sensación de su ausencia se me hacía insoportable. Transitar los espacios de la Filuc donde él siempre aparecía, ya sin la posibilidad de topármelo, me resultó duro y triste. Como si la persona, además del poeta, hubiera dejado una impronta tan fuerte en ciertos espacios que, sin él, ya no tuviera sentido visitarlos. A cada cual sus obsesiones, y cada quien con sus vacíos.
Sabemos que Harry era difícil, sarcástico, burlón hasta resultar exasperante o hilarante: a veces una extraña mezcla de ambas. Sabemos que era ácido y crítico hasta el último detalle, hasta la última consecuencia. Pero lo que creo que no todos saben es que Harry podía también ser generoso, como le he escuchado decir recientemente sobre él a Sonia Chocrón. En Valencia, más de una vez me vi sola en una situación y fue Harry, entre todos los circundantes de esa soledad que son los otros, quien acudió en mi ayuda de la manera más solidaria y sencilla y sobre todo espontánea, inmediata. Debajo de esa acidez continua había una extrema sensibilidad, una consciencia plena de ese otro que lo contrastaba y definía como ser humano.
Me llama la atención que Rafael Cadenas hable sobre la risa de Harry en la addenda que escribió para Contrapastoral. Yo también recuerdo la risa de Harry: recuerdo su humor negro, la burla que hacía de todo, y recuerdo su capacidad no solo para reírse de lo más horrible sino para hacerme reír a mí precisamente de eso, de lo tragicómico que hallaba en todo aquello que pudiera resultarnos miserable o patético.
Descubrimos que queremos a alguien, quizás, cuando extrañamos su manera de hacernos reír como más nadie. Descubrimos que realmente marcó nuestra existencia cuando es capaz de hacernos llorar como niños; no solo con su escritura, sino con la noticia de su ausencia repentina, prematura, e injusta. Indigna e injusta. Dice Harry en Cantigas: “Nos han dado la vida / y estamos perdidos”. Harry nos dejó perdidos ante su muerte, que ciertamente no entendemos, y sin embargo nos arroja un salvavidas en Los daños colaterales cuando afirma: “existe siempre algo / que nos salva de algo // aunque no entendamos”.

Harry Almela (foto dentro de la edición de «Los daños colaterales») / Vasco Szinetar ©
Sigo preguntándome por el mar. Gracias a Harry, ahora me pregunto, además, por los escorados. No puedo sacar de mi cabeza la imagen de esos barcos ladeados, casi a ras del agua. ¿Evitan el golpe? ¿O resisten, a duras penas, el viento aplastante que insiste en derribarlos? Entre las distintas acepciones que rodean este término (otra vez el diccionario inevitable), aprendo que escorar significa, también, que la marea llegue a su nivel más bajo. Si la marea baja, ¿existe la posibilidad de que aquello que estuvo hundido asome de nuevo su cabeza?
No lo sé.
Lo que sí me queda claro, después de la experiencia de este poemario fundamental, es que, en ese gesto salvavidas, Harry Almela nos enviaba una advertencia: nos alertaba sobre lo grave que puede resultar ser un daño colateral en medio de una realidad que nos aniquila, diariamente, a su paso; y en su nombre y a manera de agradecimiento –por decirlo, por escribirlo y por encarnarlo–, esa advertencia, su legado, es algo que no debemos arrojar al mar como botella de náufrago.
Caracas, 30 de julio de 2019
________________________________________________________________________
*Los daños colaterales. Harry Almela. Caracas: Fundación La Poeteca, 2019.

Harry Almela / Vasco Szinetar ©

