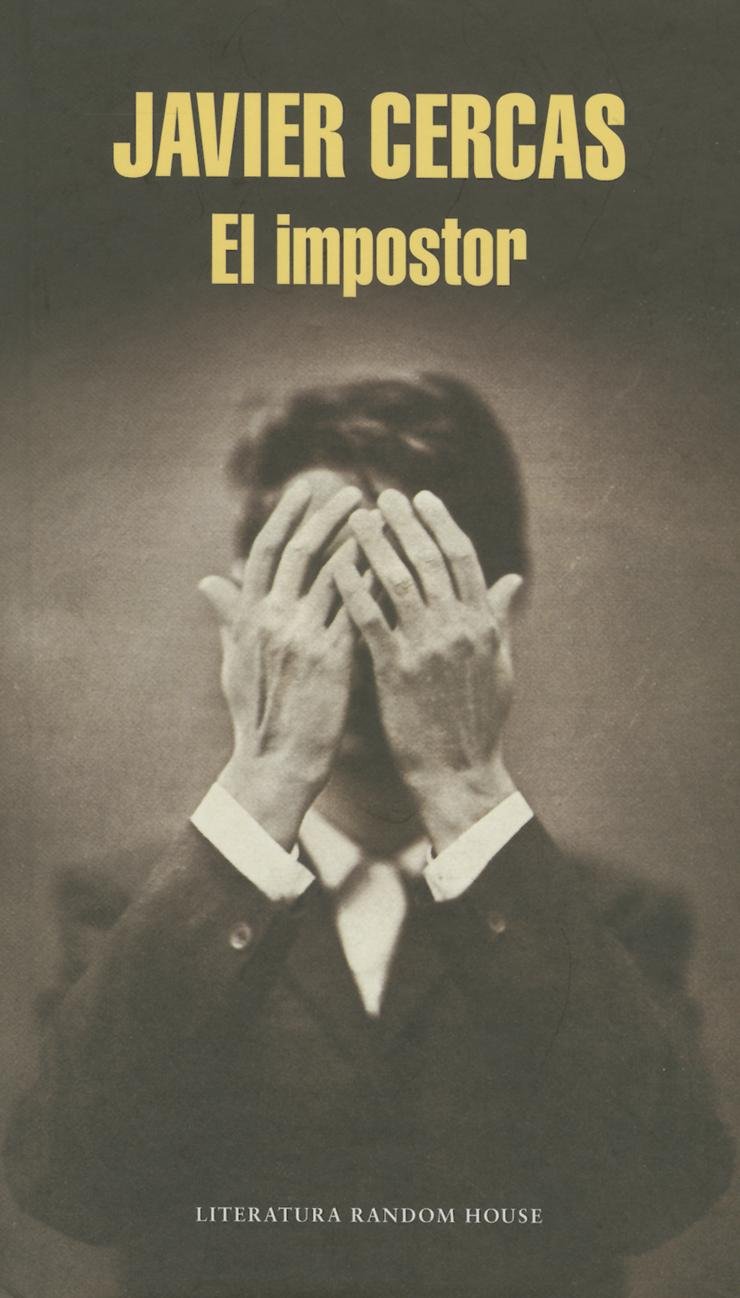Por HENSLI RAHN SOLÓRZANO
I
Hacia el final de El impostor, de Javier Cercas, el narrador personaje —también llamado Javier Cercas— avisa que a veces escribe novelas «con ficción». Es como si en el universo de esa y alguna otra de las obras del autor, como Soldados de Salamina, no se diese por sentado que las novelas dijesen mentiras, sino, al contrario, verdades. Como si fuesen artículos de primera necesidad disfrazados de entretenimiento. En esa lógica, lo ético sería hacer lo que hace el tal Cercas, es decir, cantar de antemano si hubo o no hubo trampa en la escritura del texto. ¿Qué quiere decir entonces que una novela se defina a sí misma como «novela sin ficción»? ¿Que la materia narrativa del relato central es un hecho histórico y verificable, pero tanto su montaje como el relato «biográfico» del narrador personaje podrían no serlo? Quizá haya algo de eso en la tendencia actual de la autoficción o las llamadas narrativas del yo. En todo caso parece un juego hábil de etiquetas, tan viejo como el género mismo de la novela —pienso en cómo se presenta ya desde el título el Lazarillo de Tormes: La vida de…—, para que de entrada el lector firme contrato y entre en rigor el pacto ficcional de creer cuánto vaya leyendo al menos por un ratico.
Ese ratico, ese tiempo estirable que resulta de la suma del texto y su lector mientras lo lee, es la realidad de la ficción. No es de este mundo, está siempre en otra parte y al lector le sirve de viaje, desplazamiento y peregrinaje por zonas oscuras que hasta entonces desconocía, o incluso cabe que sí que las conociera pero no las recordaba del todo. Así vive otras vidas distintas de la que le tocó vivir y, por esa misma razón, le sirve a este lector ideal como lugar de distanciamiento y reflexión sobre sí mismo y su época, de calistenia de la imaginación y de la memoria. Se ha dicho que la novela es el género privilegiado de la ficción, pero ésta no es un dominio exclusivo de la literatura. También el discurso del poder político, por ejemplo, es un lugar estratégico, y terreno fértil donde los haya, para el relato ficticio. Habría que preguntarse si su uso en la esfera pública, sin previo aviso, trae consecuencias. ¿Qué ocurre cuando un vocero del Estado omite datos, para forzar cambios en la conducta de sus conciudadanos y sus realidades? ¿O cuando un funcionario se otorga a sí mismo licencia poética, para ejercer el poder «con ficción»? Una vez que ella se emplea fuera de contexto, y esta es mi hipótesis, se desnaturaliza. Ya no nos ayudaría a ampliar nuestra interpretación del mundo sino, por el contrario, a su sesgo.
Al aislar el elemento «ético» de la escritura literaria, decía que es posible —de hecho, se hace a diario y es una práctica normalizada— que alguien desde el discurso político se sirva de la ficción para lograr el efecto que desea. Pero el resultado no constituye ya una ficción, sino simplemente una narrativa falsa. Porque la ficción depende de un acuerdo en el que narrador y lector saben de antemano que la historia no es verdadera. Es el acuerdo esencial que se produce en una novela; en la política, empero, sólo una de las partes es consciente de la falsedad.
II
En Youtube puede consultarse «Arte y política: los últimos años», conferencia de 2009 en la que el escritor cubano Antonio José Ponte sostiene que el gobierno de su país ha hecho historia. Es decir, que de manera exitosa cambió la cronología de la Historia por una historia oficial ganadora, sirviéndose con eficacia de recursos propios del relato literario. Sustituciones, hipérboles, reiteraciones y aliento épico. Tal parece que la revolución cubana codifica su mensaje de manera bifronte —porque todo cuento, dice la famosa tesis de Ricardo Piglia, siempre cuenta dos historias—. Por un lado, es una especie de radio prendida desde los años 50 del siglo XX, que funciona a trancas y barrancas distorsionado el lenguaje y hasta creando uno nuevo, y, por el otro, mantiene un aparato de propaganda que, a la manera de las otras fábricas de la isla, confecciona sus relatos con dosis de seducción y peligro, tabaco y ron. ¿En qué lugar queda la memoria colectiva, pues, de la censura, las purgas, los campos y los balseros desaparecidos en el mar Caribe? En la conferencia Ponte puede hablar en público, sin represalias, gracias a su lugar de enunciación: el exilio. Y desde allí, en un evento del Center for Latin American and Caribbean Studies, Universidad de Nueva York, retoma la palabra para dársela a su memoria.
Ya en Los abusos de la memoria (1995) Tzvetan Todorov estudia el papel de ésta como capital político en los horrores del siglo XX. Un rasgo llamativo de los totalitarismos nacidos en esa época —tan presente en el estalinismo como en el nazismo— es precisamente la distorsión de los hechos históricos a conveniencia del poder establecido. Es decir, la urdimbre de una «historia oficial» hecha a partir de medias verdades, hechos alternativos y teorías conspirativas. ¿Por qué? Pues llevaba razón George Orwell con aquello de que «quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado». Uno de los usos de la ficción en la política es, en efecto, borrar pasajes enteros de la memoria colectiva: no dejar rastros de aquello que fue anterior.
III
El problema es que editar la historia de un país, mentir desde su discurso oficial y seguir adelante como si algunos hechos jamás hubiesen ocurrido quiere decir la destrucción de ese país en el plano simbólico. Una guerra de esta índole no se repara pegando con cinta adhesiva los pedazos rotos y dispersos de una cronología de hechos vetados por la censura del poder de facto. Tampoco basta con recordar desde lugares marginales lo que no cuenta la historia oficial desde el palacio de gobierno, pues como bien señala Todorov, los verdaderos opuestos en tensión no son la memoria y el olvido, sino la creación y la memoria, que «estaría amenazada, ya no por la supresión de información, sino por su sobreabundancia». Por su parte, en el ensayo «Lying in Politics» —que estudia el uso del lenguaje y sus imágenes por parte del gobierno de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam— Hanna Arendt (para el momento, exiliada en Nueva York) llegaba a una conclusión afín: no se puede hacer ni decir nada nuevo sin destruir y remover algo que ya estaba allí en el pasado. A la famosa frase de Camus habría que agregarle alguna palabra y unos plurales: «Toda idea (e historia oficial) falsa (s) siempre termina (n) en la sangre, pero se trata siempre de la sangre de los demás». Tal es el saldo de la desnaturalización y el falseamiento de los significados, la destrucción de la verdad que tantos pagan con sus vidas.
La legitimación de la sangre derramada es otra de las funciones que pretende la ficción puesta en el discurso político. Por eso no sorprende que para un gobierno sea prioridad legitimar la eliminación de sus disidentes por delitos de gravedad, como por ejemplo el de escribir ellos mismos una obra de ficción. Es el caso del escritor venezolano Israel Centeno, que, tras la publicación en 2002 de su novela El complot, entró a la parte débil de la ecuación que desde esos años reduce al país en dos toletes, patria o muerte; se convirtió en uno de los enemigos «apátridas» según la lengua bélica y televisiva acuñada por el presidente Hugo Chávez. En 2010, ya con un equipaje de amenazas y asedios que culminaron en un robo con golpiza incluida, Centeno logró huir del país.
Esto último me lo contó él mismo. Todavía lo veo, alto y encorvado, detrás del volante de su pequeño carro durante la visita que le hice en Pittsburg, en otoño de 2016, gracias a la mediación de la entonces directora del programa City of Asylum Silvia Duarte y el International Writing Program de la Universidad de Iowa. Las menciones del negrísimo edificio donde tenían lugar sus talleres literarios y las altas horas caraqueñas que pasamos sus talleristas desarmando «El Sur» de Borges abrieron una media sonrisa sobre la cara de Centeno. Era un tema del que podía participar sin esos bruscos tartamudeos que acompañaban la historia de su salida de Venezuela. Se aferraba al volante con ambas manos porque, si dejaba uno solo de sus dedos al aire, un temblor incontrolable tomaba posesión de sus extremidades llevándolo de nuevo a los callejones más envilecidos de Caracas. Aquella parte de su vida había terminado, pero, como escribió su admirado Faulkner, cuya obra se disponía a releer en inglés: The past is never dead. It’s not even past.
IV
Sin consulta previa, soy incapaz de precisar la fecha en la que abrí mi primera cuenta de email. Pero tengo quemado en la memoria el recuerdo del primer fake que llegó a mi bandeja de correo. Era un poema conversacional atribuido a Jorge Luis Borges, donde se reiteraba una y otra vez las cosas que haría el yo lírico si no estuviese ya en el crepúsculo de su vida. Aquellos versos que en su momento fueron juzgados como divertimento, spam o «basura» a secas por mis antiguos compañeros de la Escuela de Letras, todavía me llegan de vez en cuando rebotados por algún familiar, como quien da un consejo de oro. Quizá por eso me sorprende tanto descubrir, a la vuelta de dos décadas, dos grandes relatos literarios como El olvido que seremos y Un poema en el bolsillo, de Héctor Abad, construidos precisamente a partir del reciclaje de otro poema atribuido al genio argentino.
Pero no todos los finales son finales felices. Con el advenimiento de las redes sociales se intensifica la sobreabundancia de (des)información ya avisada por Todorov y sus consecuencias. Pues la memoria ya no sólo estaría bajo amenaza constante por el desdoblamiento de la Historia en las acomodaticias historias oficiales, ni enriquecida de manera ocasional por testimonios privados (intrahistorias). En la lógica rentable de Internet, cada usuario es en potencia un prosumer: productor y consumidor de contenidos que una vez publicados se vuelven de dominio público para siempre —una performance autoficcional hecha de stories, posts, fotos filtradas, gifs, entre otros—. Desde su perfil de red social este personaje tiene entonces la capacidad de intervenir, con o sin gloria, en la llamada conversación global. Cabría preguntarse entonces si todos los usuarios estamos de veras reunidos y sentados a la misma mesa para conversar. ¿Cuántos estarán escuchando al hablante y cuántos sólo esperan por su turno para ponerse a hablar? ¿Y a quién le conviene que los usuarios estemos distraídos como estamos, en esta sobremesa sin normas de comunicación?
V
La destrucción, dice en una entrevista W. G. Sebald, solo puede abordarse desde el género de la historia natural. Porque la historia natural no tiene un sentido —darle una lectura y un sentido mitológico o metafísico sería ilegítimo—, es más bien por definición algo por completo neutral, como una superficie sobre la que no podrían proyectarse las lecturas tendenciosas del presente. Tal neutralidad —nichtunbeteiligt, o sea, no sin tomar partido—, explica, era su ambición para el narrador del libro Sobre la historia natural de la destrucción (1999), serie de conferencias donde el escritor alemán se explaya sobre los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. «Uno no puede contar (esto) desde una completa indiferencia. Pero yo creo que la mayor neutralidad es la única actitud posible de cara a estas cosas».
Se trata asimismo del temperamento de la última novela que Sebald publicó en vida: Austerlitz, en la que, palmo a palmo de su paseo, el narrador personaje va excavando una Europa sumergida bajo la Europa que creemos conocer. La propuesta del autor abre un camino del que me gustaría rescatar dos aspectos. El primero es la naturalidad o el estilo del hablador —ese paseante desenfadado que presta su voz a los demás personajes que encuentra, para que también hablen— no tiene que ver, como pensé en un primer momento, con una suerte de tedio fingido con el que el texto se protege de las modas pasajeras y el paso del tiempo. Tiene que ver más bien con la búsqueda de un lugar de enunciación ético.
Así llegamos al segundo aspecto: la función del narrador personaje y el papel de sus relatos en la vida de los personajes. Al igual que el juglar o trovador de antaño, quien relata es en esencia un emigré —como Sebald— que, donde se para, habla. Emparentado de manera consciente o inconsciente, por tanto, a la leyenda recogida en El hablador. La novela de Mario Vargas Llosa trata sobre un cuentacuentos en la Amazonía peruana de los machiguenga, tribu nómada resquebrajada en decenas de pequeñísimas aldeas sin conexión entre sí. Lo único que la cohesiona son las noticias del presente y del pasado que trae en la boca el hablador, alrededor del cual se sientan a escuchar y escuchar. Tal vez lo único capaz de unir a los emigrados desperdigados por los continentes sean precisamente las historias. Y esa es quizá la mayor lección para los lectores y escritores que, como yo, no tienen una manera más auténtica de estar en el mundo que la de la ficción.
Fuentes
Arendt, Hannah. «Lying in Politics. ReflectionsonthePentagonPapers». En Crisis oftheRepublic. Ed. Harcourt Publishing. Nueva York: 1972.
Camus, Albert. «Dos respuestas a Emmanuel d’Astier de la Vigerie». Crónicas (1944-1953). Ed Alianza. Madrid: 2002.
Cercas, Javier. El impostor. Ed. Debolsillo. Barcelona: 2016.
Orwell, George. 1984. Ed. Debolsillo. Barcelona: 2018.
Ponte, Antonio José. Arte y política. Los últimos años (conferencia). 27.10.09: https://www.youtube.com/watch?v=7CeTjagEODw
Sebald, W. G. »AufungeheuerdünnemEis«.Gespräche 1971 bis 2001 (pasajes citados en traducción propia). Ed. Fischer. Frankfurt: 2012.
Todorov, Tzvetan. Los abusos de la memoria. Ed. Paidós. Barcelona: 2018.