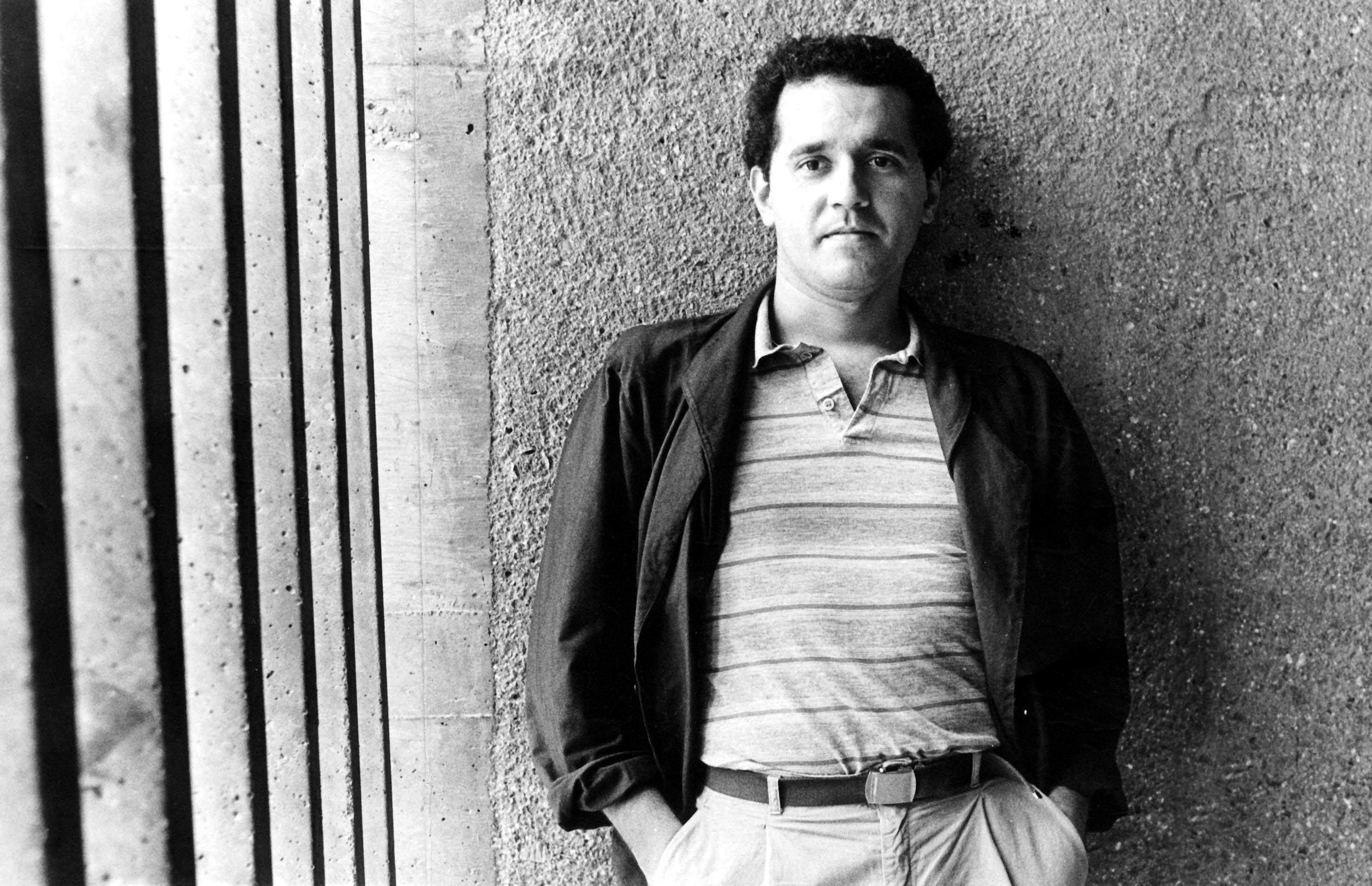Por MIGUEL GOMES
Antonio López Ortega es el cuentista venezolano más brillante, estéticamente exigente y tesonero de su generación. Autor, en sus inicios, de textos experimentales incorporados en volúmenes colectivos, pronto su escritura se orientó a fabulaciones de lo íntimo o lo familiar, en ocasiones con textos oscilantes entre el diario, la viñeta y el poema en prosa. A partir de Naturalezas menores (1991) el cuento propiamente dicho se adueña de su labor, hasta que en colecciones del nuevo milenio como Fractura (2006), Indio desnudo (2008) y La sombra inmóvil (2013), además de la desaparición total de ambigüedades genéricas, el aliento narrativo y la dicción se expanden, casi pisándoles los talones a la novela corta −no ha de soslayarse que Ajena (2001), su primera novela, precede a esta fase de su cuentística−. Kingwood , su más reciente compilación, muestra una clara continuidad con respecto a las inquietudes y técnicas de sus títulos inmediatamente anteriores. En esta oportunidad, no obstante, se fortalece y hace complejo el abordaje de los sucesivos arraigos o desarraigos que marcan el horizonte de los venezolanos de hoy.
Cumple observar que el ethos moderno de cada uno de los libros de López Ortega prescinde de las repulsas a lo urbano comunes en los regionalismos dominantes en las letras venezolanas hasta los tempranos años setenta. A ese ethos se suma, en las últimas entregas de nuestro autor, un oblicuo examen de las variables de lo nacional expuestas a un contexto mundializado. Acaso Kingwood sea el clímax de tal visión de la realidad. Francia, Gran Bretaña, Panamá, Estados Unidos, España, Venezuela son algunos de los escenarios de estas doce historias. No podría soslayarse que una de ellas se titula «Mudanzas» y trata −en clave− del actual nomadismo de la intelectualidad venezolana; o que otra, «La luz», tiene como protagonista a un diplomático de incesantes viajes; o que «Cardiovascular» se construye con un vaivén afectivo entre nostalgias caraqueñas y el día a día norteamericano cuando los avatares del cáncer precipitan el reencuentro con un antiguo amor; o que, en fin, «Los rusos» recrea las fricciones de turistas de la Europa oriental con margariteños. Por más vasto que sea el mundo material, urge reparar con todo en un rasgo no menos indicador de la actitud moderna del cuentista: la cartografía precisa de los espacios del alma. Estamos ante un discurso empeñado en ir a las profundidades de la mente humana, en ofrecernos personajes de psicología consistente y no meros actantes gobernados por su función en la trama. En otras palabras, un correlato literario de lo que antropólogos y politólogos dan en llamar, en los últimos lustros, la «autonomía individual» frente a la ausencia de dicha emancipación de la masa en sociedades, incluso contemporáneas, culturalmente premodernas (cf. Christian Welzel, «Individual Modernity», The Oxford Handbook of Political Behavior, Dalton y Klingemann, eds, 2007, pp.195-198). Esa intuición de sí mismo como propiedad privada, como posesión −fuente, por tanto, de agencia−, se vislumbra hace mucho en la subjetividad característica de los escritos de López Ortega. Su intensidad en los últimos libros simplemente se ha incrementado.
Sobran en Kingwood los cuentos regidos por la introspección, aunque a veces esta arrastre consigo la sombría experiencia venezolana. Buen ejemplo es «Cabo negro», monólogo de un hombre que negocia, en Margarita, con su atroz soledad. Separado de su mujer −que no soportó la decadencia de la isla− y su hijo −emigrado, sin interés siquiera en visitar su patria−, mientras pasea sus perros en calles donde se capta el colapso social, el protagonista tiene extrañas cuotas de lucidez: «contra todo pronóstico, este abandono me sostiene, me lleva a pensar hacia dentro» (p. 97). Y el recorrido por un Hades tropical apunta a otro limen entre el exterior colectivo y el interior personal: «La muerte que quiero para hoy es la mía, porque la he ido adivinando, porque la estoy preparando. Permanecer en Puerto Real es una forma de desistir, como también carecer de relaciones. Ya las casas muertas, las calles vacías, la maleza desbordante, son enteramente mías» (p. 107). Nótese que el guiño a Miguel Otero Silva sugiere una ponderación de los malentendidos de la modernidad venezolana: la Venezuela sutilmente retratada eximiéndonos de monsergas edificantes o traiciones al imperativo de la ficción es un país petrolero ahora agónico que había matado a un país previo, agrario. La antes vital y optimista comunidad de Puerto Real, con extranjeros atraídos por el escenario paradisíaco y el bienestar −Nadine, la mujer ausente, es francesa; belgas eran los vecinos−, se desintegra al desvanecerse los espejismos.
Igualmente desolador y fascinante, el remate del libro, no por capricho titulado «Closing», coincide en un escenario marino. Pero si en «Cabo Negro» la liminaridad de las vivencias asoma en los roces entre la psique del narrador y sus inmediaciones, en el cuento final sus manifestaciones se multiplican, se acumulan desde las primeras líneas: «No recordaba que la playa fuese tan gris, ni tampoco que el cielo la imitara. No parecía haber división entre el agua y el aire, salvo aquella línea temblorosa. Para llegar a la casa, debía seguir una secuencia de cruces y desvíos, pero esta vez se extravió porque la memoria lo engañaba» (p. 269). Nótese que a la confusión de lo que está en las alturas y lo que está abajo, a la indeterminación cromática de lo que no acierta a ser ni blanco ni negro, sigue una ruta de equívocos que conducirá a persistentes confluencias de pasado y presente. Un hombre, ya anciano, solo, regresa a la casa de playa en la que transcurrieron algunos de sus mejores momentos con su mujer y sus hijos. Mientras busca vestigios de su felicidad en las gavetas de muebles desvencijados, se topa con las casetes de su hija Lorena, las cuales le deparan ecos de una existencia fugitiva. Esta la compendia una obra de Philip Glass, Glassworks (1982), cuyo último movimiento, «Closing», no hace sino retomar, enriquecido instrumentalmente, lo que en «Opening», el primer movimiento, interpreta únicamente un piano. La circularidad musical equivale a la del ser, que reconfigura los instantes de su tránsito por la realidad cuando se apresta a salir de ella o que −para expresarlo acudiendo a otros aspectos de la anécdota− confronta la inmensa nada del mar a la espera de avizorar una ensenada protectora, un puerto oculto. La alianza de música y literatura amplía, de esta forma, los umbrales precedentes, invitándonos a imaginar el destino humano como itinerario por lo disperso y contradictorio, dulce tragedia en la cual el albor anuncia, veladamente y siempre, el advenimiento del ocaso.
Lo que da mayor especificidad a Kingwood en la serie de volúmenes de relatos publicados por López Ortega en lo que va de siglo es, como se desprende de mis disquisiciones, su concentración en una ontología donde acechan los descentramientos. El universo que entretejen estas narraciones resulta paradójico: diluyéndose las nociones de fuera y dentro, hecho e ilusión, éxtasis y derrota en el limbo de la psique, no ha de extrañarnos que el ansia de pertenencia, barrocamente, se interne en un laberinto de centro invisible, escurridizo, con promesas de libertad que disimulan trampas, trampillas, recovecos de la desesperación o la perplejidad. La pieza que da título al conjunto lo ilustra a la perfección.
Imbuido de onirismo, «Kingwood» refiere el errático viaje de su protagonista por un bosque ominoso, casi al pie de la letra dantesca selva oscura, selva selvaggia. «El hombre», así llamado a secas, como para acrecentar las insinuaciones simbólicas o alegóricas de su condición, se dirige a una casa que jamás acabaremos de entender si es suya, de una mujer tampoco del todo identificada o, aun peor, el hogar de ambos. Numerosos indicios nos llevan a pensar en un crimen −¿pasional?− o en la posibilidad de que haya alguien vivo −o no− en el maletero del auto. Dado que el mirador narrativo se confina en la marea de impresiones alucinadas o amnésicas del personaje principal, nuestra tarea como lectores consiste en sopesar opciones argumentales que un estado de enajenación propicia, magnifica, revuelve y enturbia. El flujo tenaz de significados podría perdurar tal como en los ejercicios neofantásticos de «Las babas del diablo» o «Cuello de gatito negro», clásicos donde Cortázar combinó ingredientes afines a los de «Kingwood»: hombre, mujer, horror, homicidio, delirio. López Ortega, conocedor de esos grandes modelos, avezado estilista, cultiva la polisemia desde el incipit: «El hombre sintió como un estado de suspensión: salía del tramo con los ojos abiertos, pero no recordaba cuándo había entrado. El puente tenía forma de oruga metálica, y más abajo el cauce del río estaba seco como una serpentina ciega» (p. 151); nuestra incapacidad de limitar los factores cruciales de la trama se duplica en la «suspensión» sensorial del protagonista o en su trayecto por un «puente» que comunica lugares acosados, adviértase, por la ceguera. Si lo anterior no bastara, las constantes interrogaciones del narrador terciopersonal que asume la perspectiva del personaje enfatizan brumas de la razón: «¿Qué poder de embrujo tiene este paraje? Se lo pregunta porque la memoria se le borra, porque lo único que prevalece es el presente instantáneo. ¿A qué ha venido? ¿Cuál es su encomienda? ¿Es el hombre quien experimenta esta extrañeza o alguien más?» (p. 153). Las ambivalencias refuerzan dicha alienación: «Comienza a sentir impulsos dobles: cansancio y sueño a la vez, hambre y náuseas […]. Lo que ve no permanece en un mismo sitio, porque cuando aparta la mirada y retorna ya el paisaje ha mutado. Se diría que una película variable lo envuelve todo: nada tiene entidad propia» (p. 153).
La volatilidad o el desasimiento metafísicos con que las criaturas de López Ortega se vinculan con el entorno, si pensamos en la perseverante evocación de vidas entre países y continentes constatable en Kingwood, permite sospechar analogías, para nada recónditas, en el terreno de lo social e histórico. A ello alude el epígrafe a «Mudanzas», tomado de un poema de Eugenio Montejo −»No ser nunca quien parte ni quien vuelve»−, así como la primera línea del cuento: «Dejé a mis padres en Caraquistán. En medio de la huida o del agobio, no supe dimensionar el dolor» (p. 165). La toponimia esperpéntica delata que la materia prima del escritor se transforma imaginativamente sin negar su origen: las tribulaciones de una nación concreta, sujeta a circunstancias políticas donde lo inverosímil, lo sórdido y lo triste han avanzado a la par. Tanto el resquebrajamiento de ese centro como las pugnas del ser humano por reinventarse en la debacle constituyen, sea con matices realistas o pesadillescos, aflictivos o esperanzados, el secreto corazón de este libro.
Kingwood. Antonio López Ortega. Editorial Pre-Textos. España, 2019.