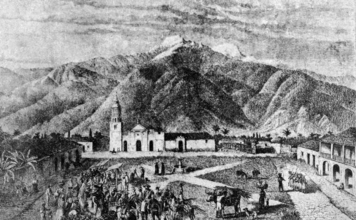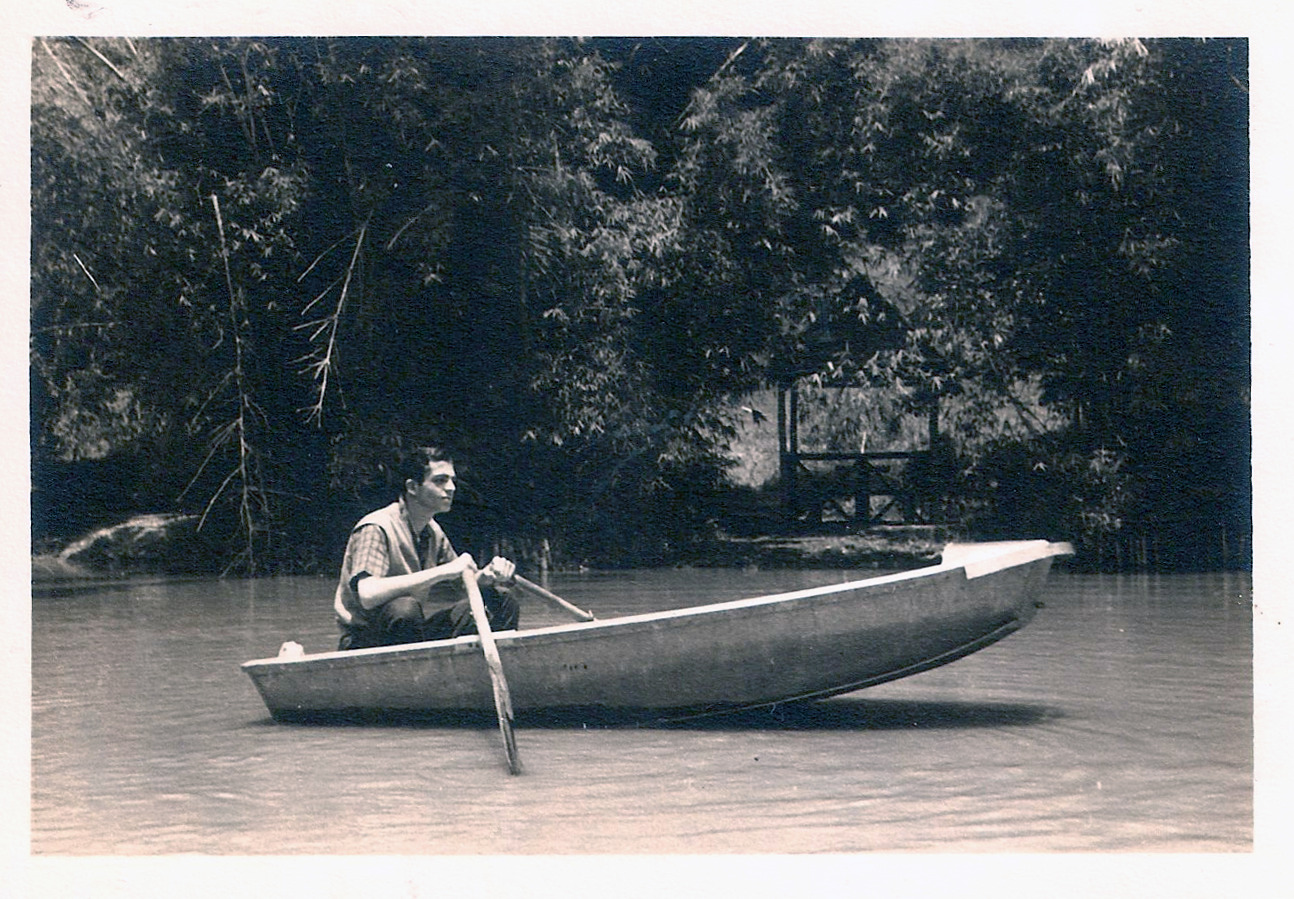
Por IVANOVA DECÁN GAMBÚS
Al estrechar su mano por vez primera, como gesto inicial de saludo, la impresión que dejaba José Rafael Lovera era la de un caballero algo distante, de porte formal, educado, amable en la justa medida. Uno no imaginaba que detrás de esos ojos cargados de pasado había un espíritu adelantado a su tiempo, abierto a las realidades insospechadas de un mundo que se transforma a velocidad de vértigo
Historiador de extraordinaria lucidez, fue pionero en percatarse que el conocimiento de nuestra relación con los alimentos era esencial para interpretar lo que somos como país y como sociedad. A diferencia de sus colegas, abocados a la documentación y al relato de los avatares de las guerras y los laberintos de la política venezolana, Lovera consideró que la comida, tal vez más que ningún otro logro humano, debía ser tema de interés fundamental en los estudios de historia y que, al igual que la música, la literatura y las artes, ameritaba formar parte de nuestro patrimonio cultural.
A lo largo de su tránsito vital, de sus ejecutorias como escritor, investigador, docente, fundador de la Academia Venezolana de Gastronomía y del Centro de Estudios Gastronómicos, la perspectiva de Lovera estuvo imantada por una libertad de pensamiento y una visión modernizadora que trascendió tiempo y espacio. Con la publicación de la Historia de la Alimentación en Venezuela (1988), primera obra que aborda la alimentación en el país como hecho histórico, Lovera sentó las bases conceptuales de la historiografía futura sobre el tema al punto que, hasta la fecha, todos aquellos que se dedican a indagar científicamente sobre alimentación, cocina y gastronomía venezolanas invariablemente abrevamos en las fuentes loverianas.
“La historia de la boca en Venezuela”
Curioso título para el artículo publicado en El Nacional sobre la Historia de la Alimentación en Venezuela, cuando el libro salió del horno. El autor del escrito es Ben Amí Fihman, intelectual y gastrónomo de prosapia quien, de entrada, le atribuye un sesgo subversivo a la propuesta del historiador y abogado. Asevera Fihman que Lovera, además de revelar información inédita y fascinante sobre los modos de comer del venezolano desde tiempos precolombinos, pone sobre la mesa tres tesis perturbadoras: el arraigado racismo de la sociedad venezolana; la larga sumisión de las élites a los valores foráneos y la decadencia de una Venezuela condenada a la maldición del hambre. Valga esta cita del artículo de marras:
«Historia de la alimentación en Venezuela, producto de una minuciosa y por momentos, deducimos, casi arqueológica lectura documental, permite seguir en filigrana la contradicción de algunas de las falsas ideas de la sociedad venezolana que cierta historia de la cultura ha fomentado por tradición, llamémosla, convenientemente liberal. El alcance ideológico del libro, en este sentido, impresiona.
¿Involuntario, deliberado? No lo sé. Lo cierto es que, amén de interesantes datos como los que casi esclarecen definitivamente el origen de la hallaca, se desprenden del libro de José Rafael Lovera tres incendiarias tesis, para llamarlas de alguna manera, que deberían provocar polémica si este país se preocupara por cosas menos interesadas que las posibilidades o la imposibilidad de vencer a Carlos Andrés Pérez. El arraigado racismo de la sociedad venezolana, en un claro desmentido al lenitivo y aceptado mito de nuestro supuesto profundo mestizaje cultural, la sumisión de la clase dominante venezolana desde sus comienzos a los valores foráneos, incapaz —agregaría yo— de producir sus propios méritos, y el reconocimiento de la decadencia de Venezuela, condenada, según las palabras finales de este hermoso ensayo de un revolucionario circunspecto que no milita en la izquierda, a la horrorosa maldición del hambre. Un sabroso taco de dinamita en la inocente vajilla de un libro de historia”.
A estas alturas, nadie pone en duda la importancia y la repercusión de la obra de Lovera y, en particular, la del libro citado, pero no siempre fue así. Traemos a colación la palabra de Fihman, quien también es miembro fundador de la AVG y hombre de pensamiento agudo, porque reconoció en estos textos, además de la calidad y riqueza de sus contenidos, un ángulo diferente para leer al país, una perspectiva ajena a los intereses de la intelectualidad venezolana de entonces, pero absolutamente pertinente. Cuando le refiere como revolucionario circunspecto, Fihman está apuntando a que nuestro sobrio y audaz historiador, al investigar y publicar sobre un tema aparentemente intrascendente como la alimentación en Venezuela, estaba cambiando el paradigma vigente de los estudios historiográficos centrados en los acontecimientos políticos, económicos y militares que mueven el desarrollo humano.
¿No ha sido la necesidad de alimento un motor principal en la historia de la civilización? ¿No está demostrado que los modos de alimentarse son una de las vías más lúcidas para conocer e interpretar una sociedad? ¿Acaso no es cierto que nos ha costado mucho asentar, sin complejos, las influencias foráneas dentro de nuestros discursos culinarios? Racional y sin aspavientos, al discurrir sobre la ‘comida geográfica’ de una nación y de una región como Latinoamérica, Lovera se adelantó a lo que hoy constituye un movimiento internacional vertebrado por la gastronomía que abarca múltiples áreas, en su mayoría de vital interés para nuestra supervivencia como especie.
Cocineros de siglo XXI
En los últimos tiempos, el rol del cocinero ha cambiado de manera radical. Los profesionales de ollas y mandiles dejaron los espacios antiguamente ocultos de las cocinas y salieron a las salas del comedor para ver y dejarse ver. Subieron a los escenarios de congresos y eventos gastronómicos para disertar sobre propuestas gastronómicas, sostenibilidad, dimensión científica y artística de la cocina, cultura alimentaria, productos locales, marca país. Programas de televisión sobre cocina, concursos donde se ponen a prueba las destrezas y la creatividad de cocineros emergentes y profesionales, y series como Chef’s Table copan el interés de un público fanatizado por la gastronomía, mientras que editoriales como Phaidon publican lujosas ediciones de libros dedicados a la alta cocina y a sus laureados oficiantes.
En la década de los ochenta, mucho antes del boom internacional de los cocineros convertidos en “estrellas de rock”, Lovera realizaba encuentros frecuentes en su casa de Caracas con alumnos y jóvenes interesados en los temas de cultura e historia alimentaria, y en ese entorno surge la idea de formar cocineros ilustrados. El historiador de profunda vocación docente apuntaba a la figura de un cocinero que, además del conocimiento de su oficio, fuera un profesional cultivado, dotado de herramientas conceptuales que le permitieran abordar la cocina como expresión cultural; capaz de propiciar diálogos con otras disciplinas como el arte, la historia, la ciencia; interesado en todo aquello que gravita alrededor del hecho de cocinar allende su ocupación artesanal. Ese oficiante, cuyo hacer trasciende el ámbito de las hornillas, surgiría —años más tarde— como arquetipo del cocinero del siglo XXI.
Hay que precisar que aquellos encuentros fueron la génesis de lo que llegaría a ser, no mucho después, el Centro de Estudios Gastronómicos CEGA, la primera institución de carácter docente dedicada a la conservación y difusión de nuestro patrimonio culinario, fundada por Lovera en 1988. Conscientes de que la cocina como expresión de carácter orgánico debía estar en sintonía con los tiempos, el trabajo de fin de curso de los estudiantes del CEGA en 1999 consistió en la presentación y elaboración de versiones de la hallaca, icono sacro de la mesa venezolana. Lovera guió y acompañó el ejercicio que hizo posibles platos como la hallaca en raviolón, en terrine, en capas, desnuda, enrollada y hasta en tartaleta sobre olleta de rabo. Con pautas precisas que respetaban el sabor, los componentes y la esencia del litúrgico condumio, los alumnos hicieron esas “nuevas hallacas” que, de acuerdo con el profesor, se sumaban “a las versiones que, de otros platos típicos como el pabellón, el bienmesabe, la torta de pan o la pira, han salido del CEGA y que constituyen lo que se concibe como culinaria criolla venezolana del nuevo milenio”.
En consonancia con el espíritu y el rigor científico que le era propio, Lovera fue pródigo en fomentar aproximaciones innovadoras a la cocina tradicional y estimuló en los jóvenes aprendices la apertura y la osadía de proponer platos típicos con una mirada contemporánea. Al promover el estudio y la exploración de novedosas técnicas culinarias, ponía a su alcance las herramientas para darle vuelo a la creatividad y establecer con criterio y sensibilidad el diálogo entre tradición y modernidad. Una vez más, se hacía presente ese espíritu abierto del intelectual que comprende que para avanzar hay que moverse, ser receptivo a los cambios y asimilarlos, incluso en aquellos frentes y posiciones que más queremos proteger. Lovera siempre tuvo claro que preservar la tradición estaría más cerca de aprender a integrar lo nuevo en lo que existe, dinamizándola, fortaleciéndola y manteniéndola viva, cargándola de futuro. Pretender confinarla en cotos sagrados e inexpugnables, hacerla rígida y ajena a todo cambio, son recetas seguras para el olvido.
Tradición en movimiento
Integrar pasado y futuro no está exento de riesgos. Resguardar las tradiciones es una forma de preservar el patrimonio cultural de una sociedad y para ello, hay que ir más allá de las palabras y las buenas intenciones. Visionario como fue, Lovera entendió la necesidad y la importancia de documentar y fortalecer urgentemente el acervo culinario del país, partiendo de un conocimiento cabal de lo que somos y aquello de lo que estamos hechos, como condición sine qua non de fortaleza. De allí su empeño en:
“Investigar, registrar, ordenar y sistematizar el elenco de ingredientes, maneras de condimentar, formas de preparación, procedimientos de cocción, útiles, estructuras y estilos coquinarios, formas de comensalidad, maneras relativas a ella, calendario de comidas especiales por regiones, fundamentándonos en nuestras ricas tradiciones sociohistóricas. En otras palabras, edificar ese saber que nos viene de antaño en gestos y palabras, en instrumentos y recetarios; memoria que ha constituido para nosotros una manera de haber sido, una manera de ser, una manera de ir siendo, que se trasmite de generación en generación, de boca a oído, con riesgo de perderse”.
En esta cita, que forma parte de su ponencia ante el Primer Simposio sobre Cultura Alimentaria: patrimonio e identidad (2002), Lovera ya advierte los peligros de no defender nuestra identidad cultural expresada en el saber culinario. En el mismo documento incluye un conjunto de recomendaciones a las instancias oficiales venezolanas, que van desde declarar formalmente la incorporación de nuestra gastronomía al patrimonio cultural del país; desarrollar políticas públicas y acciones destinadas a la seguridad alimentaria de la población; estimular la producción y exportación de comestibles nacionales y realizar convenios institucionales orientados a valorar, preservar y actualizar las tradiciones culinarias.
Para Lovera era tarea impostergable valorar y practicar la educación y la inteligencia gastronómicas, asumir el sistema alimentario como depositario de nuestra identidad y así contar con los argumentos para dialogar con lo foráneo y aceptar la diversidad, reconociendo —como decía Cocteau— que la tradición es algo vivo, sometido a incesante cambio. Una estatua en movimiento.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional