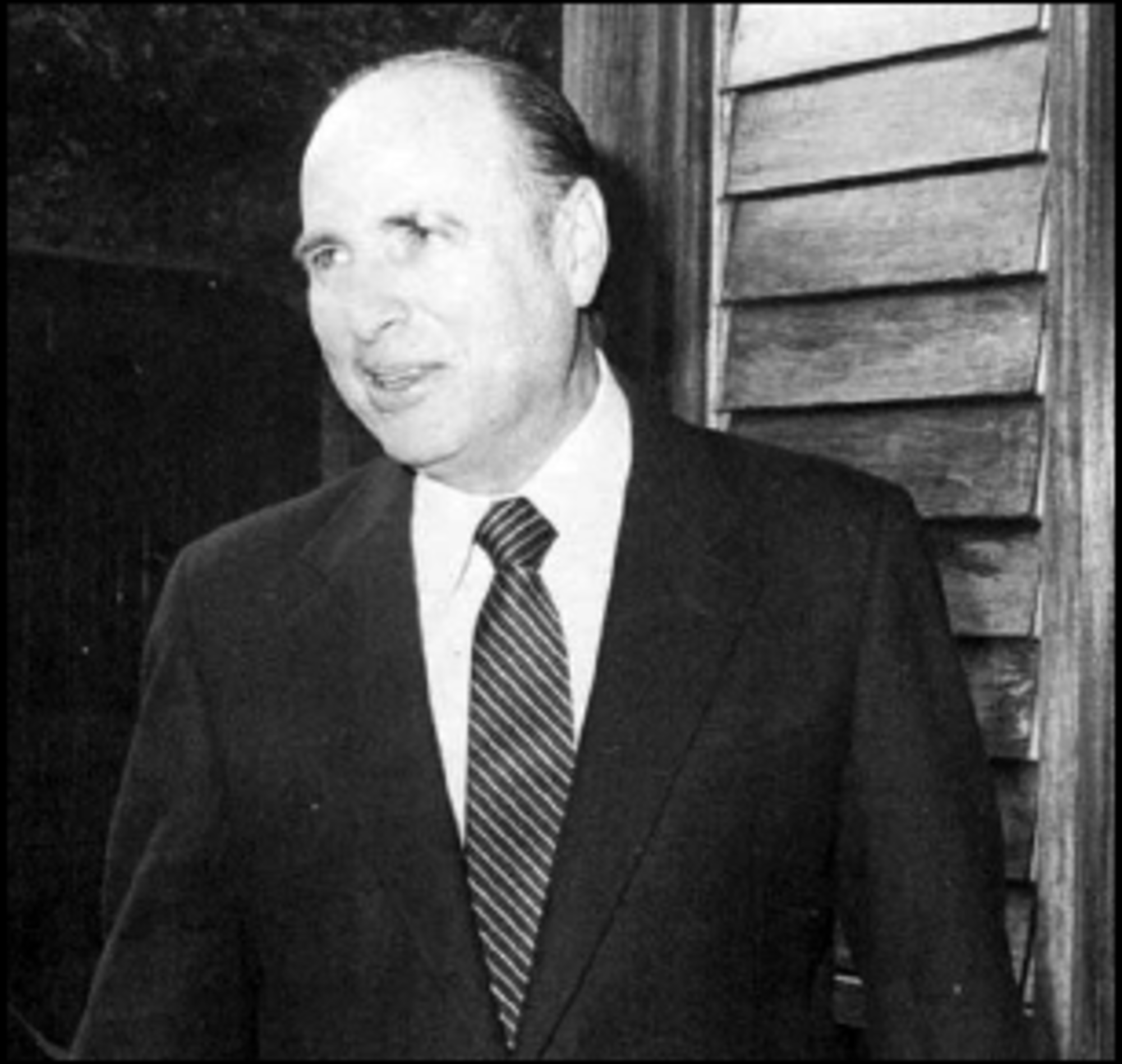Por ARTURO SERRANO
En el año 1995 comencé a trabajar en el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Concretamente, en una casa llamada Las Cumbres que se encuentra en una pequeña urbanización justo frente al campus que alberga el IDEA en Sartenejas. Las Cumbres era el paraíso de un investigador: un staff permanente de asistentes, espaciosas oficinas, un hermoso jardín y toda la tranquilidad necesaria para que los profesores titulares del área de Sociales y Humanidades pudiesen trabajar sin interrupciones.
Durante mi tiempo en IDEA frecuentaban Las Cumbres Ernesto Mayz Vallenilla y Luis Castro Leiva. El primero era el director de la Unidad de Filosofía y presidente del IDEA y el segundo director de la Unidad de Historia de las Ideas.

Luis Castro Leiva | Archivo Rafael Caldera
Se me hace difícil buscar un adjetivo que describa lo que significó para mí trabajar casi diariamente durante más de un año al lado de dos de las figuras más importantes de la filosofía en Venezuela. Para un joven estudiante de filosofía de 22 años esto significó codearse con los referentes más visibles de esa disciplina y moverse en círculos de hombres y mujeres que habían hecho de la filosofía su quehacer. Me sentía en el Olimpo filosófico de Venezuela.
Ambos filósofos son harto conocidos desde el punto de vista de su obra, pero me gustaría hablar un poco de lo que significaba trabajar con ellos en un contexto más cotidiano.
Ernesto Mayz Vallenilla era un hombre recto, impecablemente peinado de gomina y que reflejaba una imagen de persona de otra época. Siempre puntual, pulcro y correcto, su presencia me intimidaba muchísimo. Para un estudiante de cuarto año de la carrera de Filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello, él era una especie de cabeza del panteón filosófico venezolano. Mayz era un hombre tranquilo que pasaba la mayor parte del día leyendo y escribiendo a mano en su oficina. Si bien era bastante sociable, sus horas de trabajo eran sagradas. Su sola presencia se notaba por el silencio que reinaba en Las Cumbres.
Aun así, tuve la oportunidad de ser testigo del quehacer de este hombre que, a sus 75 años, se negaba a perder vigencia en el panorama nacional. Lo recuerdo trabajando en dos textos: la traducción al inglés de su Fundamentos de la meta-técnica y su Diario, ese que tomaba la mayor parte de su tiempo y cuyo proyecto editorial lamentablemente nunca pudo llevarse a cabo. Ambos proyectos los acometía con la misma rigidez y seriedad con que se avocaba a cualquier proyecto que le apasionaba.
Durante mi tiempo, fue además el presidente de IDEA. En ese rol me tocó ver al Mayz apasionado del trabajo gerencial y experto en el trabajo en equipo. Siempre lo vi preocupado de que IDEA fuese una institución acorde con el alto llamado que le hacía la ley.
Esa misma pasión fue la que en 1995 le hizo acreedor del título de jardinero honorario de la Universidad que fundara.
Hablar de Luis Castro Leiva con objetividad es imposible para mí. Trabajé de su lado más de un año y desde el primer día su generosidad se hizo evidente. La primera vez que me entrevisté con él fue por un convenio que se firmaría entre la UCAB y el entonces llamado Conicit para establecer un programa de becas. Ya que faltaba un año y medio para empezar mis estudios en el Reino Unido, me propuso quedarme trabajando con él en IDEA.
Cuando hablo de su generosidad me refiero a que no importaba cuán básico fuese un asunto que me ocupaba, si me veía trabajando en algo se acercaba y compartía conmigo algunas reflexiones para ayudarme a enfocar las cosas desde un punto de vista novedoso. Si algo tenía Luis Castro era, tal como dijo de él Carrera Damas, la capacidad de pensar de una nueva manera lo ya masticado mil veces por otros investigadores.
Durante el tiempo que trabajé con él, Castro Leiva produjo algunas de sus obras importantes y dos de mis textos favoritos: Ese octubre nuestro de todos los días (1996) y el discurso ante el Congreso Nacional para conmemorar el 23 de enero (1998). Los menciono porque en ellos se muestra una de las características que más lo caracterizaban: la pasión de un republicano convencido de que la democracia requiere por un lado de ciudadanos maduros y, del otro, políticos que entiendan su labor de administradores de una vida en común y no de regidores de nuestros destinos.
Recuerdo con claridad todo el proceso de gestación de la conferencia Ese octubre nuestro de todos los días, leída en el contexto de la Cátedra Rómulo Gallegos del Celarg gracias a una invitación hecha por su presidente Elías Pino Iturrieta. Verlo trabajando era la mejor muestra de que para él su vida emocional y su vida intelectual eran una sola. Desarrollaba argumentos sobre la importancia de entender que los ciudadanos debemos ser libres y autónomos y sobre lo odioso de la idea de la necesidad de los famosos “notables” con una pasión que yo jamás había visto a la hora de hacer trabajo intelectual. Escribía un par de páginas y luego caminaba de arriba para abajo en los jardines o en su propia oficina, hablando solo, peleando consigo mismo o con imaginados “insensatos” (por usar el término de San Anselmo), quienes en pretendidas conversaciones contraargumentaban sus ideas.
Intelectuales, notables y otras categorías parecidas que establecen la supremacía moral de algunos sobre otros son rechazadas con fruición en pos de una visión verdaderamente igualitaria. Los seres humanos debemos ser ciudadanos, abrazar nuestra libertad y asumir nuestra autonomía responsablemente sin necesidad de apelar a personas especiales quienes, en una supuesta situación de acceso privilegiado a la moral y la política, guiarían nuestros destinos.
Para ser consecuentes con esta visión, los propios políticos deben entender que no fueron elegidos para hacer lo que sus votantes quisieran. Un miembro del Parlamento, por ejemplo, no le debe dar su voto a alguna propuesta por el hecho de que numéricamente sus votantes la apoyan mayoritariamente, sino evaluarla y haciendo uso de su razón tomar una decisión.
“Ustedes” —les dice Castro Leiva en el Discurso ante el Congreso— “tienen la obligación de pensar, no la de hincarse ante la opinión; tienen que convencernos con argumentos y ejemplos probos que son dignos de la confianza que les entregamos. Tienen que deliberar bien y derechamente para que podamos sentir todos que la delegación de nuestro poder, nuestra representación, no será usurpada por la sinrazón. Y así entonces, encaramado en esta oportunidad que ustedes gentilmente me habrían dado, quisiera soñar que se ha alzado ante ustedes la voz de los miembros de la idea de la Nación y, ¿por qué no decirlo?, la voz de quienes construimos la feliz y a veces infeliz ficción moral de la Soberanía popular que ustedes y nosotros pretendemos encarnar sin trancazos ni realazos”.
Si tuviésemos que resumir todo lo dicho en una frase, supongo que esta sería algo así como “Si tienes la razón, úsala”. Tal vez a primera vista pudiera parecer que Castro Leiva tenía una visión muy ingenua del ser humano, pero la realidad es otra. Si bien estaba consciente de que la tarea era larga y dura, así como de las limitaciones que Venezuela presenta al reto republicano, también había visto, como historiador que tenía puesta su mano en el pulso de las cuitas de la historia venezolana, que sí es posible soñar una Venezuela republicana, moderna, madura y de ciudadanos libres.