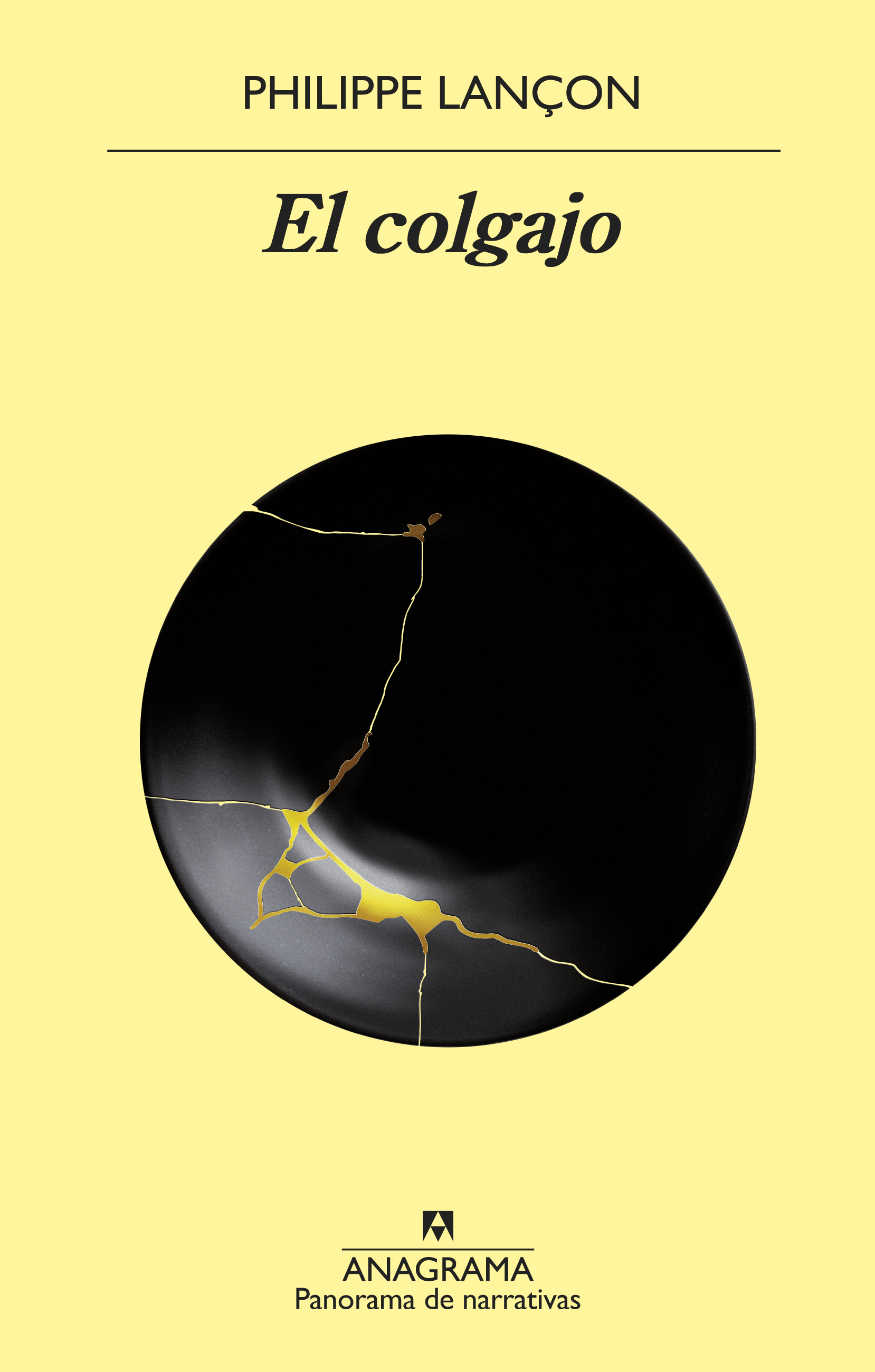Por PAULA VÁSQUEZ LEZAMA
Se está muy solo frente al horror. Ante lo extremo, el individuo se encuentra únicamente con su subjetividad y su capacidad de análisis. El trabajo de la subjetividad es ordenar lo abyecto, lo indecible, lo inenarrable. Darle sentido, antes que nada, para poderlo contar y si acaso, algún día, entenderlo. A Philippe Lançon lo salva la escritura: “La loca costumbre de escribir retoma sus derechos y se impone al cuerpo herido, a la morfina, a toda deriva, a cualquier cosa”. El relato que hace el periodista de Charlie Hebdo y Libération del ataque terrorista que sufrió el semanario satírico en la mañana del 7 de enero de 2015 en París es un libro inevitable y sin excesos sobre lo que es sobrevivir a un atentado terrorista en una metrópolis cosmopolita en tiempos oscuros e inciertos. El colgajo es un libro que abre una ventana única para ver al mundo contemporáneo desde la intimidad de una cama de hospital.
Repasemos los hechos. El atentado fue perpetrado por los hermanos Chérif y Said Kouachi, quienes se reivindicaron ser pertenecientes del grupo “Al Qaida de la Península Arábica”. Franceses, hijos inmigrantes argelinos, llevados a las filas del terrorismo después de haber llevado una vida adulta en las afueras de París bastante banal, laica, no tan precaria y con percances menores con la justicia, los hermanos Kouachi harán que surjan tantas interrogantes y que se ventilen −mal, muchas veces− tantos malestares que afectan hoy este país. Fueron entrenados en Yemen y en Irak. Pero, aunque no les resto importancia, no me interesa hablar de ellos. Por ahora solo señalaré que, primero, se trata del terrorismo que actúa en nombre del fundamentalismo islámico, en este caso particular del salafismo yihadista. Y que, aunque el atentado forma parte de una larga serie de ataques precedentes y posteriores por parte de grupos armados fundamentalistas islámicos –el ataque a la estación de tren de Saint Michel en 1995 o el ataque a una escuela de confesión judía en Toulouse en 2012 y el del Bataclan el 13 de noviembre 2015– nunca se había cometido una masacre persona a persona, dentro de una institución, con la explícita intención de exterminar, no a un grupo anónimo, sino a cada uno de los miembros de la redacción de un periódico que los molestaba. En efecto, Charlie Hebdo ya había sufrido el incendio de sus oficinas en 2011. Toda la redacción estaba amenazada y el estado francés les había asignado un agente de la policía que los protegía, a quien los terroristas también mataron antes de que siquiera pudiera sacar su pistola. Dice Lançon: “Fuimos víctimas de los censores más eficaces. Los que liquidan todo sin haber leído nada”.
El anticlericalismo, la burla a todas las religiones, a las moralinas convenidas, Charlie Hebdo se burlaba de todo y de todos. Provocaciones ociosas o señalamientos acertados y necesarios, poco importa, Charlie hebdo molestaba. Y molestaba tanto que la gran ola de solidaridad “Je suis Charlie” no fue unánimemente recibida, como hubiera podido esperarse después de tanta brutalidad e inhumanidad. Cuando llegué de la manifestación del 11 de enero y quise comentar, me encontré con varios “sí, pero…” “Bueno, pero ¿por qué reírse del profeta? ¿Qué sentido todo tiene hablar de sodomía al lado de la figura de Jesús?”, me decía, tan superior ella, una colega colombiana. Tardé en darme cuenta de que hablaba en serio. También recuerdo mi enmudecimiento en el teléfono cuando mi interlocutor, francés, me dijo, “no, yo no soy Charlie porque Francia tiene tropas en el Medio Oriente”. Y poco a poco entre colegas y amigos vi surgir varios “no soy Charlie” y que, aunque no hicieron una banderita ni un logo, se quedaban callados o disimulaban. Todo muy premonitorio de un cierto estado mental desconcertante.
Philippe Lançon sobrevive a las heridas de bala que lo dejan casi sin rostro. Muestra de una manera inteligente y sin resentimiento que ese drama hizo que descubriéramos un poco quién es quién en París. Recuerdo una feminista que decía en un seminario, un mes después, bueno, “defenderlos es difícil porque los dibujos de Wolinski eran machistas y sus personajes femeninos de sus caricaturas estereotipados”. Y oyéndola yo recordaba las descripciones de las vísceras del caricaturista regadas por el suelo. Y otro que se mostraba condescendiente diciendo “uno entiende la furia que genera meterse con las figuras sagradas…”. Desde que leí a Lançon y escuché esas relativizaciones, estoy preocupada. Y no tengo si no que agradecérselo. Soy feminista, no soy de derecha, no soy racista y vivo en Barbès, barrio de confluencia de la inmigración del Magreb en París. Pero no se me ha quitado la angustia no por mi barrio sino por relativizaciones anunciadoras de lo peor, que no buscaron entender, sino que fueron actos de una profunda cobardía. Gente que calla por lo que pueda pensar un colega sobre las posiciones políticas que hacen “bloque unánime” en la izquierda, miedo de ser tildado de machista porque te gusta Wolinski, miedo a que crean que eres racista o clasista porque no eres capaz de entender las motivaciones de unos terroristas asesinos que se apropian de figuras religiosas para afirmarse matando por resentimiento. Pusilanimidad. Cobardía canalla.
En lo particular, pienso, después de haber leído los trabajos sólidos de colegas especialistas sobre el tema, que ser musulmán no es incompatible con la vida republicana. No me siento amenazada donde vivo. En lo absoluto. El problema es el extremismo, el fundamentalismo que encuentra un caldo de cultivo en individuos resentidos, presas de sectas de poder. El mundo musulmán es vasto y complejo para reducirlo a payasos asesinos financiados por una de las peores fuerzas del mundo contemporáneo. Y, de hecho, las afirmaciones de tipo “bien hecho que mataron a esos terroristas” las escuché en las conversaciones del frutero o del carnicero, justamente inmigrantes.
Habiendo dicho esto, creo que Lançon da en el punto que me motiva a escribir estas líneas: hay una cierta izquierda que es complaciente, no con el islam, sino con el instrumento político en que esta religión puede convertirse. Y me dirán que todo lo extrapolo a Venezuela, pero con el chavismo pasa exactamente lo mismo. No importa para la izquierda el drama venezolano, eso es lo de menos, lo que es importante es que el chavismo es un instrumento político para denunciar al imperialismo de los Estados Unidos y un largo etcétera. Así, muchos miembros de la izquierda francesa tuvieron reservas en decir “Je suis Charlie” así como muchos se cuidan de condenar a Cuba, a Chávez y a Maduro. Porque es perder una corriente de opinión, un potencial electorado. Impostura e hipocresía puras.
Recordar el horror hace que los hechos se deformen bajo la presión. La presión de querer vivir las cosas de otra manera. De haber estirado un brazo, una pierna, ¡de gritar “agáchate”!, de girar la cabeza y haber visto primero al asesino… recuerdos que matan poco a poco al sobreviviente, a menos que se encuentren recursos inauditos, que ni sabemos que tenemos. La escritura. El arte. Un buen psiquiatra. Para mí, El colgajo es un libro de cabecera, porque vivo en París y me recuerda lo bello de Francia: la fuerza de lo cotidiano encarnado en las enfermeras, los policías, la cirujana que le reconstruye el rostro, sus padres, sus amigos. Los grandes valores de la fraternidad, y, sobre todo, del amor por el trabajo bien hecho –así definiría yo lo mejor de la sociedad francesa–. En francés lambeau no solo significa colgajo, sino también, en el vocabulario quirúrgico, “un pedazo de partes blandas conservadas después de la amputación de un miembro para cubrir las partes óseas y obtener una cicatriz suave”. La subjetividad hecha loncha de carne, rebanada de piel. Esa piel que uno estira para tener la cara entera y mirar de frente a aquel que pone en juego los valores que uno defiende, día a día.
El colgajo. Philippe Lancon. Editorial Anagrama. España, 2019.