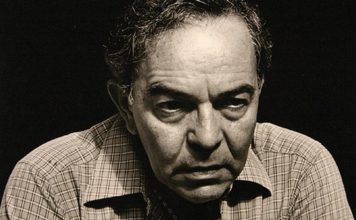Por NELSON RIVERA
Justo en los días en que paladeo Richelieu, la reveladora biografía que Hilaire Belloc dedicó al inquietante y poderoso cardenal, leo algo del escandalillo, las entretelas baratas según las cuales un señor cuyo nombre tiene redondos ecos, Eu-do-ro González, que ha ejercido de intermediario político, no sería sino “un infiltrado”, “un doble agente” o “un traidor”. Le atribuyen una capacidad de persuasión de dimensiones casi celestiales: habría convencido a Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, de que huyera a España después de haber arrasado en las elecciones.
**
El “magnífico arquitecto de Europa” —así han llamado a Richelieu— lo entendía así: uno de los muchos beneficios que tiene la figura del intermediador político o del embajador, es que sobre él lloverán, tarde o temprano, las sospechas o las acusaciones. El fracaso, el malentendido, la demora, los giros inesperados, las zancadillas, las derrotas diplomáticas, todo puede achacarse a la impericia, la mala voluntad, al torpe conocimiento de las lenguas o, peor, a que el intermediario porta una agenda oculta: trabaja para sí mismo o para otro Rey o Señor. Al intermediador, oficial o no, siempre se le podrá culpar. Apuntar y decir: tenemos un traidor entre nosotros. Así, el aura, el anhelo de perfección, el traje del emperador permanecerá impoluto.
**
Desde tiempos remotos, los intermediarios o embajadores han cruzado los caminos para llevar mensajes de paz o anunciar la guerra. Muchos, quizá la mayoría, han sido olvidados, pero en alguna biografía —por ejemplo— ha sobrevivido el nombre de Parmenión, a quien Alejandro Magno (356 a 326 a.C.) enviaba adelante con saludos y regalos a jerarcas de otros reinos, o a Nearco, que recorría las costas como jefe de una misión naval que ofrecía la amistad del joven emperador a los gobernantes de ciudades costeras de Asia Menor. Los embajadores de Alejandro eran mensajeros. No más.
**
Uno de los momentos más trágicos en la vida de Alejandro ocurrió cuando, enfurecido, atravesó el pecho de Clito con su lanza, el 328 a.C. Cenaban en Samarcanda (ciudad ubicada en Uzbekistán). Embriagados, discutieron delante de otros generales. Clito, el más próximo amigo de Alejandro, cometió el error que le costaría la vida: lo comparó de forma desfavorable con Filipo II, padre de Alejandro. Habría dicho, entre otras frases, Filipo hizo mejor provecho de sus embajadores. Entonces Alejandro respondió con el certero lanzazo. Se ha escrito que en el instante en que la lanza se separó de su mano con fuerza irreversible, comenzó el arrepentimiento de Alejandro. También su desconfianza hacia quienes le rodeaban.
**
Entre las razones que explican por qué las artes diplomáticas de Julio César (100 a 44 a.C.) siguen vigentes, cabe recordar: tenía intermediarios, que escogía entre quienes estaban relacionados en los territorios a los que se proponía someter. Les asignaba la tarea de reclutar informantes. Julio César es quien sistematiza el uso de los intermediarios como espías. Debían permanecer en el territorio por conquistar el mayor tiempo posible y observar. Les encomendaba conversar con simples habitantes y convencerles de que el ejército de César era imbatible. Mejor rendirse que luchar. El intermediario también actuaba como propagandista.
**
Finalmente llega el año 52 a.C. Se aproxima la batalla decisiva. Los galos, capitaneados por Vercingétorix, se atrincheran en la fortaleza de Alesia, ubicada en una colina. Finalmente, a pesar de la heroica resistencia de semanas, Julio César y sus huestes vencen. Tras la rendición, viene la clasificación de los soldados prisioneros: unos pocos, los de mejor condición física, son incorporados de inmediato al ejército romano; otros, la mayoría, esclavizados; el grupo más pequeño, ejecutado de inmediato. Los primeros en caer atravesados por las espadas: los embajadores, “traidores y peligrosos”.
**
Dos ensayos consecutivos, “Si el jefe de una plaza sitiada debe salir a parlamentar” y “El momento de parlamentar es peligroso”, pertenecientes al Libro I de los Ensayos de Michel de Montaigne (1533-1592), recogen una antigua precaución: no corresponde al jefe salir a parlamentar. No debe exponerse en ninguna circunstancia (“Y no hay hora, decimos, en la que un jefe deba andar más alerta que la de los parlamentos y las negociaciones de acuerdos. Y, por tal motivo, es una regla en boca de todos los militares de nuestro tiempo que el gobernador de una plaza nunca ha de salir él mismo a parlamentar”). Es el intermediario o el embajador, a quien corresponde asumir los riesgos: separarse de los suyos y avanzar hacia la zona donde aguardan los enemigos.
**
En otro ensayo, “Un rasgo de ciertos embajadores” (también en el Libro I), Montaigne cuenta que dos embajadores escucharon a Carlos V pronunciar “ultrajantes palabras contra nosotros”, referidas a las capacidades de los soldados del rey de Francia. Carlos V habría añadido, “que desafiaba al rey a pelear con él en mangas de camisa, con espada y puñal, en un barco”. Al enviar el reporte correspondiente, los embajadores ocultaron al rey la agresividad de aquellas provocaciones. La decisión de atenuar aquella hostilidad, le resulta censurable a Montaigne, justamente por el desplante y virulencia del tono de Carlos V. “Y me parecía que el oficio del servidor es referir fielmente las cosas en su integridad, tal y como han acontecido, a fin de que la libertad de ordenar, juzgar y elegir radique en el amo (…) Sea como fuere, no me gustaría que me sirvieran así en mis pequeños asuntos”.
**
Siete años antes de la muerte de Montaigne en 1592, nace en París Armand Jean du Plessis, cardenal, duque de Richelieu, duque de Fronsac y par de Francia. El 9 de septiembre de 1585. Sin embargo, entre Montaigne y Richelieu, no solo cabe señalar diferencias de pensamiento muy profundas (dicho con brocha gorda: el primero miraba el mundo desde el individuo, el segundo desde el Estado). También vislumbraron el ejercicio diplomático desde perspectivas diferenciadas: Montaigne, en lo esencial, como un oficio de obediencias. Richelieu, como una práctica muy compleja —un arte—, atravesado por los intereses y la parafernalia del poder.
**
Con Richelieu, el diplomático, el intermediador, es menos un mensajero y más un negociador. También un hombre que acumula ciertos saberes y que, preferiblemente, tiene un equivalente en la contraparte: otro embajador, colega con el que comparte códigos y fórmulas del oficio.
**
El cardenal practica un método de precioso resultados: mantenerse en silencio todo cuanto sea posible. Decir lo mínimo, solo para mantener vivo el intercambio. Unas pocas palabras que inciten al otro a continuar con su perorata. Que hablen sin contención. Ahí está él para escuchar sin atisbo de impaciencia.
**
Y es que quien escucha en absoluto silencio, escucha más de lo que se dice. Oye el rumor de fondo, los pasos furtivos en la trastienda. Puede escuchar, incluso, lo que el hablante cree ocultar. Logra atisbar en el pensamiento del que habla.
**
El joven Richelieu lo entendió muy temprano: el parlanchín expone sus fragilidades. Mientras habla se desnuda. Al contrario, quien se mantiene en silencio construye un escudo simbólico. Al prolongar su hermetismo, al mostrarse impenetrable o casi impenetrable, se envuelve en un aura de autoridad: habla poco porque solo le compete lo esencial. Elude la tentación de desplazarse al centro de la conversación. No quiere protagonizar ni revelar las cuestiones primordiales de su vida o de su reino.
**
Cuando Richelieu habla no levanta la voz. Fija su mirada en el rostro de su contraparte. Apenas se produce una pausa, formula una pregunta biográfica o pide una aclaratoria, cuyo desentrañamiento ocupará buena parte de la tarde. Escucha sin pestañear. No se mueve en su silla. Asiente. Suelta una frase aduladora o engañosa (“Es menester hablar a los Reyes con palabras de Seda”, dice en su Testamento Político). Simula la amistad sin escrúpulo, si ello le asegura su silencio, si ello le asegura la protección del secreto que guarda todo intermediario.
**
No inventó el secreto, pero lo elevó al núcleo deontológico de la intermediación política y el ejercicio diplomático. Así, el mejor intermediario es el que guarda un secreto sin matar la conversación, sin romper el vínculo o el simulacro de amistad. Richelieu lo repetía, quizá pensando en sí mismo: el silencio es una virtud. “Una virtud varonil”.
**
El silencio, además, procura otro beneficio: es el garante de la lealtad. Hay un lazo indisoluble que ata los hilos de la palabra a la traición. En tanto que existe un temor fundado a que las palabras nos traicionen, el leal escoge evitar el riesgo y encerrarse en el silencio, porque cuando se abre el grifo de las palabras, puede convertirse en torrente y dar cauce a la traición (de Talleyrand es la frase, que más adelante Churchill versionó, que describe la economía mental del diplomático: piensa dos veces y no dice nada).
**
Se sabe: el silencio es una difícil disciplina, porque implica un sacrificio para aquellos que viven conectados a los hechos del mundo. Mantener el silencio ante las cosas que ocurren delante de nuestros ojos requiere de voluntad y aprendizajes. Alain Corbin subraya: “El aprendizaje del silencio es tanto más esencial, porque el silencio es el elemento en el que se forjan las cosas importantes”.
**
Dada la ardua exigencia —de orden espiritual— que el cultivo del silencio demanda, la diplomacia ha encontrado en el florecimiento verbal, en la anécdota ornamentada, en el establecimiento de formas y protocolos, en el poliédrico universo de la conversación, otro modo de ratificar el carácter primigenio del secreto: se conversa con elegancia y profusión para evitar decir la verdad, para mantener el secreto en las sombras.
**
La conversación hace que los participantes se sientan juntos, entre propios. Mark Fumaroli la describió como “el lugar de los lugares comunes”. En su realidad, se produce la palingenesia, la regeneración de la conversación corriente. La conversación se debate entre la repetición y la sensación de un nuevo comienzo. En ese vaivén radica su maravilla.
**
Sin embargo, hasta el más diestro conversador de los intermediarios políticos está atado al deber de mantener su secreto lejos de espías y curiosos. Un intermediario político es justo eso: el que guarda un secreto. Su promesa profesional lo compromete a callar lo que sabe, para que el objetivo de la intermediación pueda cumplirse.
**
No siempre Richelieu escapaba, a pesar de su solemne autoridad. A veces era conducido al callejón sin salida de la conversación galante y ociosa, que prefería eludir. Pero arrinconado, no le faltaban armas: hablaba con largueza de Lucifer, Gazette, Ludovico el cruel, Ludoviska, Serpolet, Príamo o Soumise, que eran sus gatos angoras preferidos, miembros destacados de la comunidad de la veintena de felinos que mantenía en su enorme castillo. O escogía perorar sobre un asunto que le inquietaba: la necesidad de que los señores eliminaran de las mesas el uso de cuchillos con punta y establecieran la obligación de usar los de punta redondeada (de hecho, a Richelieu se le tiene como el inventor del cuchillo de punta roma).
**
Dispuestos los comentarios anteriores, debo volver al comienzo para decir: el affaire del señor de redondo nombre, Eu-do-ro, no es sorpresivo. Fue anticipado por Richelieu: previó que al intermediario sería blanco de “habladurías”, hasta lograr que “fallara y se apartara del buen camino del silencio”. Lo predijo: lloverían piedras y habladurías sobre su reputación.
**
Richelieu también advirtió: al intermediario político podría desmoralizársele, si sus enemigos y rivales lo capturaran. “Conducirle a un encierro donde nadie le escuche”. De eso trata el affaire Eu-do-ro: de un intermediario al que expulsan de una organización política, por no romper su deber de silencio, por evitar el más obvio de los riesgos: contar a una asamblea de políticos —todos con sus móviles aguardando— que el presidente electo, el hombre de los 7 millones de votos, había decidido huir a España.
**
Pero he aquí el canallesco destino que aguarda a los intermediarios: si hubiese roto su deber de silencio, y el electo por la voluntad popular González Urrutia no hubiese podido viajar, entonces la acusación que hubiese caído sobre la cabeza del redondo nombre de Eu-do-ro, no hubiese sido de traición, sino de delación.
Referencias:
–Richelieu. Hilaire Belloc. Traducción: José Fernández. Editorial Juventud. Séptima edición. España, 1984.
–Richelieu. Robert J. Knecht. Traducción: Gabriela Díaz Pérez. Editorial Biblioteca Nueva, España, 2009.
–Testamento Político del Cardenal Duque de Richelieu, Primer Ministro de Francia, en el Reynado de Luis XIII. Armand Jean du Plessis de Richelieu. Forgotten Books. Inglaterra, 2018.
–Alejandro Magno. Conquistador del mundo. Robin Lane Fox. Traducción: Maite Solana. Editorial El Acantilado, Espala, 2007.
–César. La biografía definitiva. Adrian Goldsworthy. Editorial La esfera de los libros. España, 2011.
–Los ensayos. Según la edición de 1595 de Marie De Gournay. Michel de Montaigne. Prólogo: Antoine Compagnon. Traducción: Jordi Bayod Brau. Editorial El Acantilado, España, 2007.
–Historia del silencio. Del Renacimiento a nuestros días. Alain Corbin. Traducción: Jordi Bayod.
–La diplomacia del ingenio. De Montaigne a La Fontaine. Marc Fumaroli. Traducción: Caridad Martínez González. Editorial El Acantilado, España, 2011.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional