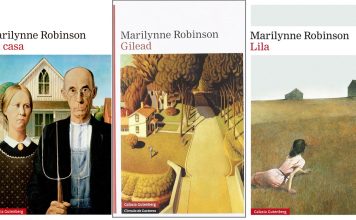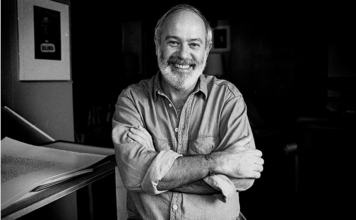Sueños del coronavirus
Estamos en aguas profundas, nadamos mi hermana y yo tratando de alcanzar un punto firme. De pronto vemos acercarse un perro, un perro amarillo, mientras más se aproxima se hace más extraño, un perro enorme, un perro enfermo, rabioso, quiere morder a mi hermana, desespero sin saber cómo quitárselo de encima. La orilla no está lejos pero es imposible llegar.
En la tarde del miércoles nos avisan que no podemos volver a la universidad. En la noche, sentada en mi sofá, escucho el sonido noble de la calefacción que aún está encendida a pesar de que la primavera ya es un hecho. El jueves estoy llena de clases, el viernes debo tomar un tren a Viterbo para ocuparme de otros cursos. Todo está suspendido por el momento, todo queda pendiente, colgando, como de un hilo. Volveré a ese libro de Foucault que había dejado cuando terminaron las vacaciones. Escucharé música.
He decidido ir al supermercado, mi provisión de vino tinto escasea, compraré algunas de las últimas alcachofas que todavía se encuentran al final del invierno. Compraré limones y naranjas, algo de queso.
La calle es un poema, un silencio de sepulcro aunado a la vitalidad de los pájaros que ya han entendido el cambio de estación. Una señora enmascarada lleva un carrito repleto de víveres. Busco su mirada detrás del velo que la protege del aire.
En el supermercado la cajera tiene la cara desnuda, recibo este gesto con agradecimiento. ¿Volverá el papel?, pregunto mientras veo cómo palpa las frutas con sus manos rápidas, mi tarjeta, las cosas que ya he tocado yo. Es como si nos hubiéramos abrazado. Al final le digo con una sinceridad inédita: buen trabajo. Ella sonríe y desliza sus ojos hacia el fondo del pasillo donde un hombre espera que yo salga para acercarse. Al llegar a la casa me lavo las manos el tiempo que tardo en contar hasta cincuenta.
¿Me ven? Les pregunto a los muchachos desde la pantalla. Son quince, algunos están en Roma, otros viven en pueblos cercanos, una asiste desde Verona que es parte de la zona roja. Que sí, que pueden verme y oirme. La clase, aunque llena de traspiés y silencios, nos da la sensación de que no nos detenemos, somos los mismos, no hemos enfermado. Estamos todos de acuerdo, puede ser suficiente.
Domingo. Una mujer loca vestida de novia ha tomado todo un vagón del metro. Cajas rotas, sacos, una calabaza, confinan y protegen el espacio. El olor a mendigo ha alejado a los pasajeros pulcros. Una novia enajenada y maloliente defiende su lugar. Qué quiere, me interrogo en la madrugada, resistida a entrar en las noticias del día, detrás del bunker de mis sábanas, antes de despertar.
Carmen Leonor Ferro
El Corona inglés
Europa entera en cuarentena. Decretos, vigilancia, multas. Al otro lado del Canal de la Mancha, se escuchan estas palabras del primer ministro de una isla: «Comprendo que estas medidas van en contra del instinto de libertad del pueblo inglés.» Muchos se preguntan ¿cómo pueden hablar los ingleses de libertades civiles en medio de esta urgencia global? No es momento para individualismos, afirman con razón. Pero, ¿qué significa ese «instinto de libertad» del que habla Boris Johnson? Me atrevo a proponer una hipótesis: es el instinto del empirismo. A diferencia del racionalismo continental, el empirismo es una manera de aproximarse al mundo según la cual la experiencia debe alimentar nuestras decisiones, no al revés. Primero se observa, luego se comprende, y sólo después se actúa. Podría decirse que en el contexto actual este instinto empirista es suicida, pero para los ingleses ha sido históricamente su modo de supervivencia. Esta pandemia puede o no ser la excepción.
Paola Romero
Impossible is nothing
Antonio era corredor: con mono negro y la franela empapada recorría todos los caminos. Así pasaba los días, volando, como intentando frenar el curso de la tierra de tanto ir en contrasentido.
Ayer lo vi. La misma ropa, la misma rapidez. Nada mal para alguien con seis años de muerto. Mi abuela tenía razón: era un alma incansable.
Omar Osorio Amoretti
Sexto parte de guerra. 5 de abril de 2020
A mediodía boté la greca. Me estaba envenenando de café. Iba para un décimo café como antier y tras antier y todos estos días. La cogí por el asa, a mi greca roja que gané en una promoción hace diez años. Bajé al sótano y la tiré en el pote. Después subí y le corté un pequeño gajo a la mata de crotos que alumbra mi ventana de verde y fuego. Ese es mi ramo de este Domingo de Ramos. Luego recé por ti y por mí y rogué a Dios que se lleve la peste del mundo. También leí los evangelios sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. De modo que hoy ejercí de mi propio sacerdote en este templo que soy yo mismo. Por la tarde, una vecina compartió con otra recetas y comidas. Hablaron de lasaña y lentejas, y de cómo hacer un bizcocho con menos azúcar. No es que haga de espía, pero en este mundo callado o mudo las paredes y las puertas no soportan la embestida de esas voces solidarias. Hice una siesta larga que me provocó un sueño profundo del que desperté sobresaltado, con miedo de quedar suspendido en una especie de limbo. Ahora que las cifras mejoran en España comienzo a preguntarme si estaré condenado a no tocarme la cara, a no rascarme los oídos con mis dedos, no hojear más nunca una revista con el índice derecho mojado de saliva, a lavarme las manos cada dos por tres, o a no verte los labios y la sonrisa por la odiosa mascarilla que llevas puesta. De pronto quise descansar. No sé de qué pero tuve un impulso enorme de abandonarme en el sofá. Me tumbé. Me quedé quieto. Cerré los ojos. Y oyendo mi respiración ingrávida me hice casi el muerto. El caso es que descansé. Y en verdad, no sé de qué.
Juan Carlos Zapata
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional