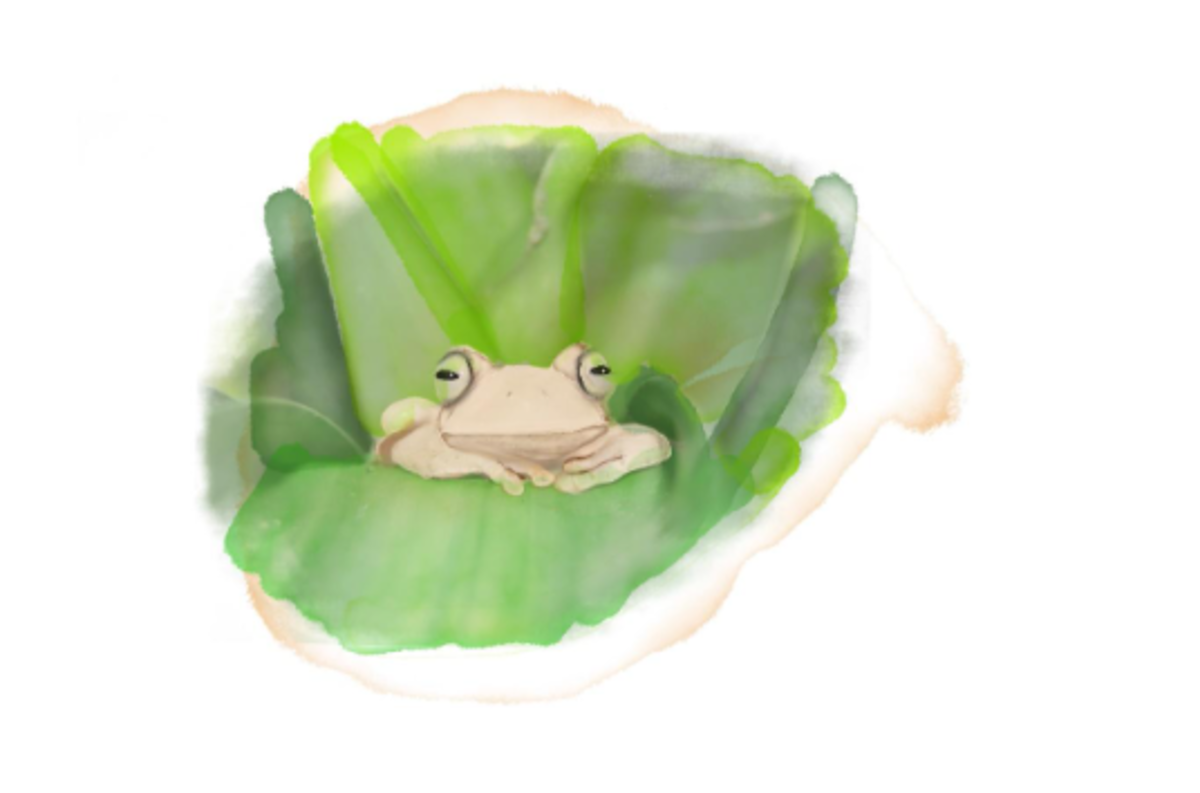Escriben Laura Margarita Febres, Lena Yau, Lihie Talmor, Lucy Fariña, Luis Herrera Orellana, Luis Barrera Linares y Luis Mancipe León
Laura Margarita Febres
Extraño las comidas de mi mamá
Estos recuerdos los escribo con todo mi cariño evocando a mi mamá Laura del Corral de Febres, nacida en Caracas en 1932 cuando se aproxima su cumpleaños número 92. Siento nostalgia porque no puedo estar a su lado sino frente a un paisaje hermoso de la Universidad de Eichstätt en Baviera.
Como observará el lector de estas palabras, ellas son un ejemplo de la gran familia que podía tener un profesional venezolano como César Febres Cordero en los años que fueron desde 1950 hasta comienzos del siglo XXI. Los encuentros familiares requerían de mucho tiempo y trabajo de su esposa Laura, que organizaba comidas donde podían conversar y encontrarse los miembros de la familia que a veces venían del interior de Venezuela.
Mis hermanas y yo conservamos el gusto por la cocina, pues en lugares lejanos en ciertas oportunidades, es un remedio para la soledad y el hastío. A veces, una que otra compañera expresa su extrañeza ante mi gusto por la cocina, tan ajeno al mundo laboral de hoy en día, pero cuando no es una obligación rutinaria, la cocina divierte y añade sentido a nuestras vidas. Recordé un sinnúmero de anécdotas, costumbres y ocasiones que resultan comunes y extensibles a muchos venezolanos: los cumpleaños con la marquesa de chocolate, el babarrois y la chipolata. La navidad protagonizada por sus hallacas que cocinó hasta hace poco y en las cuales rara vez ayudé en su confección. El primero de enero nos esperaba con un chupe de pollo para toda la familia en su pequeño apartamento de los Palos Grandes. La torta de guanabana que era la favorita de mi papá. El pescado en salsa Aurora con el que recibía a mi tío Alfonso Vega que venía de Rubio y le gustaba mucho. Las despedidas de soltera con todos esos pasapalos de hongos, pimentones, ajo porro y queso crema con las que siempre las aderezaba. El pudin de arepas cuando estas sobraban, porque no se podían desperdiciar. El manicote, que preparaba con tanto gusto para mi hija Ana Sofía.
Lena Yau
Algo de lo que fue
La luz, la lluvia, el verde, mi caos florido, la casa abierta los viernes, el sonido de las bolsas de hielo contra el piso, los cilindros helados en la cava, los vasos hasta arriba, el líquido en glu glú de las botellas, el chorrito sobre el parqué por los muertos. El sábado de resaca cortada con salpicón en la playa, subir a El Junco, parada con pisca andina, bajar por Carayaca, la línea de mar hasta el Rey del pescado frito, la mancha negra de regreso a casa y las respuestas a su misterio. Mis hermanos, primos, mis tíos, mis amigos del pregrado, del postgrado y de los tres colegios, bajar de El Peñón a Las Mercedes a comprar carne, frutas, pasta fresca rellena y tulipanes. Ir a San Gabriel de Corral Viejo, parar en la Encrucijada para comer sándwiches de pernil con un juguito de caña y en el Apolo para tomar jugo de nísperos, entrar al pueblo, la carretera de tierra y el reto de barro si era tiempo de lluvia, poner la mocha, patinar en el fango, reír para disimular el susto, los mochuelos en sus hoyitos, los sangretoro sobre los alambres de púas, los préstamos con babas y cachamas, el horizonte con hileras de sorgo y tabaco, la vega, el río, los pozos, el placer de abrir el falso, colgar el chinchorro, dormir con miedo porque alguien echó el cuento de la bola de fuego, amanecer con los cantos de ordeño del vaquero, regresar a Caracas con queso hecho en la finca, con café cosechado, sembrado, tostado y molido por mamá.
La casa familiar y el dolor, el jardín réplica del arca de Noé: venado, cunaguaro, tucán, morrocoyes, loros, arrendajos, turpiales, periquitos, codornices, babas, Zoila la culebra.
Papá en una tumba que nunca quise ver.
Lihie Talmor
Varias circunstancias autobiográficas me definieron como persona y artista. Nací en Israel y crecí en una familia y comunidad de inmigrantes y refugiados. Viví con toda mi familia muchos años en Venezuela donde todavía paso prolongadas temporadas. Sigo trabajando y exponiendo en ese país que nos recibió con los brazos abiertos y en el cual me formé como artista. Es mi país adoptivo. Vivo en constante movimiento por elección y siento una profunda empatía por aquellos que se ven obligados a abandonar su lugar por necesidad. Esta conciencia y el hecho de que los países que llamo hogar, Venezuela e Israel, están enredados en luchas de pertenencia, identidad y exclusión, disputas territoriales y luchas por recursos dejan su huella en mi trabajo.
El poema que adjunto surgió de la primera vez que soñé en español, después de llegar a Venezuela:
El sauce llorón se recarga de hojas verdes
el sol de la tarde
penetra por la ventana.
Un domingo tranquilo.
En hebreo, habría que decir:
el domingo es como un sábado de reposo,
no un día para trabajo y afanes.
*
Me hundí en un dulce sueño.
*
Un rumor en la calle
murmullos en el aire de viernes
como si fuera un respiro.
*
Se presenta la vida por la ventana,
no importa si desde el este o del oeste
*
Hay cosas que fluyen lentas
y de golpe suceden
como una piedra
en aguas mansas
y en verdad
desde las profundidades.
*
Del norte se esparce olor a lluvia.
La brisa esconde promesas bajo sus alas.
Para mover la sombra del eclipse que nos separa
hay que extender la mano.
*
En la calle Sucre de Chacao en Caracas
vi al señor Mayo
mi vecino de arriba en Tel Aviv.
En la calle Sheinkin de Tel Aviv
no vi a mi mamá.
Sara, Sara, qué le pasó a Sara
gritaba la dueña del café Tamar.
*
Día tras día corren los días
canta Shmuel Kraus con su voz desgastada.
*
Vive en un solo país
no te busques líos.
Y me preguntaba
quién es el que guía
y quién es el que está siendo llevado.
Lucy Fariña
El recuerdo es el idioma de los sentimientos
Hace cinco años que emigré de Venezuela. Años que, aunque se sienten como una eternidad, no son suficientes —ni lo serán ninguna cantidad— para desvanecer recuerdos tan atesorados que anidan en mi memoria, recordándome lo dichosa que fui al tener todo aquello que supuso vivir en mi país natal.
Ya no veo aquella montaña tan célebre y querida, El Ávila, que me abrazaba sin importar adónde viera, ni los paisajes idílicos del interior del país, especialmente de Mérida, que son hogar de recuerdos invaluables junto a mi familia, llenos de alegría, cariño, admiración y, por supuesto, buena comida.
Miro con gratitud y, a su vez, con melancolía, aquellas reuniones frecuentes con mis seres queridos, en las que el júbilo y el amor eran protagonistas; recuerdo los momentos en los que estuve presente para apoyar y celebrar, para dar y recibir cosas que solo la presencia puede permitir, como la calidez de los abrazos de mis más queridos seres, para los cuales ya no soy materia y sustancia, sino un reflejo a través del celular. Sin embargo, estaré siempre presente, tanto como la distancia me lo permita.
Emigrar trae consigo el experimentar sentimientos únicos, intensos, casi indescriptibles. No obstante, la Real Academia Española ofrece un muy buen concepto de lo más sentido, la nostalgia: “Pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos”. En Venezuela se quedó una parte de mi corazón y mil pedazos de mi ser.
Pero, hay que tener presente que lo que se deja atrás no es un precio que pagar por la calidad de vida que tanto nos esforzamos por tener ni se debe permitir que las memorias se conviertan en suplicio. Hay que abrazarlas, disfrutarlas, sentirlas. Me remito a Julio Cortázar: “El recuerdo es el idioma de los sentimientos”.
Luis Alfonso Herrera
Librerías, libreros, amigos y un hermano
Hacer una pausa en la faena diaria para evocar los seres y las cosas que dejé en Venezuela, me lleva directo a recordar los rostros y voces de mis familiares que hace varios años no veo en persona. También a amigas especiales, como Liliana Ortega y Rocío Guijarro. Pero en imágenes, conversaciones y recuerdos, ellos siempre están siempre en mi memoria y en mi corazón. Más intermitente es el recuerdo que quiero recuperar hoy. El de las Librerías, libreros, amigos lectores y un hermano, a quienes siempre agradeceré la felicidad y plenitud que me brindaron, y la forma especial en que contribuyeron a hacer mejor mi vida. Me refiero a la señora Graciela Bracamonte del pasillo de Ingeniería de la UCV, a María y a Javier Marichal en la Librería Estudios de mis días de estudiante universitario, a Andrés y Magdalena Boersner en mi entrañable Noctua, a Katyna Henríquez y El Buscón (donde junto a A. Canova y G. Graterol presentamos Individuos o Masas) y, por supuesto, a la Librería Estudios de mi admirado Dr. R. Zapata y mi hermano, excelso librero donde los haya, Jesús Santana. Gracias al espacio de libertad y cultura que Zapata y Santana, con el apoyo de la Compañía de Jesús, hicieron de Estudios, tuve la dicha de conocer allí libros maravillosos y a amigos lectores como Luis Bond, Jason Maldonado, Joaquín Ortega y Penélope Cavidiav. Fueron muchas las mañanas, tardes y noches, en las que compartimos tertulias, cine-foros, la llegada de cajas con libros, nuevos títulos y editoriales, algunos brindis y las críticas informadas y generosos de Jesús y nuestros amigos lectores sobre libros, autores y géneros. No tengo duda que una parte del paraíso que imaginamos coincide con las experiencias inolvidables que viví en la Estudios de Jesús.
Luis Barrera Linares
Nostalgiado
Vivo o he vivido físicamente en múltiples lugares, pero mi alma nunca ha migrado. Ni migrará. A lo mejor se ha desplazado, ha dado paseos por otras geografías y se ha detenido por lapsos considerables en algunas de ellas, pero hasta ahí. Me he movido sin sentirme viajante y suelo regresar al punto de partida, pues siempre he permanecido en el lugar donde surgieron y se fortalecieron mis raíces.
Habrá personas para las que el arraigo es una banalidad, un estado ficticio, una bruma indefinida. Confían en un Darién, un avión o hasta en una veleta que les permita desprenderse de los huesos de sus muertos, de los cariños, de lo sembrado. Hay espíritus viajeros que, como excusa amable para sí mismos, no cesan de ver negruras u oscuridades recurrentes en su propio patio interior: se autoconvencen y ceden ante la oferta de parajes idílicos. No ha sido mi caso. Soy marcha feliz y vuelta entusiasta.
Me percibo flamboyán con soportes profundos. Nunca me marcharé. Sigo, seguí, seguiré. En la tierra fresca, en la lluvia pertinaz, está(n) mi historia, las huellas de mis querencias plantadas en terreno sólido, la afabilidad de tantos familiares y amigos queridos —idos algunos, otros por irse, y, por supuesto, varios de ellos sembrados—. Mi biografía emocional está impresa en letra firme y resistente. Nadie podrá librarme de ello, por mucha presión externa que se ejerza desde cualquier lugar. Me he desprendido en ocasiones, momentos intermitentes, pero el corazón se sostiene impávido, porque mi élan vital no es un hálito fugaz ni una brizna, nadie lo inventó para mí, fue fortificado con ladrillos de solidaridad, compactos; es una roca de cristal, forjada a suficiente profundidad; no es flácida, no depende de antojos o modas, ni de torpes ideólogos involutivos. Es más que un halo de vapor antojadizo. Nunca extravié nada; solo he nostalgiado, momentáneamente y no sin sus dosis de angustia, pasajeros estados depresivos que desaparecen en cuanto mi ancestralidad se yergue, rígida. Voy, regreso, salgo de nuevo y confluyo en el mismo paisaje.
¿Has visto a Odiseo?
Luis Mancipe León
En la avenida La Colina —que en verdad es una calle de una cuadra, una curva que conecta la avenida Los Bucares con la Minerva—, en Las Acacias, hay un árbol —no sé si sigue allí— que con los años cobró en mí un especial afecto. Crecí a unos cuantos pasos de él, siempre me pareció simpático, como cualquier árbol, pero le agarré cariño ya de grande.
Una noche del 2012 salí de una clase de Literatura y Vida —era mi primer semestre en la Escuela de Letras, leíamos la Odisea, con Jaime López-Sanz— y me fui caminando. Me despedí de mis compañeros en Las Tres Gracias y tomé el paseo Los Ilustres, doblé hacia la avenida Victoria, al pasar junto al campo de softball de la Facultad de Ciencias, y agarré la Minerva, para dar a La Colina y llegar a mi casa…, la de mi madre. Ahí estaba. En una cicatriz causada por el corte de una rama, justo a la altura de mi rostro, se había formado ese típico círculo que tienen algunos árboles en su tronco. Un artista había aprovechado la memoria en la piel del árbol, y donde estaba el círculo pintó un ojo herido y alrededor un rostro, una cabeza. De su boca emergía una nube de diálogo, como en las historietas: ¿Has visto a Odiseo?, se leía. Con los recuerdos de la clase frescos, me detuve ante ese Polifemo en la corteza y le respondí No, y si lo hubiera visto no te diría, reí solo y continué mi camino.
Jaime dijo en clases que es el orgullo el que lleva a Odiseo a revelar su nombre a Polifemo. Desde el barco, después de haberlo dejado ciego, tras haber intentado saquear su gruta, le gritó al cíclope, desolado en la costa, que su nombre no era Nadie, sino Odiseo, el varón que asoló Troya. Polifemo cogió una piedra pesadísima y la arrojó al mar, calculando de oído, de dónde provenían los gritos. El peñón cayó tan cerca del barco que por poco lo destroza, las olas que causó al sumergirse casi lo hacen volcar. Esa fue una de las primeras errancias de Odiseo, recién habían tomado Ilión y el ardid tramposo del caballo de madera todavía le llenaba el pecho de gloria; pasarían años para que valorara con justicia la potencia que podía brindarle el anonimato.
Aprendía yo también por esos años, de pura imaginación, lo que significaba estar lejos de casa, la Escuela de Letras me iniciaba en la educación sentimental e intelectual de la nostalgia. Ahora echo de menos el tallo de aquel cíclope que preguntaba por Nadie. No podría decirle hoy tampoco dónde encontrarlo, pero sí le diría, sin reír, que sé por quién pregunta, e incluso, que a veces, en los momentos más delirantes de mi exilio —si nos atrevemos a nombrarlo—, he escuchado su voz —o algo parecido— en mí. Probablemente me maldeciría, si no es que lo hizo entonces, más de diez años atrás.