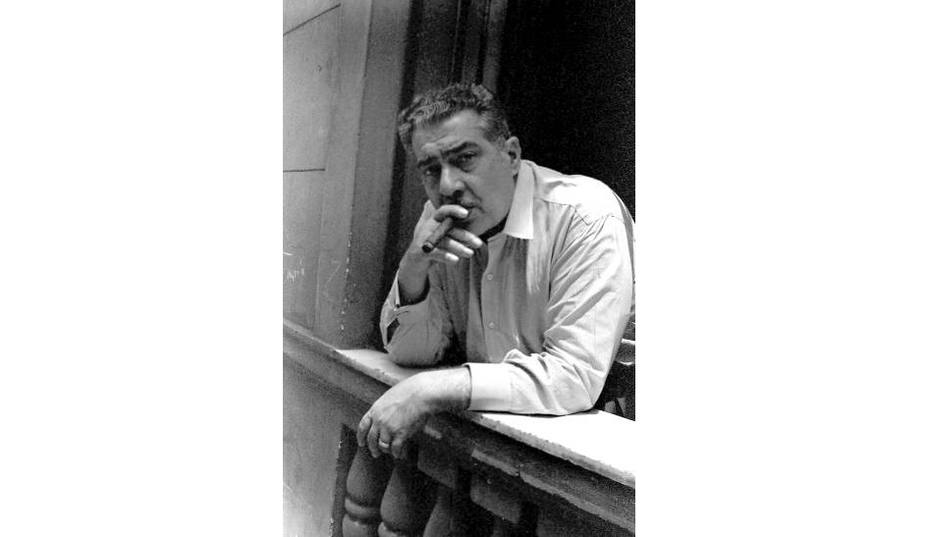Los sonidos cotidianos se diluyen en toda esa agua fluyente del río como extensión de la mirada que se amplía cual trepadora que se apoya sobre las plantas más próximas para desplazarse a través de zarcillos surgidos de los tallos, mientras sus hojas danzan en movimientos axiales a medida que escalan el follaje contiguo. La enredadera que va haciendo la trama vegetal del paisaje con hojas que se posicionan, revelando los diferentes matices de todo ese verde que nuestro campo de visión intenta absorber. Trepadora que por momentos confunde los espacios positivo y negativo producidos por hoja sobre hoja de los movimientos que hace la planta con sus tallos y ramas, torneándose en el giro que abre campo para elevarse al cielo como un ascendit. La región sagrada que refiere Lezama Lima, entretejiéndose por entre la sombra y la luz de lo visible y lo invisible del tamiz vegetal que intenta ocultarse, y que a ratos, devela ese ascendere de la región luminosa para alcanzar y hacer pasión hecha flor, forma escarlata encendida, color, sangre.
Pasaban los días, y parecía que el río heraclitano, con todo su fluir, aguardara a que alguien lo descubriera en su impasible soledad, en sus silencios, en sus aromas, en sus luces. Remé, y con la extensión de mis brazos traté de alcanzar el paisaje para desplazarme. La respiración acompasaba el sonido de la pala del remo que calaba el agua rítmicamente en su repetición mantrámica del paisaje que venía a mi encuentro y se adentraba. La suma de los días en la ciudad transcurre mientras sigo flotando en una especie de limbo, sin hallar suelo que pisar, ni qué pie va primero, mientras me pregunto cómo es que se camina con la continuidad que anteriormente venía haciendo. Caía la noche y hablábamos del día, de la vida, tratábamos de entender. Íbamos de la casa a la clínica, todos los días, todos los días. Mientras cocinábamos, intentaba recordar qué había que hacer a continuación, como si entráramos en la secuencia que establecía las progresiones de una ley desconocida confinada a un círculo, transformando la apreciación inmediata de la realidad del cosmos receptivo de la imagen de lo inasible como artífice preciso de toda esa incierta temporalidad esférica que nos rodeaba.
Incertidumbre que conformaba de alguna manera, la eternidad circular como forma última del devenir de la materia en la que el dios desciende y el hombre asciende para alcanzarla en espacio y tiempo coincidentes. Recordé que lo único que me emocionaba era la luz del paisaje, los colores y la respiración, el ritmo universal de inspiración y espiración, aquello que se oculta es lo que nos completa y es la plenitud en la longitud de onda.
Extraña urdimbre del pensamiento para entretejer situaciones tan distintas en la reconstrucción de la imagen a modo de la sobrenaturaleza lezamiana para flotar entre ambos tiempos. Por un lado sigo el curso de un río y por el otro, transito por esa especie de limbo existencial citadino que en ocasiones me descoloca en mi propio ritmo. Mientras, el tallo leñoso de ramas flexibles se eleva por entre aquellas hojas crestadas agarrándose a la planta contigua para elevarse a ras de la tierra. Pareciera que limbus es flotar sin certezas, algo como si la vida rozara el confín de lo inasible a partir del instante cuando nacemos abruptamente del vientre materno, hasta repentinamente ver y no ver, cómo nadamos, flotamos, o caminamos. Pero en ninguna de las situaciones anteriores queda clara la naturaleza del camino a seguir, inmersos como estamos en esa levedad inapresable donde no existen certezas y en las que Lezama Lima buscaba en lo manifestado lo oculto, donde la imagen tiempo y luz se hacen sustancia líquida del espejo que configura lo invisible y ocupa el primer plano de lo visible. Existe un compás temporal que nos rige. La secuencia de los días, el sonido rítmico de la pala del remo entrando y saliendo del agua, la respiración, que por momentos me sujeta al tiempo, al suelo que piso, a la templanza del espíritu. Aún así, la realidad se transforma dependiendo de la perspectiva del horizonte cuando a veces se torna circular y trata de exponer la redondez de la Tierra, o como se pensó que la lisura llegaba hasta Finis Terrae, el borde del planeta donde las aguas y los barcos se precipitaban a un abismo sin fin en quién sabe qué región del limbo. ¿Pudiera ser que la perspectiva de la vida no sea siempre la misma?
Procuro hallar dentro de mí el paisaje que pueda resonarme para precisar ciertas marcas del recuerdo que flotan en imágenes aún más visibles que la cadencia de los días que pasan. Como aquellas flores de la Pasionaria que elevándose se muestran solitarias pero vistosas, con los pétalos bermejos eclosionando al ritmo del movimiento de la luz en ese intenso color rojo que aflora entre tanto verdor tropical y en cuyos centros del círculo triple de los filamentos evocan el misterio de la corona de espinas de Jesucristo, los clavos de la cruz, y en sus pétalos, a los doce apóstoles. El sufrimiento de Cristo que recitan los Pasionarios en sus cantos de versos místicos acompañados de acordes de rezo gregoriano.
Pero el giro de posiciones con respecto a ese universo permutable se hace interno cuando mis ojos son ese cielo que mira el agua, en el que simultáneamente el paisaje se colma de toninas y peces voladores, perros de agua y pájaros, monos que aparecen súbitamente entre el follaje desprendiendo a veces las hojas y las flores de los árboles… y de nuevo esa melodía de pétalos y hojas descendiendo lentamente hacia el río, y el juego de los destellos de la luz haciendo resplandecer hasta a las tortugas sobre las piedras o los maderos que sobresalen del agua. El mundo externo es la otredad de esa inercia interna que me envuelve, haciendo que no sepa si navego por el río o por el firmamento que se refleja en las aguas. Mientras me miro en los cielos que trato de asir, soy el agua que espeja el reflejo líquido que retiene ese paisaje celeste ahora nocturno cuya ausencia de luz dirige. Mi cuerpo pierde contornos, se expande hacia lo infinito de la noche, porque con mis ojos internos, soy la noche que puede sentir la plenitud de la infinita nocturnidad dentro de mí. Ahora ya no soy la figura de mujer donde el cielo está fuera de mí y en la que haría falta exteriorizar la mirada hacia el firmamento, tratando de vislumbrar alguna constelación que identifique un orden cósmico nutrido de abundantes imágenes mitológicas, pues yo soy ese cielo que se mira a sí mismo.
José Lezama Lima veía la noche como “si algo se hubiera caído sobre la tierra, un descendimiento. Su lentitud me impedía compararla con algo que descendía por una escalera, por ejemplo. Una marea sobre otra marea, y así incensantemente, hasta ponerse al alcance de mis pies. Unía la caída de la noche con la única extensión del mar” (1). Podría decirse que la noche es la que puede borrar el horizonte hasta confundirnos alterando el arriba y el abajo, como si fueran las pinceladas de una noche sobre la siguiente que sobrepone una capa encima de la otra en una acuarela ilimitada que se extiende al mar. Entonces el ojo crece y se magnifica en aquel cielo estrellado que mira y es observado con el círculo del iris centrado en la pupila alusivo a la visión de la creación divina y a la noche con sus miríadas de estrellas fungiendo de ojos. El ojo del pez en el que pudiera verse la curvatura del cielo o la del mar, el horizonte en el que este aletea y saca la cola fuera del agua para morderla. La redondez de la Tierra expresada en ese inmenso ojo del ictio que gira con la mirada puesta al sol y a la luna, por la que “tuviese que atravesar el Cipango del azar y de la coincidencia de todos sus posibles en una afortunada coordenada” (2).
A Lezama Lima la noche le regalaba una piel, “debía ser la piel de la noche. Y yo dando vueltas en esa inmensa piel, que mientras yo giraba se extendía hasta las muscíneas de los comienzos” (3), y así mismo “para dejar los fragmentos míos que la piel de la noche había dejado incomunicados sobre la cama” (4). Y de nuevo, la perspectiva no siendo la misma entre mi mirada que asciende al cielo y la suya que desciende para elaborar el reiterado círculo de innumerables comprobaciones que se completa a lo largo de Paradiso.
Probablemente las aguas van entonando los sonidos sagrados que recorren nuestras geografías internas mostrándonos lo que ya vivimos. Un mar lejano se extendía como un sueño y penetraba el cuarto donde Lezama Lima dormía en el oleaje que le llegaba apoyado entre dos nubes, un río por el cual remé o floté entre estrellas, cuyas aguas nos hablaron con sus pausas y sus ritmos a través de los signos cifrados de la noche, mientras la Passiflora brotaba desde las entrañas de la tierra tratando de asir lo inasible en toda su danzante verticalidad solar.
___________________________________________________________________________
Notas
(1) José Lezama Lima. El reino de la imagen. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2006, pág. 473.
(2) José Lezama Lima. Paradiso. Caracas: Ediciones Cátedra, 1980, 2006, pág. 208.
(3) José Lezama Lima. El reino de la imagen. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2006, pág. 473.
(4) Ob. cit., pág. 473.
___________________________________________________________________________
Caracas, 1° de junio, 2010.