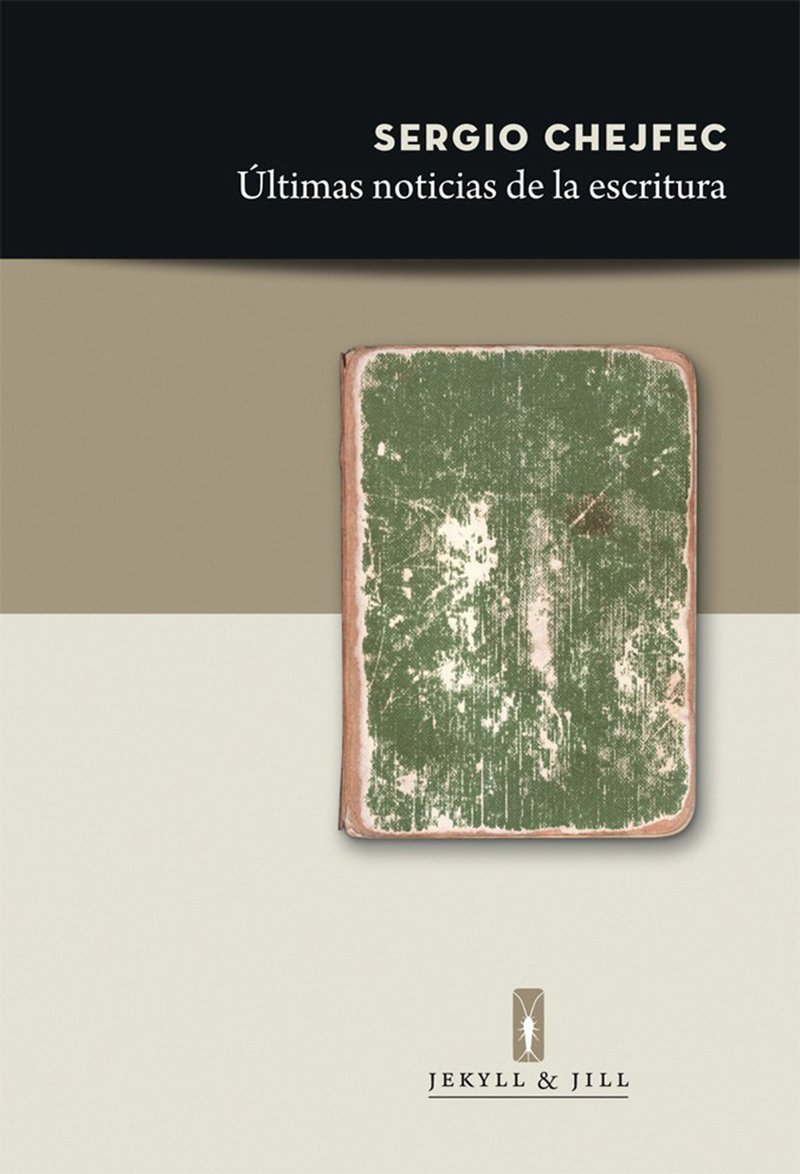Por VÍCTOR GOMOLLÓN
«Una madrugada de 1985 me tocó estar en la pizzería El cuartito, en la calle Talcahuano de Buenos Aires. Era hora de cerrar: la santamaría de la puerta ya había caído y dos mozos ponían las sillas patas arriba sobre las mesas. Por entonces esta pizzería era más barrial, sin la luz abundante que tiene ahora y con las paredes menos decoradas con fotos y recortes de prensa. Aquella noche cerca de la entrada se demoraba un señor mayor, hacía rato que había terminado el plato y la bebida, y ahora estaba concentrado en contar unos billetes que iba extrayendo del montoncito que había puesto sobre la mesa, presumiblemente para pagar. Los mozos hacían gestos de impaciencia cuando pasaban por detrás de él, pero también de complicidad, como si lo conocieran, lo cual se traducía en algo parecido a la burla.
El hombre se inclinaba para ver mejor el dinero y daba la impresión de que nada podría distraerlo. Era invierno, llevaba ropa gruesa y bastante holgada. Y entre la barba, la gorra bien encasquetada y los anteojos de gran aumento, sumado a la poca luz del lugar, resultaba difícil verle la cara.
Lo esperé en la vereda. Quería ver si era Antonio di Benedetto».
Así comienza el relato de ese encuentro casual entre Antonio di Benedetto y Sergio Chejfec. Di Benedetto había regresado a Buenos Aires un año antes, en 1984, tras su encarcelamiento durante la dictadura cívico-militar argentina y su exilio de más de seis años en Europa. Chejfec, un Chejfec joven que aún no ha cumplido la treintena y que en ese tiempo publicaba reseñas para el semanario El Periodista, lo aborda en la calle y le expresa su admiración. Acaba de leer su última novela, Sombras, nada más…, recientemente publicada. Di Benedetto agradece sus comentarios sin entusiasmo. Se muestra como un hombre cansado, agotado, sus palabras destilan la amargura del autor que extraña en los demás el reconocimiento de su obra. Su vuelta a la Argentina ha sido, según expresa, improductiva. Se despiden. El viejo escritor se aleja de vuelta a casa, a unas tres cuadras de la pizzería, «con esos pasos inseguros de persona enferma o sin fuerzas».
Hay algo de fantásmático en este encuentro, por usar una expresión habitual en los escritos de Chejfec (para acabar de una vez con la duda: escrito Chejfec, leído Cheifec. Basta cambiar la «j» por una «i»). No es raro encontrarse con fantasmas en la obra de Chejfec, o con pequeños sucesos que bien podrían ajustarse al entorno de lo fantasmal. También lo onírico, como los «coros de ranas invisibles que pueblan Caracas» y que transfiguran la noche «como si la ciudad fuera la extensión de un sueño». Existe un otro Chejfec atraído por lo material, por lo tangible, aquello en lo que se detiene y que observa, como es su interés por las caligrafías de otros autores (y por los lugares exactos en los que viven) o por el deterioro anunciado del papel de fax: «El papel del fax envejece pronto, pero una vez alcanzado un punto de decadencia, digamos, entiendo que no se oscurece más. A partir de un punto es paulatinamente ilegible, la impresión se borra hasta desaparecer sin por eso subir el sepia del papel. Me parece notable que el deterioro avance y después se detenga para avanzar de otro modo, como si una brigada de partículas opusiera resistencia luego de haber retrocedido». Ese interés por lo sencillo, lo pequeño y lo rutinario que en manos de otros autores bien pudiera caer en lo cursi y que en Chejfec es escritura sutil y rigurosa, precisa.
¿Es posible escribir un artículo sobre Chejfec sin nombrar a Robert Walser y sus caminatas? Es posible, así me parece, aunque creo que con la intención de romper el molde he caído en la misma trampa que los demás. Ya nombré, pues, a Walser, del que creo que su mayor distancia con Chejfec la marca su época: Walser vivió en un tiempo y un espacio en el que aún era factible la sorpresa. Walser estaba dispuesto a sorprenderse.
Me expongo a la escritura de Sergio Chejfec de manera similar que ante el visionado de una película de Andréi Tarkovski o Béla Tarr, a la escucha del Da Pacem de Arvo Pärt o a la contemplación de Los Cazadores en la nieve de Brueghel el Viejo, con profana religiosidad. En este tiempo en el que abunda el gusto por «lo inmersivo» en la cultura, en el ocio y el entretenimiento, Chejfec me parece un maestro de la inmersión. Quiero decir: adentrarse en la obra de Chejfec es como sumergirse en un gran lago de excelencia pregnante del que se emerge cambiado, ligeramente diferente. Chejfec tiene la extraña particularidad de despertar en el lector zonas del cerebro que creía dormidas o inexistentes. A partir de ese momento, tras su lectura, quedan en la memoria, y ya para siempre, los «autores de los que habló Chejfec», los «objetos Chejfec», los «diálogos Chejfec», los «amigos de Chejfec», los «espacios Chejfec», las «escenas Chejfec», «la conversación que escuchó Chejfec una mañana en la mesa de al lado en un café». Así, con esta presencia tan endiablada suya que nos irrumpe en cualquier momento del día, se hace difícil imaginar que ya no esté entre nosotros. No es posible. O, al menos, albergamos la duda.
*Víctor Gomollón es editor de Jekyll & Jill (España). Ha publicado tres libros de Sergio Chejfec: Últimas noticias de la escritura (2015), Teoría del ascensor (2016) y Cinco (2019).