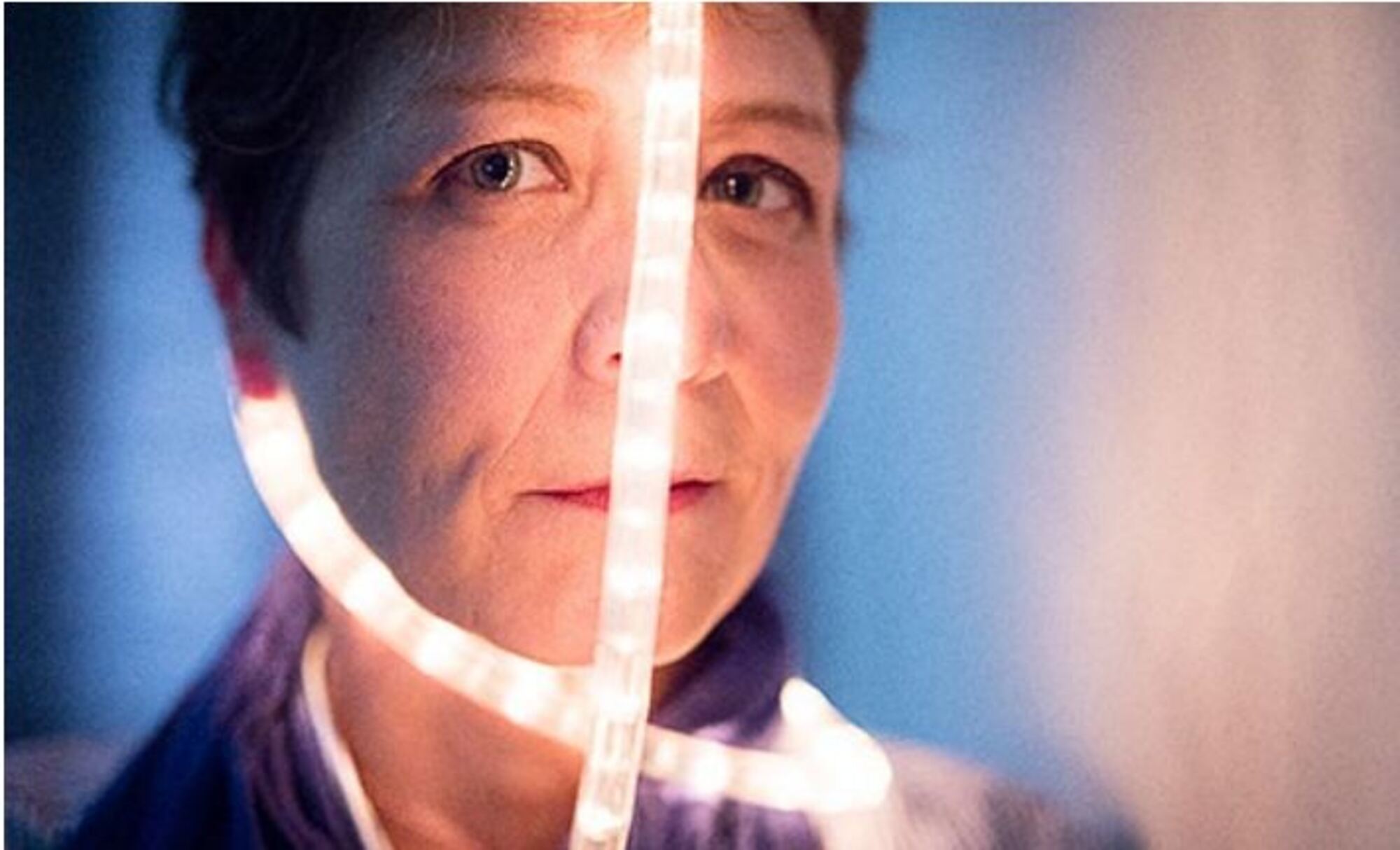Por COLETTE CAPRILES
Oh, Faraón, ¿quién te convirtió en déspota?, pregunta un leal súbdito.
La respuesta sardónica del dirigente: “Nadie me lo impidió”
Traducción propia citando a Keane (2020)
Como dijo Annie Proulx recientemente: “Estamos viviendo en un cambio masivo de la democracia representativa a algo llamado democracia viral directa”. A la manera sintética del escritor, Proulx condensa en una frase una transformación que apenas empezamos a vislumbrar. Apunta a dos cosas pivotales: la crisis de la representatividad, de las instituciones representativas que forman el núcleo de la concepción moderna del poder democrático, y la irrupción acelerada, por no decir violenta, de nuevas formas de lo político, que contagian, es decir, que desafían el débil sistema inmunológico de las democracias liberales.
La experiencia que se está atestiguando, en efecto, tiene resonancia en esta metáfora sanitaria. Porque parece que se trata de un ataque “desde adentro”, que aprovecha las vulnerabilidades de la democracia, o del cuerpo político democrático, y no se parece, en cambio, a los procesos evolutivos que cabría esperar de la vocación auto-correctora que, en principio, tiene la democracia liberal. Algo no está funcionando en las instituciones y prácticas democráticas de distribución del poder.
La arquitectura de la democracia liberal parte, es verdad, de una concepción, digamos, hidráulica del poder: como si se tratara de una especie de fuerza impersonal, fluida, que puede ser limitada –como se limita y pacifica a un río con una represa– y contenida por un sistema de contrapesos. El poder está dividido institucionalmente, y los poderes parciales resultantes se combinan para mantener un equilibrio que impida que ninguno domine a los demás. Pero lo clave es que estas instituciones sean representativas, que representen a las fuentes del poder, o a la soberanía dicho de otro modo. Y en democracia, la soberanía es popular: es el pueblo entendido como el conjunto de los ciudadanos, en donde reside la fuente del poder legítimo. Las elecciones y otras reglas sirven, en principio, para asegurar esa relación de representatividad política, en un juego tensional entre ser representado y ser protagonista de la acción política, entre participación y representación (Bobbio, 1984).
Esto sería una descripción que hace descansar el funcionamiento de la democracia en un conjunto de instituciones o normas formales e informales que forman una estructura de sostén de lo que se llama la cultura democrática, entendida como un conjunto de valores y prácticas asociados al sistema y que atañen a la experiencia común de los miembros de las sociedades democráticas.
Pero se trata de un “tipo ideal”, una descripción estilizada. En realidad, los distintos énfasis que se puedan hacer sobre los componentes del sistema dan origen a diferentes “especies”, por decirlo así, dentro del género de la teoría democrática, entendida esta última como el esfuerzo de conceptualizar la democracia “realmente existente”. En efecto, el retrato de la democracia se parece cada vez menos a la experiencia.
En 1989, tras el espectacular inicio de la democratización de Europa del Este por la salida tras bambalinas del régimen soviético, el problema de las amenazas externas al modelo democrático pareció resolverse por extinción y colapso del enemigo principal. También hay que recordar que otros enemigos secundarios como las dictaduras burocráticas latinoamericanas y algunos regímenes militares en África –nacidos muchos de ellos “al calor” de la Guerra Fría– habían, por su parte, transitado hacia democracias incipientes o más o menos institucionalizadas. Cundía un optimismo democrático que auguraba una nueva era de libertades globales. Pero el siglo XXI trajo malas noticias, con nuevas fracturas geopolíticas, y con los signos ominosos de que el enemigo de la democracia se desarrolla, ahora, en el interior mismo de ella.
El mundo hoy se encuentra en una franca “recesión democrática”, como afirma Larry Diamond (2015). El número de regímenes que
cumplen con los criterios para ser calificados como democracias disminuye año a año, según el Democracy Index de The Economist, que se publica desde 2006. Para 2019, el índice registraba, sobre un total de 167 regímenes, 22 (13,2%, +2 con respecto a 2018) como democracias plenas; 54 (32,3%, -1 con respecto a 2018) como democracias imperfectas; 37 (22,2%, +2 con respecto a 2018) se clasificaron como regímenes híbridos, y 54 (32,3%, +2 con respecto a 2018) como regímenes autoritarios. Solo el 5,7% de la población mundial vive bajo un régimen de plena democracia. Empero, el índice global descendió en un año de 5,48 a 5,44, el peor registrado desde 2006.
Esta recesión democrática, prosigue el informe, se caracteriza por una cada vez mayor distancia entre las élites políticas y sus electorados, la caída de la confianza en las instituciones y partidos políticos, la indiferencia política y un creciente resentimiento popular por la falta de representación. Y se concluye que esta alienación del ciudadano explica la persistencia de los movimientos populistas, el mayor peligro para las democracias.
Ahí están los signos. Democracias cada vez menos funcionales, que van perdiendo sus rasgos constitutivos, moviéndose hacia el espectro de los autoritarismos. Pero el síntoma más perturbador es quizás el siguiente: los regímenes autoritarios también empiezan a perder sus rasgos de definición y se vuelven cada vez más insidiosos. Se genera una inmensa zona gris que interpela a la definición misma de democracia. El problema parece ser no tanto que se abandone la democracia, sino que esta pierde aquello que la caracteriza, transformándose en otra cosa para la que todavía no hay un nombre consensuado. Así vemos una proliferación de categorías que se usan para hablar de aquello que no es democracia, pero que difieren tanto entre sí que terminan opacando u ocultando el fenómeno al que quieren referirse.
Se habla de regímenes híbridos, autoritarismos competitivos, autoritarismos hegemónicos, dictaduras populistas, nuevas tiranías,
neo-despotismos, neo-totalitarismos… La “selva terminológica” intenta poner orden en esos fenómenos que podemos identificar con un “aire de familia” como anti-democráticos.
Muchos de los regímenes se califican como “híbridos” o “autoritarios”, sin embargo, no son simplemente el resultado de una hibridación de rasgos democráticos y anti-democráticos o de formas represivas como las que se conocieron en el siglo XX. En realidad, esos regímenes constituyen una nueva especie, propia del siglo XXI, que siguiendo la propuesta de John Keane (2020), conviene más llamar despotismos o neo-despotismos. Se juntan allí regímenes que suceden a gobiernos democráticos o que se hacen del poder de forma democrática para después no soltarlo, como ocurrió en Venezuela, Bielorrusia, Rusia, Turquía, Siria, Zimbabue, Irán o Hungría, y aquellos que provienen de regímenes comunistas que se transformaron en economías de mercado heredando y adaptando las antiguas restricciones políticas y de derechos humanos, como China, Vietnam, Camboya, y también aquellos como las monarquías del Golfo Pérsico que, sin presumir nunca de ser repúblicas, han ido adoptando prácticas de gobernanza similares a las de los anteriores.
El club de los ‘iliberales’
El rasgo más preocupante de toda esta nueva configuración política a escala global es lo que podríamos llamar la “auto-conciencia” de estos regímenes. El ejemplo princeps es el de Viktor Orbán, presidente de Hungría –un país cuyo gobierno aparece ya en el Democracy Index como democracia imperfecta–. Orbán proclama que preside un régimen de “democracia iliberal”. Directamente afirma que su propuesta es de una forma democrática sin las libertades políticas y subjetivas que caracterizan a la democracia occidental. Quiere decir con esto que su proyecto es extirpar de la democracia aquello que podría llamarse el “principio de incertidumbre” de la democracia, un principio que veremos luego, sustituyéndolo por un “orden” estático, sobre la milenaria presunción de que el juego de las libertades políticas propio de la democracia conduce al caos, la anarquía y la disolución nacional.
En el pasado, los regímenes de corte soviético también solían describirse a sí mismos como “democracias populares”, y al socialismo real como verdaderas democracias opuestas a la “ficción” de la democracia “burguesa” que ocultaba la desigualdad bajo el manto de las libertades individuales. Sin embargo, los sistemas soviéticos nunca mimetizaron las instituciones occidentales, sino que crearon prácticas nuevas a las que llamaban democráticas o populares, pero cuyo agente político fundamental era el Partido –único– Comunista, fundido con el Estado mismo. En las distintas variedades de socialismo marxista, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción marcaba el abismo que las separaba realmente de la democracia liberal, porque el monopolio de la propiedad en el Estado eliminaba por completo la autonomía de otros agentes económicos y sociales.
Las “democracias iliberales” –la etiqueta con la que se pretenden auto-legitimar regímenes que los expertos, como dije antes, incluyen un amplio espectro anti-democrático– son un fenómeno que desafía estas categorías tradicionales. Lo que los caracteriza es que nacen de un malestar democrático. No nacen únicamente por conflictos socioeconómicos, por luchas ideológicas, por disfunción institucional, que son todas ellas tensiones que las democracias albergan normalmente y que manejan con distinto éxito. Parece haber algo más, algún tipo de conflicto más profundo que atañe a la identidad de las personas y a la identidad de la democracia como orden para la vida en común (Fukuyama, 2018).
Ya se ha descrito la secuencia típica por la que gobernantes como Aleksandr Lukashenko, Vladiimir Putin, Hugo Chávez, Recep Tayyip
Erdoğan, Rodrigo Duterte llegan al poder y permanecen al mando: ganan elecciones, mueven entusiasmos populares, se proclaman como la encarnación de los excluidos, e intervienen las instituciones fundamentales de la democracia neutralizándolas y des-institucionalizando la gestión pública. Especialmente las más importante de ellas: las que respaldan la alternabilidad. Las elecciones pasan a ser plebiscitarias en el mejor de los casos y decorativas en el peor. Pero son gobiernos que conservan el apoyo popular, espontáneo o artificialmente alimentado con una combinación de control y “beneficios” u ofertas de bienestar, y que generan una red de clientes y socios que forman una institucionalidad paralela a la de los poderes formales. En términos de John Keane (2020), se trata de democracias-fantasmas.
Estos “nuevos” regímenes ofrecen un orden sin libertades, dentro de economías de mercado fuertemente intervenidas, cebándose en la crisis identitarias que generan un tipo de conflicto aparentemente intratable con los valores esenciales de la democracia: libertad e igualdad. El discurso con el que ganan tracción, el populismo, se alimenta de esa ruptura existencial que padecen las personas que ya no se pueden identificar con el ciudadano abstracto que es portador de derechos universales, que en la práctica aparecen como parciales o asociados a ciertos grupos, convirtiéndose en privilegios.
La oferta populista es siempre la misma, aunque tenga revestimientos ideativos (por no decir ideológicos) distintos y opuestos. El populista dice ser la voz de los que no tienen voz, de los que no se sienten representados, y aprovecha precisamente las tensiones identitarias que tiene la democracia de acuerdo al principio de pluralismo y diversidad, para convertirlas en fracturas irreconciliables que sólo se resolverían presuntamente con un régimen en el que no exista el conflicto político, con sociedades homogéneas que se contenten con el bienestar económico bajo la vigilancia paternal pero férrea de un Estado poderoso que asegure el “orden” y la paz.
Sobre el principio de incertidumbre
En definitiva, la crisis de la democracia liberal nace de ella misma, de la dificultad para hacer reales las experiencias que corresponden a sus valores. En efecto, el “tipo ideal” de la democracia liberal se funda en una serie de tensiones, en equilibrio entre instituciones y prácticas, entre liderazgos e instituciones, entre sociedad y Estado, entre lo público y lo privado, entre el valor de la libertad y el de la igualdad. De manera sintética, se pueden clasificar estos y otros componentes según tres dimensiones básicas: los aspectos procedimentales (prácticas reguladas que aseguran la alternabilidad), los aspectos institucionales (las normas que aseguran la libertad y la capacidad de hacerlas cumplir) y los aspectos sustantivos (valores y cultura política). Según el énfasis que hacen en cada una de estas dimensiones, se pueden encontrar teorías de la democracia electoral, teorías de la democracia liberal, y teorías de la democracia deliberativa (Cameron, 1998).
Sin entrar a detallar estos tres tipos de teoría democrática, comparten todas lo que es a la vez la gran fortaleza y la gran vulnerabilidad del sistema democrático: el principio de incertidumbre. Esto se refiere al hecho de que las relaciones entre los distintos componentes de la democracia dependen en última instancia de la relación entre un sujeto, un individuo con capacidad de decisión, y un entramado de instituciones y sistema de normas que le preexiste. Y esa relación, en democracia, es incierta. Guillermo O’Donnell dice que “la democracia es el resultado de una apuesta institucionalizada” (1999). No es el resultado del consenso, o de una elección individual, de un contrato social o de un proceso deliberativo, sino del juego mutuo entre un sujeto moral dotado de agencia y un sistema legal normativo preexistente que obliga a ese agente a “apostar” a que “no gane el peor”.
Se supone que en democracia los ciudadanos tomamos decisiones autónomas, pero en un marco de reglas que nos igualan y que nos obligan, en principio, a considerar el punto de vista de los demás. La apuesta consiste en que el “sujeto democrático”, así definido, está institucionalmente atado a reconocer al otro como idéntico en sus derechos políticos; esto se dirige a satisfacer las pretensiones de universalidad e inclusión que O’Donnell estima esenciales para la definición de democracia.
Precisamente porque todos somos “agentes democráticos”, el resultado de nuestras decisiones, consideradas en su conjunto, no está predeterminado. Se producen desequilibrios y conflictos permanentes que se tramitan gracias a las instituciones, que son como máquinas para reducir la incertidumbre. El conflicto se vuelve dinámico, produce equilibrios bajo la forma de consensos provisionales que pueden afianzarse o debilitarse según las circunstancias, pero que ofrece un horizonte de cambio.
Pero ¿qué pasa cuando los ciudadanos no se identifican con esa descripción de sí mismos? ¿Cuándo la identidad del “ciudadano universal” es abandonada a favor de identidades particulares que conciben la política como el reino de la afirmación de sí mismas?
El conflicto de las identidades
El descontento con la democracia liberal, nos dice Francis Fukuyama (2018), se ha ido construyendo con la emergencia de demandas particularistas, es decir, de un abandono de lo que se podría llamar los proyectos nacionales universalistas que están en el fundamento de aquella. Estas demandas particularistas tienen que ver con la necesidad de reconocimiento frente a la fragilidad de la realización de los ideales universalistas de libertad e igualdad. La erosión de estos ideales proviene de las propias prácticas que, en el interior de los regímenes democráticos liberales, no han sabido integrar las demandas diferenciales que se producen ni el conflicto entre ellas. Lo que durante el siglo XX era el proyecto democrático, entendido como ampliación del bienestar universal bajo el imperio de la ley, resulta insuficiente hoy como promesa. De cierta forma es paradójico, pero la emergencia de nuevas identidades religiosas, étnicas, de “estilos de vida”, sexuales y asociadas a subculturas específicas se vincula con la garantía de libertades básicas que ofrece, como un hecho incontrovertido, la propia democracia liberal. Es una consecuencia histórica que se desarrolla a una velocidad tal, mediada por la antes impensable interconexión y circulación cultural sostenidas en la digitalización, que no ha permitido las adaptaciones prácticas y conceptuales necesarias para integrarlas.
Por el contrario, aparecen como fenómenos disolutorios y divisivos. Los esfuerzos de las sociedades democráticas por atender las demandas identitarias se han traducido con frecuencia en la aparición de resentimientos entre grupos que no se sienten igualmente atendidos o que interpretan la satisfacción de demandas particulares como privilegios y como atentados a la cohesión social y la tradición.
Así, la experiencia de lo público se articula sobre la diferencia y no sobre lo común. En la práctica, el discurso del resentimiento vehicula esas diferencias. La política, como conflicto regulado dentro de un marco de reglas comúnmente aceptadas, se desborda hacia el conflicto moral. La discusión se convierte en la batalla de los buenos y los malvados. Y el lenguaje cotidiano de la moralidad es el de las emociones.
Evidentemente, en el ámbito de lo moral, todos podemos hacer juicios racionales. No adoptamos posiciones morales o políticas únicamente a partir de conexiones emocionales. Pero el asalto de las emociones sobre la vida pública, transformando la deliberación pública en una batalla entre el reconocimiento y el resentimiento, constituye el testimonio de la pérdida de lo común y es el terreno del que se nutren las democracias-fantasmas.
Los nuevos despotismos
Ese debilitamiento de la identidad democrática es el punto por el que penetran los nuevos despotismos. John Keane recupera una antigua categoría política para precisar los rasgos de esta forma de poder propia del siglo XXI, apuntando a la vez a su carácter novedoso –en el sentido de que responde a unas condiciones históricas, o civilizatorias quizás, inéditas– y a la repetición de la experiencia humana en las vicisitudes del poder.
Podríamos decir que el despotismo de hoy es una nueva forma de gobierno pseudo democrático con gobernantes expertos en las artes de manipular e intervenir en la vida de las personas, reuniendo su apoyo y asegurando su conformidad. Los despotismos construyen relaciones de dependencia aceitadas con riqueza, dinero, leyes, elecciones y mucha conversación en los medios defendiendo al “pueblo” contra “subversivos domésticos” y “enemigos extranjeros”. Los despotismos son pirámides de poder que desafían la gravedad política cultivando la servidumbre voluntaria y la docilidad de sus súbditos.
Quienes creen que la palabra “despotismo” es sinónimo de represión y fuerza bruta se equivocan. En la práctica, los dirigentes de los nuevos despotismos son maestros del engaño y de la seducción. Logran –utilizando una combinación de hábiles medios, incluyendo victorias electorales–, la lealtad de los gobernados, de importantes sectores de las clases medias, de trabajadores calificados y no calificados, de los pobres. La servidumbre voluntaria es lo suyo (Keane, 2020).
Lo propio de los nuevos despotismos es que, a diferencia de los autoritarismos en los cuales se le subsume, conservan una especie de consentimiento del gobernado que le permite al déspota reivindicar algún tipo de borroso estatus democrático. Este deriva, desde luego, no de las instituciones democráticas sino de las capacidades de intervenir en el condicionamiento de la vida cotidiana del gobernado. Y aunque los despotismos recurren a la represión para aislar los casos de disidencia molestos, los mecanismos fundamentales de ejercicio del poder arbitrario se asocian a la creación de redes de conexión con el poder o los poderosos que desafían la institucionalidad. Las instituciones, en efecto, como las de justicia, los servicios públicos, se desmantelan a favor de circuitos informales de prestación de servicios. Todo se subsume bajo el signo de la arbitrariedad.
El otro elemento fundamental es que ese poder arbitrario que define a los despotismos está enraizado en el propio sujeto que padece la dominación. Puesto que las instituciones se disuelven en el ejercicio del poder despótico, la relación entre el gobernante y el gobernado carece de mediaciones impersonales, de normas y, por supuesto, del marco de derechos que de allí se deriva. La relación entre gobierno y sociedad se define sobre todo por el patronazgo, o de distintas formas de clientelismo que corrompen las relaciones políticas para volverlas contingentes a la lealtad o proximidad a los poderosos. Despotes es el término que en la Grecia antigua designaba al amo, al patriarca o dueño del oikos, la casa, con sus deberes y derechos de dominación sobre los miembros del ámbito doméstico: familia, esclavos, clientes.
Justamente en la filosofía política de la Antigüedad se discutía la naturaleza por definición no política de la figura del despotes, porque hay una diferencia radical entre el poder político (que atañe a la comunidad política y que plantea el problema del autogobierno como ejercicio de la libertad) y el poder del dueño de casa que está fijado por funciones no intercambiables dentro de la dinámica doméstica. Los nuevos despotismos son en realidad regímenes que extinguen la política, que extirpan la dimensión política de las libertades (mientras conservan unos márgenes de libertad económica, por ejemplo, de libertad de consumo y de goce doméstico) que conducen al pluralismo político. La oferta del despotismo es la tranquilidad y estabilidad sin “conflictos” políticos que presuntamente debilitan la cohesión nacional. El pluralismo es su gran enemigo.
La relación entre el déspota y los súbditos aparece, sin serlo necesariamente, como una relación consensuada, en este sentido. Si bien la dominación exige un componente represivo, la mayor parte de su efecto se cumple a través de técnicas de sujeción y control social insidioso y tecnificado. El modelo supremo de esto es el caso de China, pero hay todo tipo de variantes dirigidas al mismo fin. Los usos identitarios de la religión, y por supuesto, el cultivo de las identidades nacionalistas son también técnicas de homogeneización y control.
Los nuevos despotismos son completamente consistentes con las economías de mercado, aunque los agentes dentro del mercado estén a su vez condicionados por las redes de lealtad. El consumo privado es fundamental para mantener la cohesión social. Keane (2020) insiste en el carácter “hedonista” de la oferta despótica contemporánea, pasando revista a la proliferación de centros comerciales y de la sofisticación del consumo que se aprecian en países como China o Arabia Saudita.
En otra dimensión más preocupante aún, hay una creciente auto-conciencia y reagrupamiento geopolítico de muchos de estos regímenes. Hay, sin duda, una especie de “club de los déspotas” que tiene ya un discurso común que enfatiza el caos, el desorden, la ineficiencia y las desigualdades de los regímenes democráticos occidentales. Nuevas alianzas geopolíticas están en curso, unidas por el enemigo liberal. Los regímenes despóticos exhiben además una gran flexibilidad táctica, una gran capacidad de adaptación para enfrentar las vicisitudes de la gobernabilidad. Son regímenes que aprenden y desarrollan nuevas técnicas para mantenerse en el poder, tal como se pudo ver en las respuestas a la pandemia del covid-19.
Democracias en emergencia
Como escribió O’Donnell, la apuesta es a que “no gane el peor”. Las democracias liberales deben reconstruir el espíritu republicano y recuperar la cultura política democrática que las sostiene. Y ello no ocurrirá por la inercia de las instituciones sino por el esfuerzo deliberado de revalorizar, sin complejos, los pilares universalistas de la democracia liberal, los valores republicanos de la igualdad, la libertad y la participación cívica.
En realidad, la dimensión crítica es, como vimos, la emergencia de nuevas identidades cuya pluralidad amenaza el entramado institucional si no se generan procesos de integración de estas identidades a unidades identitarias comunes. El desafío es revalorizar la comunidad política con el pluralismo de las identidades y proyectos políticos. Indudablemente es necesario que las democracias liberales desarrollen mecanismos de integración e inclusión –aunque esta palabra suele tener significados vagos– regulados institucionalmente, lo que supone diseñar y poner en práctica un examen crítico de las principales instituciones: electorales, de protección y promoción de derechos, de relaciones entre Estados y sociedad civil, de redefinición de ámbitos de gobernanza y de pluralismo identitario.
Bibliografía
-BOBBIO, Norberto (1984). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
-CAMERON, Maxwell A. (1998). PRESIDENTIAL COUPS D’ETAT AND REGIME CHANGE IN LATIN AMERICA AND SOVIET SUCCESSOR STATES: Lessons for Democratic Theory. Estados Unidos: Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame.
-CAPRILES, Colette (2010). Teorías de la democracia: incertidumbres y separaciones. Apuntes filosóficos. Universidad Central de Venezuela, 19 (36), 145-164.
-COMITÉ EDITOR (2010). Democracy Past and Future. Journal of Democracy, 21(1), 5-8.
-DIAMOND, Larry (2015). Facing Up to the Democratic Recession. Journal of Democracy, 26 (1), 141–55.
-FUKUYAMA, Francis (2018). Identity: The Demands for Dignity and the Politics of Resentment. New York: Farrar, Straus & Giroux.
-KEANE, John (2020). The New Despotisms. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
-KOEBNER, Richard (1951). Despot and Despotism: Vicissitudes of a Political Term. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 14 (3/4), 275-302.
-LILLA, Mark (2005). The New Age of Tyranny, en Toivo Koivukoski y David E. Tabachnick, Confronting Tyranny, Ancients Lessons for Glo- bal Politics. Lanham, R
owman & Littlefield Publishers, 243-250.
-LINDE, Jonas (2009). Into the gray zone. The recent trend of “hybridiza- tion” of political regimes. QoG Working Paper Series 2009:7. The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg.
-O’DONNELL, Guillermo (1999). Democratic Theory and Comparative Politics. Berlín: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung.
-THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (2020). Democracy Index 2019. A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest. Recu- perado de https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy- Index-2019.pdf
*Las ponencias reunidas en Democracia y libre empresa fueron presentadas virtualmente en un programa conducido por Fedecámaras que tuvo lugar entre el 27 de septiembre y el 30 de octubre de 2020.