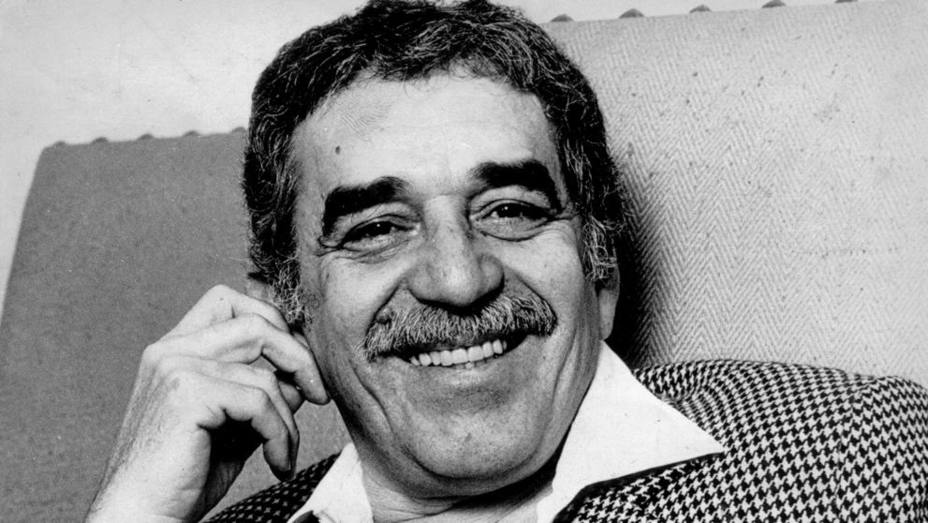Por LUZ MARINA RIVAS
Yo tenía doce o trece años cuando encontré a mi madre riendo a carcajadas con un libro. Se trataba de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, publicada unos tres o cuatro años antes, de la que mis padres habían adquirido una reimpresión de la Editorial Sudamericana. Lo que había causado la hilaridad de mamá fue el episodio de la bisabuela de Úrsula Iguarán buscando alivio para su trasero chamuscado, luego de sentarse en el fogón por el susto que le dio la llegada de Sir Francis Drake. Lo recuerdo porque me leyó el fragmento. No me ofreció inmediatamente la novela. Mis padres la consideraban una lectura para adultos. En aquellos tiempos, había un canon de lecturas para los jóvenes proveniente de Europa y de Estados Unidos, de manera que la literatura que yo conocía tenía que ver con novelas de aventuras, como las de Julio Verne, cuentos infantiles clásicos como los de los hermanos Grimm o Perrault, o una de mis autoras favoritas, la británica Enid Blyton. También me asomaba ya a Mujercitas y sus secuelas de Louise May Alcott, a novelas de Dickens, a la saga de Sissi, la emperatriz de Austria, al Diario de Ana Frank y diversas novelas que me empujaban al mundo adulto, como las de Pearl S. Buck, Leon Uris y otros autores bastante lejanos de nuestra geografía. En esos años setenta, mi generación leía mucho, pero poco de nuestro entorno. Creo que lo más próximo a América Latina que yo conocía en ese entonces eran los Andes del tortuoso viaje de Los hijos del capitán Grant, de Julio Verne.
Cien años de soledad iba a ser una experiencia distinta. Fue una lectura obligatoria en el cuarto año del bachillerato en Humanidades, de la mano de la querida y recordada profesora y escritora Velia Bosch. Para entonces, ya tenía yo quince años y apenas había leído un año antes, como todos mis compañeros, la Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que me conectó con el Llano venezolano, que no conocía, que poco tenía que ver con mi familia o mi entorno de niña de ciudad. No era mucho lo que conocía de nuestra literatura propia. Ahora caía en mis manos este libro, que ya con la autoridad del colegio, mis padres tuvieron que permitirme leer. Además, como migrantes colombianos en Venezuela, ellos pensaron que era una buena idea que yo leyera a un escritor colombiano.
La experiencia de lectura fue fascinante. Fue mi puerta de entrada a una novela con referencias a un mundo que me era más cercano. Mi abuelo materno había sido hijo de un hacendado de la costa colombiana. Aunque migró a Bogotá para estudiar medicina y nunca se devolvió a su tierra, les contaba historias a mi mamá y a mis tíos, que luego ella me transmitió. Por ejemplo, estaban las historias de fantasmas. Mamá contaba que una vez su familia costeña se hizo retratar en una foto colectiva. Cuando esta fue revelada, apareció un hombre de la familia que había fallecido hacía años. Nadie se explicaba por qué, pero los más viejos lo reconocieron en la foto. En la novela también rondaba el fantasma de Prudencio Aguilar persiguiendo a los Buendía. Mamá me narró otra historia familiar. Una hija se fue de su casa porque sus padres no aprobaban la relación con el hombre del que se había enamorado. La madre predijo que cuando su hija volviera entraría por la puerta trasera de la casa mientras por la delantera estaría saliendo su propio cortejo fúnebre con ella en su ataúd, y así sucedió años después. Por ello había una cierta familiaridad entre esta historia y los presagios o predicciones de Melquíades o de Úrsula Iguarán. El llamado realismo mágico no estaba solo en la novela; también en los relatos familiares.
Por otra parte, había muchos hechos que movían la imaginación para una joven adolescente: la presencia de la alquimia, las alfombras voladoras que espantaba por la calle José Arcadio Buendía, Remedios la bella ascendiendo a los cielos, la epidemia del olvido, la llegada de los gitanos, que eran personajes legendarios para mí. Sin embargo, Gabriel García Márquez solía repetir que él no había inventado nada. En Venezuela no había gitanos, pero en un viaje a Bogotá a visitar a mi familia pude conocerlos en persona en una feria que había en el Parque Nacional. Una niña gitana le leyó la mano a mi mamá y le predijo que se separaría de mi papá. Esto se cumplió unos meses después. Todavía me impresiona que ese pueblo envuelto en tantos mitos, rodeados de una aureola un tanto mágica en el imaginario popular, tenga una población importante en Colombia y que su lengua, el romaní, sea una de las lenguas que se estudian en el lugar donde trabajo.
Creo que no hay ninguna novela de la que recuerde a tantos personajes con sus nombres como Cien años. Ya de la mano de Velia Bosch, iniciándome en el análisis literario, comprendí los múltiples sentidos de esta novela extraordinaria, cuya prosa magnífica hacía que fuera difícil dejarla. Tenía, por supuesto, mucho más que realismo mágico. También estaba atravesada de la dura historia de Colombia, con sus guerras civiles, la masacre de las bananeras, la modernidad. Mi sensibilidad de mujer me hizo conmoverme con las figuras excluidas de Pilar Ternera; Eréndira, que reaparecería en un cuento magnífico, y Rebeca, la comedora de tierra. Yo podía ver cómo en la novela se expresaban las luchas políticas, el autoritarismo, la explotación extranjera, los hijos sin apellido paterno, como los diecisiete Aurelianos, y cómo la enfermedad del olvido es una metáfora de nuestra amnesia histórica, que lleva a nuestros pueblos a repetir las mismas atrocidades. Vi que la novela también tenía una simbología bíblica y mítica que la conecta con otros pueblos ancestrales del mundo. Cien años de soledad fue mi novela iniciática a una lectura adulta de la literatura, una literatura que tenía mucho que ver con mi mundo.