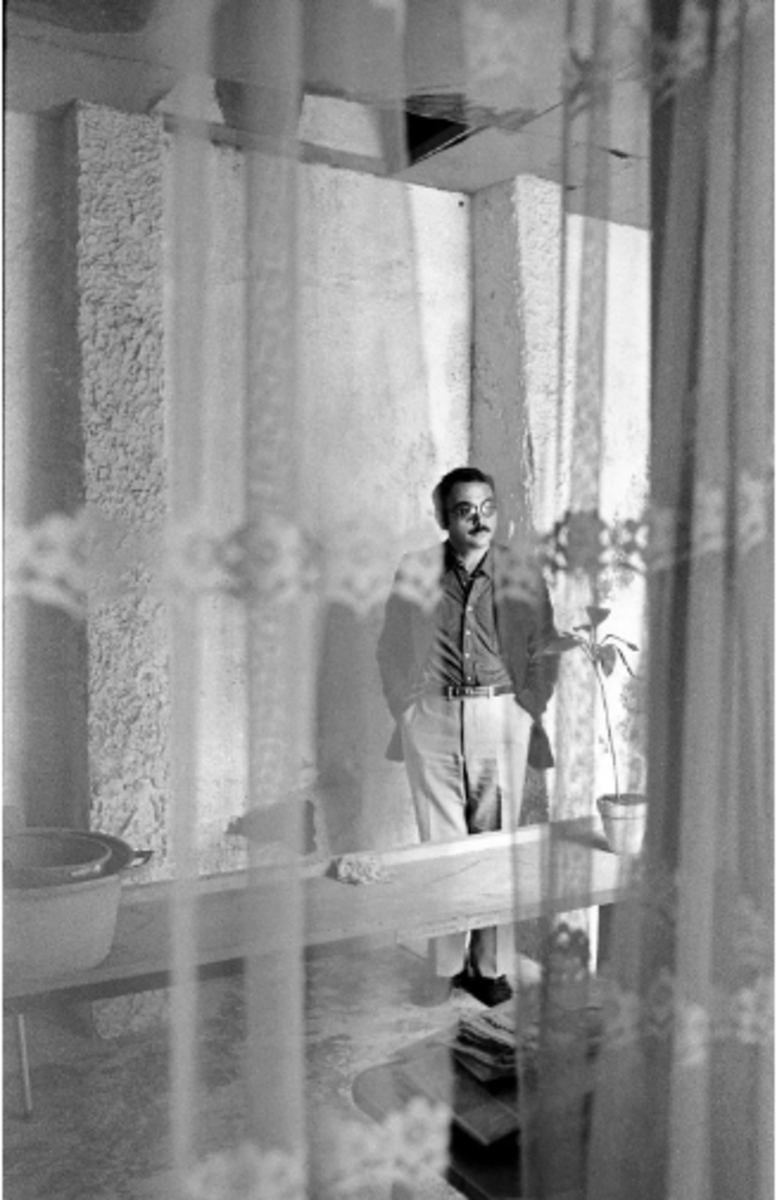“Pronto me doy cuenta de que adentrarme en su poesía es hacerlo al mundo de la incertidumbre y alguna que otra certeza que se mueve entre el misterio de lo efímero (la existencia) y lo perdurable (lo que queda, si queda), en una visión totalizadora del cosmos que gira y gira con o sin nosotros, como ese Dios, cuya existencia no rebasa los márgenes del poema”
Por CECILIA DOMÍNGUEZ LUIS
Cada vez que me propongo escribir sobre la obra poética de alguien a quien admiro, me asaltan las mismas dudas, las mismas preguntas que cuando escribo poesía: ¿encontraré las palabras justas y con la exactitud necesaria?
Esa incertidumbre me lleva a releer, una y otra vez sus poemas, deteniéndome en aquellos que más me emocionan y, al mismo tiempo me hacen reflexionar, pues, en total acuerdo con Gao Xingjian: «A la literatura le basta con despertar algún sentimiento, alguna emoción, alguna certeza. Y si induce a una reflexión, se convierte en necesaria…» Y esto es precisamente lo que me produce la poesía de Eugenio Montejo.
Pronto me doy cuenta de que, adentrarme en su poesía es hacerlo al mundo de la incertidumbre y alguna que otra certeza que se mueve entre el misterio de lo efímero (la existencia) y lo perdurable (lo que queda, si queda), en una visión totalizadora del cosmos que gira y gira con o sin nosotros, como ese Dios, cuya existencia no rebasa los márgenes del poema.
Surge así la necesidad del canto, un canto órfico que nos hable del origen mítico del mundo. Así escribe el poeta en su poema Orfeo:
Orfeo, lo que queda de él (si queda),
lo que aún puede cantar en la tierra,
¿a qué piedra o animal enternece?
…Orfeo, lo que el sueña (si sueña),
la palabra de tanto destino,
¿quién la recibe ahora de rodillas?
Acaso sea yo una de esos receptores y así me adentro por sus círculos que van de lo posible a lo imposible, al sonido de los astros, la música del cosmos y también el silencio, el sonoro silencio de las piedras y, todo esto a través de la palabra y la emoción que despierta, porque realmente entramos en el conocimiento de nuestra propia existencia a través del lenguaje. Montejo afirma en una entrevista: «Mi acercamiento al poema ocurre por la vía de las imágenes que es el lenguaje natural de lo afectivo, de lo anterior al raciocinio… La destreza técnica es indispensable, pero, a fin de cuentas, lo afectivo es lo efectivo.».
Si el acercamiento de Eugenio Montejo al poema ocurre por las imágenes, el mío hacia su poesía no es solo por ellas, sea paisaje, animal, árbol o piedra, a los que contempla, interioriza y nos describe, sino por lo que tiene de sonoro todo los que nos muestra, así como por esa permanencia en la búsqueda, con la que me identifico.
Desde su primer libro, Elegos, el poeta reivindica la vida, al mismo tiempo que se va despojando de todo aquello que un día dejará de ser y de lo que se despide. Sin embargo cree en la perdurabilidad del lenguaje, en su sonido, en el canto cuya memoria, en cierta manera, nos resucita. De ahí que en el tono elegíaco de este primer libro, incluso en la Elegía a su hermano Ricardo, no haya desesperanza sino una suerte de conformidad y de seguridad de permanencia a través del lenguaje.
Todos lo amamos, mi madre más que todos,
y en su vientre nos reunimos en un llanto compacto:
desde allí conversamos, como las piedras,
con un río que comienza a pasar.
Un lenguaje que le sirve para comunicarse con sus ancestros, a los que, al mismo tiempo, asegura, precede, en una de las muchas y aparentes contradicciones que encontraremos a lo largo de su poesía.
Todo en un viaje a no se sabe dónde, en cuyo trayecto conversamos, con palabras que recuerdan o inventan realidades: algunas que distancian, como la nieve, tan ausente en la realidad en la que vive Montejo, otras que afirman como Manoa, un lugar que no es un lugar/sino un sentimiento. Porque
La vida es el misterio en los tableros,
los viajantes que parten o regresan,
el miedo, la aventura, los sollozos,
las nieblas que nos quedan del adiós
y los aviones puros que se elevan
hacia los aires altos del deseo.
Y vuelvo a mis sensaciones. Si ya en los primeros libros oigo el piafar del caballo en el que se acerca el padre del poeta, los aullidos de alambre de la bicicleta y el ruido de sus viejos zapatos sobre las piedras, con Terredad escucho todos los sonidos de la tierra. Porque el canto en este libro, que para mí marca un antes y un después en la poesía de Montejo, es un renacer que se adelanta al propio misterio de la muerte. Canto múltiple del árbol, del pájaro, del río, del gallo, junto a ese Dios que existe mientras dura el poema que lo nombra. Un canto que se sobrepone al desasosiego que supone la constatación de nuestra caducidad. Así escribe en Duración:
Dura menos un hombre que una vela
pero la tierra prefiere su lumbre
para seguir el paso de los astros.
Dura menos que un árbol, que una piedra;
se anochece ante el viento más leve,
con un soplo se apaga.
Dura menos que un pájaro,
que un pez fuera del agua;
casi no tiene tiempo de nacer;
da unas vueltas al sol
y se borra entre las sombras de las horas
hasta que sus huesos en el polvo
se mezclan con el viento.
Y sin embargo, cuando parte
siempre deja la tierra más clara.
En esa constatación de nuestro efímero existir en la tierra, no faltan los poemas reivindicativos contra un progreso que no acaba de entender, porque destruye todo aquello que lo identifica, esa Terredad que no es otra cosa que su existencia unida íntimamente a la de la tierra. Tal vez por eso escribe. Para fundar una ciudad /donde las piedras tengan nombres propios.
Hay en su Terredad una persecución sin tregua de la vida en la que descubro lo que tal vez sea su primer poema de amor, en cuanto encuentro con la “otredad”, y que aparece al final del libro como un anticipo de lo que será, aunque mucho más adelante, su libro de poemas amorosos, y que, como su título, empieza con Ningún amor cabe en un cuerpo solamente,/ aunque abarquen sus venas el tamaño del mundo;/ siempre un deseo se queda fuera,/ otro solloza pero falta.
Tendremos que atravesar primero su Trópico absoluto, ese lugar donde sus mayores le dieron la voz verde que contrasta con el silencio de la nieve, que pone una distancia inalcanzable, a pesar del canto. Porque son poemas que envuelve con la distancia, con la nostalgia, con esa saudade de los ausentes, a pesar de que distinga sus voces de los ecos. Un verso que, inevitablemente me trae a la memoria el verso de Machado: a distinguir me paro las voces de los ecos, y no será este el único poeta al que me remita la poesía de Montejo.
Vuelven los ríos —tan significativos en muchos poetas— y con ellos el viaje, el real y el de la existencia y el tiempo que nos traen un nuevo poema de amor, tal parece que el poeta nos lo quiere administrar gota a gota. Un poema que viene a ser una especie de contestación al de Terredad pues, a Ningún amor cabe en un cuerpo solamente responde con el poema Dame tu mano, que, entre otras cosas dice: Dentro de un mismo amor caben dos cuerpos;/ detrás del horizonte se dibuja otra raya;/ dame tu mano, juntemos gota a gota/ el serpenteante rumor de nuestros ríos/ hasta que sus lechos en uno se confundan/ junto a las piedras, el sol, los arenales.
El canto del gallo inaugura Alfabeto del mundo. Un canto que persistirá aun en la ausencia del que lo emite, y que lo escuchará todo aquel que busque ese imposible alfabeto que defina el mundo con la misma cósmica piedad/ que la vida despliega ante mis ojos. Tal vez por eso el poeta necesita revisitar a Orfeo, uno de sus trasuntos, para Orfear —un verbo sonoro y misterioso— sin para quien, nota tras nota, y así acercarnos, aunque solo sea para rozar el misterio.
Y si el libro acaba en La hora cincuenta, con una despedida empieza su Adiós al siglo XX, donde el poeta da un repaso, no exento de cierta ironía —una característica poco frecuente en su poesía— a todo lo que fue ese agitado siglo, donde oímos las aspas de molino girar sobre las guerras, la destrucción las máscaras o, más bien, las vendas que se ponen los dioses para no ver sus propios crepúsculos, mientras la poesía cruza la tierra sola/apaga su voz en el dolor del mundo/ y nada pide/ni siquiera palabras.
El poeta recorre con la memoria todo ese tiempo que fue y en el que fue, en un viaje que se puebla de cantos de pájaros, de viento en los árboles, de los lugares que habitó. En ese recorrido que parece hecho a saltos, como al dictado de las emociones o del recuerdo de esas emociones, atrajo mi atención el poema Amantes, porque me remitió de inmediato al poema de Vicente Aleixandre, perteneciente a La destrucción o el amor, ya que no solo su inicio es similar —Se amaban (Montejo), Se querían (Aleixandre), sino por esa conexión que ambos poetas hacen del amor con la naturaleza, lo que hace perdurable ese sentimiento, por encima de todo, incluso de esa visión negativa de un progreso que acaba deshumanizándonos y apartándonos de nuestra naturaleza y nuestro origen.
Hay un deseo de detener el tiempo en esa memoria que se puebla de seres a los que ama y canta y, si en su primer libro hay un canto elegíaco a la muerte de su hermano, ahora nos encontramos con una Nana para su hijo Emilio, aunque en ella no deja de ser consciente de las pérdidas, porque El gallo que oyes cantar está muy lejos/el sueño es su único plumaje.
Por eso se despide del siglo XX, de una vez por todas , con el poema Al final de todo, en cuya estructura repetitiva de los versos finales se reafirma en ese constante girar inacabable del tiempo, solo del tiempo:
No quedará nada de nadie ni de nada
sino el tiempo tras sí mismo dando vueltas;
el tiempo solo, invento de un invento,
que fue inventado también por otro invento,
que fue inventado también por oro invento,
que fue…
Estoy ante la Partitura de la cigarra, dispuesta a escuchar toda la sinfonía que me ofrece, en la certeza de que el poeta, como la cigarra, olvida por qué y para quién escribe; sólo sabe que siente un impulso, una necesidad que no puede evitar. Y así, Eugenio Montejo me descubre el secreto y me sugiere que escuche lo que la cigarra canta, porque es el canto lo que importa, el cantar por cantar, para que, de esta forma, el canto perdure.
Porque la cigarra:
Está cantando en el fondo del bosque,
en el bosque secreto que cada cual lleva consigo…
ella o los coros que la preceden o acompañan,
la mensajera de los campos que llega a las ciudades,…
la maestra de Orfeo,la reina maga.
Está cantando ahora, está celebrando el milagro
de habitar este mundo…
Su terredad son los sonidos que nos deja,…
la huella viva de haber estado aquí,
de haber amado al viejo sol hora tras hora,
hasta extinguirse entre las llamas de su canto.
Y yo también me dejo atrapar por su canto, porque la cigarra ha sido y es una de mis obsesiones.
Tiempo y cigarra, cigarra sin tiempo, cuyo canto es el de la tierra, con toda su estridencia, a pesar de la cercanía de un invierno que la silencie y donde solo en mi corazón se oye su canto que es el órfico grito que manda la tierra y, por lo tanto, permanece. Pienso que el poeta se encuentra más a sí mismo en el canto de la cigarra que en el del sapo, con el que se trueca —tal vez irónicamente— en su libro Fábula del escriba, porque la cigarra sigue siendo ese Orfeo revisitado que celebra el milagro de existir. Tal vez sea una creencia algo interesada.
Lo cierto es que, en esa forma poética y, al mismo tiempo real de habitar en el mundo, con el que se interrelaciona e identifica, no puede prescindir de algo que complementa esa relación con las cosas, esa otredad que se hace imprescindible y que ya anuncia en el poema de Terredad antes citado: el amor
En una entrevista que le hizo el periodista y escritor Edmundo Bracho, al preguntarle por su poesía amorosa, Montejo contestó: «Con el tiempo llegué a sentir que tenía cierta deuda con el poema de amor… De esa escritura me ha quedado el convencimiento de que el amor es tan misterioso como la muerte o más.»
También confiesa su propósito de apartarse del modelo de poesía amorosa de su época. Tal vez por eso no pierde el tono que caracteriza toda su poesía, en la que los cuerpos de los amantes se unen en una total sintonía con el cosmos y, con él, giran continuamente unidos en una conjura contra la muerte.
Y aferrarse al amor contra la muerte
porque nacimos para él,
porque él también nos lleva a bordo,
gravitando como un nuevo planeta…
Amor y muerte se unen en las Pavanas del libro Fábula del escriba, donde el chirriar de la cigarra da paso al croar del sapo y donde la nieve vuelve a poner ese tono de distancia y desarraigo, situándonos en un futuro donde la tierra ya gire en otro mundo,/ sin rastro de nosotros…
Como el escriba, el poeta anota y da fe del devenir el propio y el de los otros, con sus contradicciones, sus encuentros y las ausencias. Y Entonces llueve pero no llueve,/ es decir, ya la ausencia no es ausencia/ y podemos salir a cualquier parte.
Llego al final con las Letras contra el naufragio, y es como si todo volviese a empezar. Es el giro constante en el que nos sumerge Montejo. Y de esta manera vuelvo al canto de los pájaros, al chirrido de las cigarras, al canto sin gallo, pero que se oye, al elocuente silencio de las piedras, al lenguaje del viento y de los árboles. A ese sonido de los cuerpos cuando se aman y se unen a la sinfonía del cosmos donde jugamos al ajedrez con Dios, en solitario, mientras recorremos, una a una las casillas del poema
…uniendo piedra y piedra, cuerpo y cuerpo,
recorriendo de noche las largas avenidas
con nuestros pasos bajo la luna solitaria
y con los pasos que ya partieron, pero vuelven,
con los cuerpos que se reúnen en el sueño
mientras se aviva lejos la lumbre de los astros.