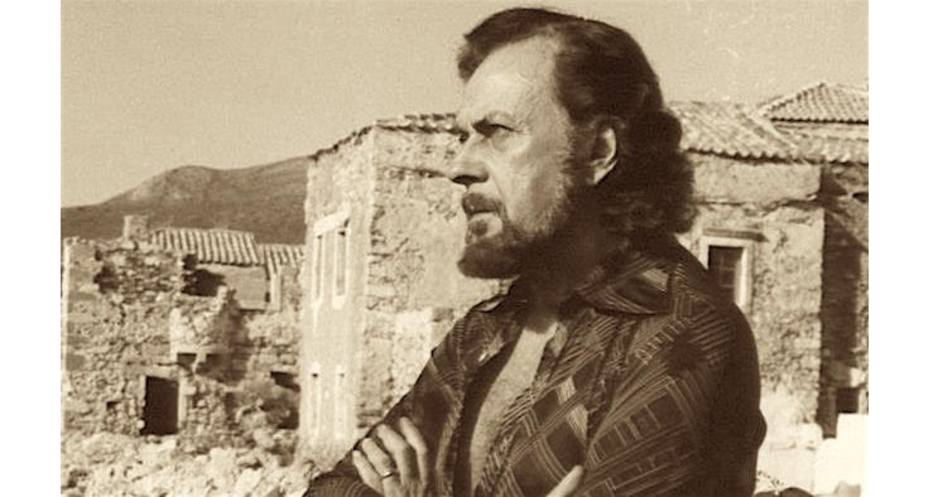
Cómo pudimos dejar que nuestras horas se
perdieran, ocupándonos estúpidamente
de conseguir un lugar en la opinión de los otros.
Ni un
segundo para nosotros, para ver, en medio de tantos
y tan prolongados veranos,
la sombra de un pájaro sobre las espigas –pequeño
trirreme
en un mar dorado; –quizá con él habríamos
navegado
en pos de trofeos tácitos, de conquistas más
gloriosas. No navegamos.
De tanto en tanto me parece ser un cadáver que me
mira a mí
existir; que sigue con sus ojos
vacíos
mis movimientos, mis gestos; –como entonces, una
noche de invierno,
allá abajo, afuera de las murallas, con una luz de luna
gélida, indescriptible,
bajo la que todo parecía marmóreo, hecho de cal y de
luna.
Observaba alrededor con la apatía del inmortal que ya
no teme a la muerte ni le importa su inmortalidad. Sí,
como un
bello cadáver que se pasea por la blancura nocturna,
mirando
los adornos de yeso de las casas, las verjas de los
jardines,
las sombras de los mástiles a la orilla del mar. Y en
eso, una flecha
silbó junto a mi oído, y se clavó sobre el muro
vibrando
como la cuerda única de un instrumento
desconocido, como un nervio
en el cuerpo del vacío, sonando con un gozo
inexplicable.
Así nos detenía algo ahí de vez en cuando –y uno no
sabía qué pasaba–
un destello de la aurora en la espada,
el reflejo
diminuto de una nube apacible sobre
un casco
o aquella costumbre de Patroclo de palparse con dos
dedos
el lóbulo de la oreja, en silencio, perdido en un
ensueño
solitario, amoroso. Un día Aquiles tomó su mano,
miró
sus dedos como un adivino, luego miró su oreja.
“El otoño se acerca –dijo–;
tendremos que reagrupar las fuerzas”. Y ese
“reagrupar” se relacionaba
de forma curiosa con el bello gesto
de Patroclo.
Y entonces Patroclo salió de la tienda, se llegó hasta
los caballos de su amigo,
Balio y Janto, se colocó entre ambos, pasó los
brazos
alrededor de sus esbeltos cuellos y, así los tres, rostro
con rostro,
permanecieron inmóviles mirando la puesta de sol.
Esta representación
la había visto, creo, en el bajorrelieve de algún
frontón, y de pronto entendí
que se pueda sacrificar a un ser humano por un poco
de viento favorable.
Poco a poco todo se quedó desnudo, se calmó, se
volvió vidrio,
los muros, las puertas, tus cabellos, tus manos–
una exquisita transparencia cristalina –ni el aliento
de la muerte la oscurece; detrás del cristal
se distingue la nada indivisible –algo por fin
entero–
aquella primera integridad, invulnerable, como la
inexistencia.
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional













