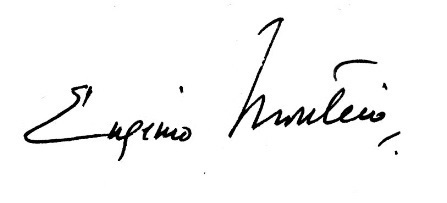Por ARTURO GUTIÉRREZ PLAZA
Nunca pronostique su muerte en versos –le dijo a Evtuchenko– ya que la fuerza de la palabra es tal, que ella, con su poder de invocación, le arrastraría a la muerte vaticinada
(Consejo que diera Boris Pasternak a Eugenio Evtuchenko, citado por Eugenio Montejo en su ensayo Mario de Sá-Carneiro en dos espejos. El Taller blanco. México: UAM, 1996).
Eugenio Montejo no sólo fue un poeta, un creador de poemas. Fue ante todo un hombre que procuró a lo largo de su vida hacer de ésta, y de su poesía, plena y continua comunión con el misterio de la existencia. Si bien encontró en la heteronimia una vía para conformar las distintas entonaciones, ensoñaciones y ritmos que irían a conjugarse en el coro polifónico de su creación poética, constituido por sus curiosos colígrafos (Sergio Sandoval, Tomás Linden, Jorge Silvestre, Lino Cervantes, Eduardo Polo, entre otros que no llegamos a conocer), también fue él uno entre ellos, el más discreto y dedicado intérprete de las enseñanzas del maestro de Puerto Malo, su venerado Blas Coll. Tributaria de esa «esencial heterogeneidad del ser» de las que nos hablara Antonio Machado, la obra de Eugenio Montejo, lentamente, fue cediendo lugar a los continuos desdoblamientos de su mirada. De esa mirada «oblicua», como él mismo prefirió llamarla, nació también ese ser poético llamado “Eugenio Montejo”. Eso nos los hizo saber en un poema aparecido en Trópico Absoluto (1982), intitulado “Final Provisorio”: “Ya yo fui Eugenio Montejo,/ poeta sin río con un nombre sin equis,/atormentado transeúnte/ en esta ciudad llena de autos/(…)/Ya yo fui Eugenio Montejo,/ el falso mago de bosques invisibles/ que convertía en vocales verdes/ la densa luz de mis árboles amigos”./ Volveré a serlo un día, alguna vez, quién sabe…”. Y en efecto, este poema, el único en que se nos habla de “Eugenio Montejo” en toda su obra es tan sólo un anuncio provisorio. Su camino continuó, como aún secretamente continúa. Del recorrido vital de este poeta se sucedieron noticias en diversos poemas. Hoy, ante la evidencia de su muerte, ocurrida al filo de sus setenta años, no podemos más que leer con asombro un poema escrito a sus treinta y cinco, intitulado “Media vida” en clara alusión al verso de Dante (“nel mezzo del cammin di nostra vita”) y a la conocida noción jungiana; poema que constituye una enigmática premonición poética: “Sentí pesar de media vida/cuando rodó el dragón ante mis pies, ya muerto,/aquel dragón que al curso de los años/dejó sangre en mi espada,/tajos de ala/y fuegos con que luché solo, sin tregua,/en todos los instantes.//Recordé los rugidos noche a noche,/(..)/los libros que leí para aplacarlo,/viejos poemas con que lo tuve a raya.//Sentí pesar de media vida/cuando cesó el estruendo/y advertí que mi alma era su cueva,/que yo era mi dragón, mi enemigo inmediato”. Este poema pertenece a Terredad (1978), para ese momento ya había publicado Algunas palabras (1976), con ambos libros iniciaría la búsqueda de una completa apertura al mundo. Atrás había quedado la primera etapa de su obra, conformada por Élegos (1967) y Muerte y Memoria (1972), y la primera mitad de su vida, donde el entorno íntimo de la familia, la angustia de la muerte, lo fantasmal y la soledad serían los elementos sobre los que gravitaría su atmósfera poética. Vencido el “dragón”, muerto “a sus “pies”, mantenido a raya con “viejos poemas”, el poeta emprende un diálogo distinto con la existencia. Sus interlocutores serán ahora los árboles, los pájaros, los gallos, las piedras, la luz, el cosmos, el trópico, en fin, la naturaleza toda y su ansiada “terredad”, neologismo exigido por una profunda necesidad expresiva y que, como ninguna otra palabra de su obra, la caracterizará. Ahora, a esa altura de su existencia, es a los pájaros a quienes escucha: “Oigo los pájaros afuera,/otros, no los de ayer que ya perdimos,/los nuevos silbos inocentes./Y no sé si son pájaros,/si alguien que ya no soy los sigue oyendo/a media vida bajo el sol de la tierra” (Pájaros). Si en el poema “Un año” de Muerte y Memoria se dice: “Viejo de treinta y tres vueltas al sol”, edad en que inicia “otro descenso/ al infierno, al invierno” y afirma que: “Sangran en mí las hojas de los árboles”, en otro de Trópico absoluto, “Poeta de cuarenta años”, ya no son vestigios de sangre sino “los colores verdes” los que signan su vida: “Cuarenta pasos ya abren un sendero/ y cuarenta años más de media vida,/ lo que resta es el giro redondo del tiempo/(…)/Hasta los cuarenta no se sabe/ que todos los colores son verdes,/que las palabras son máscaras caídas/en pozos de silencio”. En “La hora cincuenta”, poema con que cierra la edición de Alfabeto del mundo de 1988, aparecen los otros, los que a lo largo de su vida lo habitaron, los que escribieron sus poemas: “De aquel que vino en mí a nacer, ¿qué rastro queda/ a la hora cincuenta?/ Amaneció y fue noche;/ pasaron soles llevándose mis días,/ uno tras otro, del ensueño al recuerdo./ Fui éste, aquél, tantos y tantos /que hablaron con mi voz, fueron conmigo/ de la mano, al azar, vestidos con mis ropas,/ compartiendo el amor, la soledad, la poesía,/ hasta que sus pasos se tornaron ausentes./(…)/jamás escribí nada. —Fueron ellos./La hora cincuenta cae sobre mi vida/cuando ya de sus voces no me queda ni un eco./Hundidos yacen al fondo de sus noches,/lejos, en otro espacio, en otro mundo,/pero yo sé que en un lugar siguen despiertos:/la vida ha sido todo, menos sueño”. De sus sesenta nos habla en el poema “El duende”, con el cual abre Fábula del Escriba (2006), la última colección de poemas que publicó. Pero ahora, a diferencia del poema referido a su quinta década, quienes lo visitan no son los ausentes que quedaron atrás en su juventud. Ahora recuerda al poeta que “a bordo de” sus “veinte,/ de noche en noche, con tabaco y lámpara, escribía poemas”, ése visitado por el duende que “fijos los ojos” lo “seguía/ frase por frase y letra por letra”. Duende que no era otro que el del momento presente “—éste /que cifra ya sesenta”: “El que aquí vuelve buscándome de joven,/ en esta misma calle, a medianoche,/ y me llama/ y no es sueño”. En “Para mi ochenta aniversario” de Trópico absoluto, el poeta nos advierte: “El año ochenta ya es un límite impreciso/ en que me veo y no me veo,/ se halla tan lejos de esta hora,/ es tan incierto,/ que aunque ningún amigo falte/ tal vez yo entonces sea el ausente”.
Eugenio no nos habló en ningún poema de sus setenta. Desde hace mucho, tuve el privilegio de estar muy cerca de él y de su obra, una amistad larga y entrañable nos unió. Desde hace mucho me preguntaba cómo sería ese poema. Qué nos diría de esa hora. Una tarde, hace varios años, me regaló una carpeta con los originales de las distintas versiones de un hermosísimo poema intitulado “Final sin fin”. Con asombro he leído, varias veces, las 13 versiones, sucesivamente corregidas, que me entregó. Allí pude rastrear, una vez más, las huellas de su oficio humilde y paciente, oficio aprendido en su “taller blanco”, pude apreciar la construcción de ese “melodioso ajedrez” que fue el poema para él, su silencioso diálogo con Dios. Ahora, creo entender que este poema estaba destinado a suplir el poema ausente, el que daría razón de sus setenta. En éste que me entregó y que forma parte de Fábula del escriba, precedido por un epígrafe de Juan Ramón Jiménez, que dice: “…Y yo me iré”, nos dejó su despedida: “La que se irá al final será la vida,/ la misma vida que ha llevado nuestros pasos/ sin pausa, a la velocidad de su deseo.//Cuando haya que partir —se irá la vida,/ ella y mi música veloz entre mis venas//ella y su melodiosa geometría/ que inventa el ajedrez de estas palabras.//Sí, tal vez nadie se aleje de este mundo,/ aunque se extinga cada quien en su momento./—Nos iremos sin irnos,/ ninguno va a quedarse o va a irse,/ tal como siempre hemos vivido/ a orillas de este sueño indescifrable./ donde uno está y no está y nadie sabe nada”. Y nos dejó también su permanencia.
Final sin fin
<<…Y yo me iré>>
J.R.J.
La que se irá al final será la vida,
la misma vida que ha llevado nuestros pasos
sin pausa, a la velocidad de su deseo.
Se llevará también todas sus horas
y los relojes que sonaban y el sonido
y lo que en ellos siempre estuvo oculto,
sin ser ni tiempo ni trastiempo…
Cuando haya que partir —se irá la vida,
ella y su música veloz entre mis venas
que me recorre con remotos cánticos,
ella y su melodiosa geometría
que inventa el ajedrez de estas palabras.
De todo cuanto miro en este instante
será la vida la que parta para siempre o para nunca,
es decir, la que parta sin partir, la que se quede
y con ella mi cuerpo noche y día,
siguiéndola en sus luces y sus sombras…
Sí, tal vez nadie se aleje de este mundo,
aunque se extinga cada quien en su momento.
—Nos iremos sin irnos,
ninguno va a quedarse ni va a irse,
tal como siempre hemos vivido
a orillas de este sueño indescifrable,
donde uno está y no está y nadie sabe nada.
Eugenio Montejo