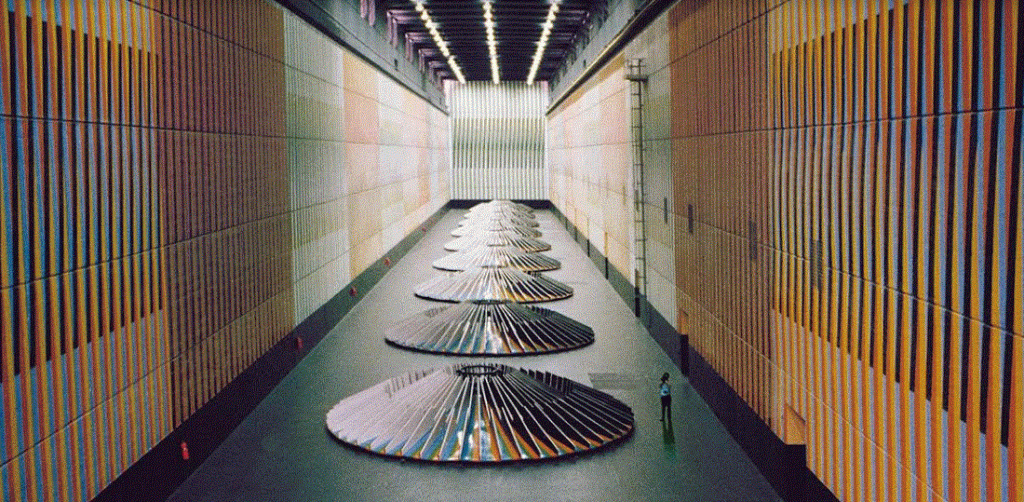
Con la migración venezolana se profundiza el debate de lo particular-identitario. En la práctica antropológica, mientras más lejana y exótica sea la comunidad de estudio, más sencillo será contrastar sus peculiaridades con relación a las propias. Los migrantes que se encuentren separados por océanos e idiomas desarrollarán un extrañamiento suficiente como para poder comparar culturas con relativa facilidad. Empero, resulta más retador hacer el experimento etnológico a nivel regional, en el vecindario suramericano. Y para ello intentaremos aquí una aproximación desde la técnica como instrumento de diagnóstico social.
Sin que haya una quintaesencia de la venezolanidad, es posible delimitar, sin embargo, una identidad que la distinga a la vez de lo antillano y de lo neogranadino; purgándola de los exoterismos patrios apoyados en tepuyes, playas hermosas o mujeres bellas. Aunque nos sublimemos con esos accidentes, somos mucho más.
Técnica y humanidad
Como humanos, nos define nuestra relación con la técnica. Se podría afirmar que existe una equivalencia entre nuestra humanidad y la creación de herramientas. Decía Paracelso en una exégesis del Génesis que ganar el pan con el sudor de la frente era una exhortación para conocer la «luz de la naturaleza», es decir, para decodificar la razón tras ella. Esto es lo que hacemos con la ciencia y sus aplicaciones. Así que, simbólicamente, nominar lo que nos rodea, habilitar el conocimiento y ser expulsados del Edén (un lugar en donde todo está dado sin esfuerzo), en ese orden, fue lo que determinó nuestra humanidad, pues nos obligó a crear tecnologías. Que Prometeo haya robado fuego de la forja de Hefesto y nos lo haya regalado, significa lo mismo.
Y mientras más indirecta y compleja sea la técnica para conseguir un propósito, más humanidad se evidencia en ello, en tanto capacidad de abstracción. El esfuerzo cognitivo y colectivo es proporcional a la dificultad para someter la circunstancia; no para extraer de ella algo puntual, sino para asegurarse del recurso la mayor cantidad de tiempo posible sin tener que repetir afanosamente el procedimiento inmediato. Podemos cosechar con las manos un fruto a la vez, o diseñar una tecnología automatizada que lo haga por nosotros todas las veces siguientes.
En ese sentido, la función de la técnica no es la de satisfacer las necesidades básicas, las cuales compartimos con nuestros compañeros animales, sino la de granjearnos tiempo y distención para enfrentarnos a otra clase de necesidades, las auténticamente humanas: pensar, crear y poetizar. No sólo vivir, sino un buen-vivir. A Ortega y Gasset le gustaba mucho el símil de pasar del arco como herramienta de caza al arco como instrumento musical, convertido en lira.
Hannah Arendt opinaba algo similar. A su juicio, nuestra cotidianidad humana se jerarquiza, de menor a mayor, en labor, trabajo y acción. Con la labor atendemos diariamente lo que nos ata a la mundanidad. Tareas ineludibles como dormir, comer, vestirnos, asearnos; todas enmarcadas en el corto plazo y siempre inagotables. El trabajo, por su parte, nos provee algo más de libertad, pues es el modo con el cual nos «ganamos la vida» para suplir las tareas de la labor. Seamos abogados, deportistas o jardineros, trabajamos de una forma u otra. Además, lo que caracteriza al trabajo es que las tareas sí pueden agotarse, y necesitan de un tiempo razonable para ser resueltas. Al mismo tiempo, como la labor, su resultado sólo satisface la esfera personal.
Pero la acción es nuestra función más interesante. Con ella es que consolidamos nuestra humanidad, pues ejerciéndola llegamos a la contemplación. Para la acción desarrollamos una técnica, que es el lenguaje, que nos religa como individuos sociales y políticos. Si saciar el apetito es lo propio de la labor, y los variados oficios que elegimos para costear la comida es lo propio del trabajo, la acción sería la conversación de sobremesa, que toma como excusa la necesidad de alimentarse para elevarse y deambular sobre otros temas, siempre con otras personas, permitiéndonos por fin desplegar lo humano en nosotros.
En la tríada de Arendt, el trabajo y la acción es lo que podemos elegir, y por lo tanto es lo que nos define, respectivamente en lo individual y colectivo. En lo concerniente a la sociedad venezolana, y tomando como referencia los países que le circundan, aparece ante nosotros un laboratorio social involuntario.
La peculiaridad venezolana
Cuando un gobierno oprime y diseña la economía desde lo ideológico, lo esperado es que la planificación financiera de las familias se reduzca a lo inmediato, que el horizonte y su abanico de posibilidades vitales se acorte. Del modo de vida propiamente humano deberíamos retroceder al modo de supervivencia, al sofoque constante de urgencias que entorpezcan e impidan vivir con dignidad.
Y parcialmente es lo que ha ocurrido en el más oscuro de nuestros momentos, y aún ocurre: el regreso tecnológico hacia la cocina de leña, el transporte de personas hacinadas en camiones que más bien parecen jaulas, la conversión de vehículos de gasolina a gas de manera empírica, o iluminarse con lámparas de kerosene.
Aún así, se descubre en la sociedad una fuerza que rechaza el tener que vivir subyugados a las condiciones mínimas. A fin de rasguñar cierta normalidad, a los apagones se les resuelve con UPS y plantas eléctricas portátiles, incluso con paneles solares. A los bloqueos de internet se les sortea con VPN. A falta de medios que informen, salen Twitter e Instagram al paso. La restricción de divisas ha sido un aliciente para optar por las plataformas de criptomonedas. En plena crisis del quinquenio 2014-2019, algunos venezolanos migraron y desarrollaron startups, consiguiendo inversores dispuestos a aportar millones de dólares en ideas de negocio y tecnologías disruptivas.
En el Perú de los ochenta, durante la grave crisis política e hiperinflación, llegó un momento en el que merced a un paro de transporte los alimentos ya no podían ser distribuidos hacia Lima. Como explica el historiador Jesús Cosamalón, los insumos fueron transportados de provincia hacia la capital a través de bestias de carga. Sería la circunstancia en la que aparecen para quedarse los diversos y pintorescos vehículos modificados, como las variaciones de mototaxis y las incómodas combis.
La historia del Perú en lo económico ahora es muy distinta, con una de las monedas más estables del mundo. Pero, aun y con incentivos a favor, persiste la resistencia a las nuevas ideas. Lo mismo puede apreciarse en Chile, cuyos indicadores cuantitativos de innovación sitúan al país a la vanguardia latinoamericana en el tema. Sin embargo, cuando se profundiza en sus procesos de ingeniería y gestión de operaciones, los estilos de gerencia y de toma de decisiones son más bien jerárquicos y conservadores. La valoración de nuevas ideas suele estar supeditada a dinámicas de poder que son una extensión de las mismas tensiones de clase de su sociedad. Esto inhibe y retrasa la mejora de procesos y creación de productos que claramente pueden ser optimizados.
Similar experiencia ocurre en las universidades del Pacífico Sur, en las que una idea innovadora suele ser desechada si no es propuesta desde una universidad prestigiosa. Sólo por mencionar un ejemplo, algunas universidades venezolanas tienen una tradición de al menos 22 años en el diseño, fabricación y competencia de carros de carrera tipo fórmula, sin incluir vehículos mini-baja, carros solares y hasta prototipos de submarinos; todo ello en un país subsumido en la peor crisis de su historia. Otras universidades de la región, en condiciones mucho más favorables, no han avanzado más allá de un modelo conceptual en la misma línea de investigación.
Empero, ante el mínimo atisbo de flexibilización económica, brota en Venezuela una violenta pax bodegónica, aunque no pueda ésta ser sostenible en el tiempo. Nuestra característica es la desmesura: no se abren bodeguitas sino bodegones. No se abren boticas sino franquicias farmacéuticas. Con la comida, que desde la modestia todavía suele ser un buen negocio, no se abren locales de menú ejecutivo, acordes a la realidad de un país en crisis, sino restaurantes de lujo; algunos, ofreciendo experiencias inusitadas en toda Latinoamérica. El nivel del diseño gráfico no disminuyó, y más bien proliferan los artistas jóvenes con portafolios increíbles, quienes además no tuvieron oportunidad de vivir en la Venezuela democrática. Hasta el número de comediantes posproducidos se multiplicó en los últimos 20 años, devaluándose como ocurre con cualquier fenómeno inflacionario. Vamos, que en la venezolanidad todo revienta como el Barroso II, el pozo petrolero.
Notaremos, sin embargo, que no ocurre lo mismo con el sector primario y secundario, que insisten en el modelo extractivista del siglo XX. ¿Cuáles son, pues, estas fuerzas e ímpetus de orden cultural que se resisten al completo sometimiento y resignación del espíritu? ¿Y por qué no se manifiestan por igual en todos los sectores económicos?
Violencia y audacia
No se interprete esto como una apología cursi-patriotera de nuestra idiosincrasia, pues sea de donde vengan estas presiones subterráneas, son cimientos que nos constituyen y no hemos elegido —como los recursos naturales de los cuales nos ufanamos. Más bien, habría que observar que nuestras condiciones iniciales, que la fórmula alquímica que algún extraño demiurgo nos dio por hibris, tiene como manifestación social una histórica y tozuda tendencia a la rebeldía, a la violencia y a la audacia; tan desastrosas estas inclinaciones para el orden como lo son de afortunadas para la innovación, el liderazgo o el pensamiento lateral. Útiles para encontrarle atajos al buen-vivir.
Por razones de orden etnográfico que superan el alcance de este artículo, desde un principio, incluso antes de ser formalmente Venezuela, ya nos caracterizaba esa incontinencia tan propia de los cuerpos poderosos. Una sincera voluntad de poder y voluntad de vivir. Debe ser por eso, a razón de esta suerte de aristocracia nietzscheana, quela mala memoria nos caracteriza y condena, pero también denota que gozamos de buena salud. ¿Acaso no es eso lo que hacemos ahora: que cada quien se ocupe de lo suyo, y olvidarnos de los entramados del poder y partidismos que nos lastimaron?
De acuerdo con observaciones coincidentes de Álvaro León y Pizarro, Pascual Churruca, y del mismísimo teniente general Morillo, todos protagonistas y testigos directos de los tiempos independentistas, la lucha para mantener bajo control al pueblo de la costa firme (el territorio venezolano) debía ser reconsiderada por el rey Fernando VII, puesto que era desgastante y de suma dificultad guerrear contra su gente. Consta en anécdotas de la época cómo se engañaba a los soldados realistas que conformaban el Ejército Expedicionario de Costa Firme, diciéndoles que atracarían en Buenos Aires cuando en realidad estaban destinados a la costa parda. Ya luego en alta mar tocaba alentarlos y subirles la moral. «Si pudieron contra Napoleón, cómo no van a poder contra los venezolanos», les decían.
Morillo no escatimaba en descripciones e imágenes del gentilicio. Explica que los nativos cabalgan sus caballos sin silla de montar, sin equipamiento, y no requieren botas pues prefieren andar descalzos. Añade que «dicha gente es vigorosa, valiente, comen cualquier cosa, no tienen hospitales ni gastan en vestido»; o que su «espíritu público es por lo regular inclinado por la Independencia; y sólo la vigilancia, la precaución y la fuerza puede contenerlos». Cómo olvidar la Toma de las Flecheras por parte de Páez, o el Paso de los Andes por parte de Bolívar.
Aquí lo que se repite una y otra vez es una suerte de audacia, una osadía constante. Una combinación letal de confianza, brutalidad, picardía, lúdica, psicopatía, narcisismo y arrojo; todo eso en proporciones desiguales y exactas. La misma audacia de Bolívar al recibir al general San Martín en Guayaquil y decirle: «Bienvenido a tierras colombianas», anunciándole así que el Alto Perú era ya de la Gran Colombia y que lo contrario no era negociable.
La osadía con la que participamos con un pabellón en la Exposición Universal de París en 1899, evento en el que se dio a conocer la Torre Eiffel; o la de construir sin permiso un avión y volarlo sobre Barquisimeto, en 1920, y asumir por ello la cárcel de Gómez, a quien no le gustó la gracia. O la de pasear con un Ford modelo T a través de unas carreteras de tierra o empedradas, hostiles para el vehículo, y con mortales consecuencias para el pobre de José Gregorio. Hasta allí se desempolva la genealogía que rastrea nuestra aproximación y temperamento con la técnica.
Cuando esta audacia se combina con el objeto técnico, lo que observamos es que se le utiliza principalmente como potenciador del instinto, luego del estatus y después del saber. Aquella suerte de mongoles llaneros devenidos en sociedad venezolana encontró en las ideas de república, y luego democracia, unas tecnologías del prestigio y del posicionamiento regional encubiertas como pasos firmes hacia la modernidad. Un poco después, la industria petrolera se fraguó como una herramienta de poder que nos permitió influir en el concierto de las naciones.
A estas técnicas y tecnologías en general no había, ni hay, que entenderlas demasiado. Son cajas semitransparentes. Sólo se les teoriza lo suficiente, aunque podamos ser tan buenos en ello como sea necesario. Porque el temperamento venezolano es el de adueñarse de ellas y aprovecharse rápidamente de lo que pueden ofrecer. Esto, en contraste con otras culturas, que frente al objeto técnico lo adquieren, escudriñan, copian y luego hacen su propia versión del mismo.
De ahí, en parte, la desproporción observable en nuestra asimilación de tecnologías versus el desarrollo local de las mismas. Es cierto que el rancho con DirecTV o aire acondicionado, o el malandro con zapatos de marca y armas militares modificadas, anuncian inclinaciones aspiracionales, pero también son una forma de incontinencia, una falta de autodominio acompañada de puerilidad. La ausencia de control nos hace esclavos de nuestra entraña.
La necesaria autoridad del profesor universitario
El acceso a la universidad es un factor de suma importancia en estas consideraciones. Cualitativamente, para el venezolano ha sido más importante estudiar que trabajar. Independientemente de sus motivaciones para ello (aprender, evadir algunas circunstancias, conseguir estatus), la universidad obliga a la comprensión de los fundamentos teóricos de lo que se estudia. O al menos lo intenta. Pero para lo que nos atañe aquí, lo importante no son los programas académicos en sí, sino el proceso disciplinario inherente al aprendizaje metódico, riguroso y guiado.
Para ser estudiante universitario hace falta un poco de obediencia y actitud contemplativa. Es menester poner los impulsos en reposo, adoptar un silencio corporal. Por eso los psicólogos utilizaban el diván hasta hace no mucho. La dosis justa de disciplina y autodominio en voluntades impetuosas canaliza esas fuerzas hacia objetivos más nobles y mejores obras. Se atraviesa la caja semitransparente del objeto técnico, haciéndola diáfana. Se le desarma y entiende. Si antes obteníamos poder del artefacto, al comprenderlo en sus fundamentos podemos someterle y convertirlo en algo mejor.
De esa violencia áurea es que surgió lo mejor del Metro de Caracas, el puente sobre el Lago y las Torres de Parque Central (que 50 años después aún compiten entre las más altas de Suramérica); y bellezas como la ambientación cromática de las salas de máquinas en la represa del Guri, combinando la cinemática de las máquinas con el arte cinético de Cruz-Diez. Los más avisados notarán cómo la obra cuestiona la frontera entre lo técnico y estético.
Estas siguen siendo osadías, pero concebidas para perdurar y relacionarnos, no sólo para consumir y desechar. Corresponden a las esferas del trabajo y actividad, señaladas por Arendt.
Estas ideas convergen hacia un diagnóstico harto conocido: a la sociedad venezolana le falta padre. O más específicamente, relocalizarlo.Conclusión muy manoseada, pero quizás no meditada lo suficiente, pues la combinación de padre y magisterio se reúnen en el pater familias y luego en el educador, especialmente el profesor universitario. No es la abuela ni la madre de férreo carácter, ni el cura de la parroquia, ni los amigos, ni Bolívar, y definitivamente no es la «mano dura» encarnada en el militar.
El filósofo Erik del Búfalo nos recuerda que la paternidad es mucho más que un hecho biológico. Es ontológico. El padre denomina al hijo (generalmente con el apellido) y lo separa de su estado de naturaleza, integrándolo a la familia y sociedad a través de su autoridad necesaria y legítima. Esta auctoritas consiste en reconocer la superioridad del otro, como sucede al validar el saber superior de un maestro, y no en la imposición de esa autoridad, como es el caso de los autoritarismos y pranatos.
Se puede entender ahora la estratégica importancia de la universidad y del profesor universitario. No sólo es el antídoto contra el empirismo técnico y la asimilación bruta de tecnologías, a las que se les sacude para que hagan algo. Además de ello, y mucho más importante, constituye un magisterio disciplinario que, desde el amor y la libertad, moldea la conducta del estudiante a través de un método (es decir, un camino), guiado con rigor y autoridad apropiados; regulando y canalizando lo impetuoso, negligente y hasta lo bestial en nosotros.
Así pues, el rol universitario es triple: impartir conocimientos especializados, formar ciudadanos críticos y complementar la función paternal de nuestra sociedad matricéntrica, redireccionando nuestras pulsiones. No en vano decía Freud que la paternidad garantizaba el paso de la horda primitiva a la civilización, es decir, la transición de la animalidad a la cultura.
Por su parte, los profesores universitarios también pueden valerse de ese coraje argivo. Que no les falte grinta —como dicen los italianos, incluyendo los italianos trasatlánticos del Sur, con los cuales compartimos el mismo pecho caliente— y se apropien de su rol social ante un gobierno hostil con su oficio. Coordinemos entre todos las alternativas que los aligeren de esa dependencia estatal. Somos muchos los dispuestos a pagar, y en moneda dura, las lecciones especializadas que se imparten en la universidad o los talleres de autor.
Es una oportunidad para la reaparición de la figura del preceptor, en la tradicional dinámica de maestros y alumnos elegidos. El internet lubricará las comunicaciones, así como los venezolanos migrantes sabrán apoyar en lo logístico.
A nuestra impetuosidad hay que domeñarla a través de una disciplina que, en su justa dosis, permita convertirla en una fuente de liderazgos e ideas disruptivas. Lo que se juega acá es el equilibrio entre el pensamiento concreto y abstracto de una sociedad, cuyo desbalance, producto de la crisis política y económica, la inclina hacia lo primero: una sociedad empírica, informal, utilitaria, violenta y de horizonte corto que no puede sino aspirar a la labor urgente. Sería ésta una sociedad instrumental, de animales de carga. Un desperdicio del fuego prometeico, usado para quemar pero no iluminar.
@corvomecanique

