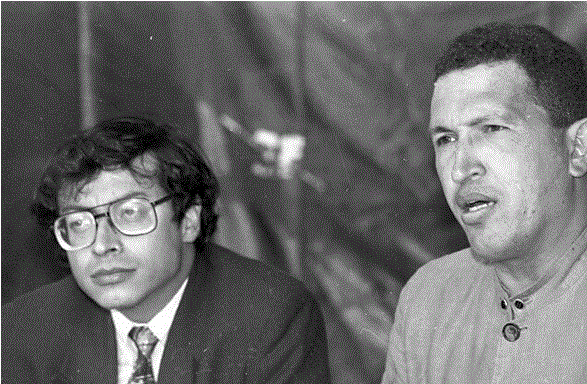
Somos cachacos de Caracas y vegueros de Bogotá. Vea usted, somos la misma esencia. El tumbaíto colombiano al hablar y el cantaíto venezolano de la conversación solo nos diferencia en los giros. Al final es lo mismo. En el tema puede estar la diferencia, del resto todo es igual. Bacanos y chéveres vea usted, pues. Igual en las actitudes de la vida que se van ensamblando en el tiempo haciendo del colombiano un venezolano en Caracas y del venezolano un colombiano en Bogotá. Qué jodida tan berraca, mijo. Solo es una cuestión de actitud. Si esa rayita de 2.219 kilómetros lineales que demarcan el trazado entre el Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela no se hubieran oficializado en la separación de la Gran Colombia el 6 de mayo de 1830 la jerga paisa, costeña o cachaca sería igual de oírla como la maracucha, la oriental o la central: con la aptitud de que geográfica e históricamente es el mismo pueblo que baila vallenato de este lado y entona joropo de aquel otro. Como si el general José Antonio Páez no se hubiera empeñado en empujar el divorcio en la geografía política en ese entonces. Por eso cuando se ondean las banderas de ambos países sin el fondo de las 8 estrellas venezolanas hay que ser muy aguzado para establecer la diferencia de ambas, solo perceptible en el ancho del amarillo colombiano. Y con la arepa ¡ni hablar! Desde La Cosiata para acá ese diferendo entre el palacio de Miraflores y el de Nariño han hecho del origen de ese pan popular de venezolanos y colombianos una controversia diplomática que pone a la incursión de la corbeta colombiana Caldas en el golfo de Venezuela en 1987 y a la movilización para la guerra de aquel entonces, como una cordial discusión de botiquín. Ambos países se atribuyen el origen de la arepa a pesar de compartir la misma mazorca y el mismo budare de donde sale, y de ser prácticamente la misma nación en las raíces. ¿Si se entiende?
Lo mismo en la política. Iguales virtudes y similares defectos. En algún momento desde el atentado al Libertador del 25 de septiembre de 1828 se empezó a mejorar la vuelta colombiana para llegar al poder y para manejar la política venezolana sin las barandas morales de dar papaya con la Constitución Nacional y con las leyes. Las tracalerías de aquel lado se han adecuado con mayor intensidad y mejor patrón de este otro. La Colombia de los años ochenta que abrió el espacio para que el delito sirviera de característica fundamental en su llegada y ejercicio frente a las altas magistraturas se modeló de este lado de la frontera. La corrupción y el narcotráfico sirvieron de trampolín para penetrar el péndulo histórico del poder entre liberales y conservadores. También en los últimos años de la democracia venezolana instalada después del 23 de enero de 1958. Cuando Luis Carlos Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, su hijo Juan Manuel Galán le pidió a César Gaviria continuar con las banderas del Nuevo Liberalismo. Gracias al sentimiento de dolor y rabia generado en la ciudadanía por el asesinato del candidato Galán aquel fue electo presidente de la república de Colombia. Gaviria recibió con ninguna simpatía desde el elector la herencia emocional y electoral que había capitalizado el difunto Galán durante la campaña para la consulta popular para designar al candidato liberal. Tanto como si, cuarenta años después en Venezuela, María Corina Machado, con un capital político atesorado después de camellar tantito en la campaña para las elecciones primarias para la designación del candidato unitario, sea asesinada política y moralmente por la misma oposición y que posteriormente de una, le endose sus activos políticos a Corina Yoris o a otra figura de los aspirantes postulados y aceptados por el CNE para las elecciones presidenciales de julio de 2024. Como decíamos de entrada, Colombia y Venezuela tienen muchas similitudes políticas, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Si se entiende?
Ese contexto político, económico, social y militar de la Colombia de los carteles de Medellín y de Cali, del narcotráfico distribuyendo los dineros calientes para financiar las campañas electorales en todos los niveles, que le abrieron las puertas de la cámara de representantes a Pablo Escobar durante un año y que puso en la antesala del palacio de Nariño a su socio el senador Alberto Santofimio es producto de exportación hacia Venezuela. Ese panorama es el que sirvió de marco para que años después se instrumentara judicialmente el famoso Proceso 8.000 y que salpicó al expresidente Ernesto Samper, ahora defensor radicalizado de la revolución bolivariana cada vez que puede servir de alabardero desde los tiempos del teniente coronel Hugo Chávez; pero que sirvió también para constatar cómo el delito y lo que se apareja con él en maniobras, conjuras, picardías y nocturnidades puede servir para llevarse por delante cualquier obstáculo que impida llegar hasta el poder político. Como a Galán en Colombia en 1989 y como ahora a María Corina Machado en la Venezuela de 2024.
Somos cachacos de Caracas y vegueros de Bogotá con las mismas virtudes e iguales defectos en los que se barrunta desde la cordillera de los Andes. Esa inmensa mole que atraviesa todo el borde occidental de la América del Sur desde su nacimiento en Chile hasta el oeste de Venezuela, después de cruzar a Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y que nos vincula en los códigos sociopolíticos y nos etiqueta culturalmente tanto como si se bailara “La pollera colorá” en la avenida Bolívar de Caracas o se ejecutara el “Alma llanera” en Bogotá frente a una bandeja paisa y unas papas chorreadas. Tan iguales que entre Petro y Maduro, hoy presidentes de Colombia y Venezuela, hay el mismo rastro político y militar que los formó, capacitó y misionó. Aquel formó parte del M-19 desde los 18 años, el grupo guerrillero que se robó la espada del Libertador Simón Bolívar, que secuestró y asesinó al líder sindical José Raquel Mercado, que allanó la Embajada de República Dominicana en Bogotá durante dos meses, que participó en el secuestro de la hermana de los Ochoa del Cartel de Medellín y que ejecutó el emblemático caso de la toma del Palacio de Justicia con financiamiento del patrón Escobar, cuya retoma por la fuerza pública ocasionó más de 100 muertos. En tanto que este, desde muy joven –12 años según su confesión pública– formó parte de la Liga Socialista, el partido político fachada legal de varias organizaciones guerrilleras autoras en los años setenta y ochenta de muchos secuestros, entre ellos el del industrial norteamericano William Frank Niehous y participó de los entretelones del golpe militar 4F y su secuela de muerte. ¡Hágale pues! ¿Nos parecemos o no paisita?
Esas marrullerías tras las bambalinas, se expandieron a los lados después que las FARC tomaron el control de la comercialización de la cocaína luego de la muerte de Escobar en 1993 y se convirtieron en el mayor cartel de drogas del mundo con línea directa desde La Habana. La historia de las relaciones trianguladas de las FARC – Revolución cubana – Revolución bolivariana data de 1994 con la transferencia de ese tratado político de Fidel Castro que desarrolla el cómo llegar al poder sin escrúpulos, sin barandas morales o legales y saltándose todo género de convencionalismos. Entonces es válido concluir que quien reciba financiamiento para la campaña electoral, desde un régimen sindicado abiertamente de ser un cartel de drogas pone a prueba una propiedad de transitividad que dice que si un elemento se relaciona con otro y este con un tercero; el primero se relaciona con el tercero. Es así en la aritmética y en la política. Eso, pareciera que ya permeó hacia la oposición en Venezuela.
Somos cachacos de Caracas y vegueros de Bogotá. ¿Nos tomamos un tintico, mijo?

