
Hans Fallada (1893-1947)
Hans Quangle, joven soldado alemán, halló la muerte en los primeros meses de 1940, en la llamada “campaña de Francia” durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 20 años y era el único hijo de Anna y Otto Quangle.
Anna nació pobre. Terminó a duras penas la escuela primaria y trabajó siempre como empleada doméstica. De joven, Otto combatió en la Primera Guerra Mundial antes de hacerse tornero y llegar a capataz de una fábrica de ataúdes. Cuando su Hans murió, los Quangle tenían 40 y 56 años, respectivamente.
Devastados por la pérdida, Otto y Anna desfogaron la amargura de su odio hacia Hitler y su maquinaria de guerra en una desigual cruzada de contrapropaganda llevada a cabo clandestinamente, en solitario y con los limitadísimos medios de un modesto matrimonio de clase obrera en la mediana edad.
Al dorso de anodinas tarjetas postales, Otto escribía con vivas exhortaciones a resistir a Hitler y su política de guerra. Pegaba una estampilla de correos con la efigie del Führer y sobreescribía un desafiante “asesino de los trabajadores”.
Echaban luego las postales en buzones de correo residenciales, o las dejaban, muy discretamente, en los rellanos de las escaleras, o en el antepecho de las ventanas de edificios públicos escogidos al azar. La idea fue de Otto; Anna lo secundó con entrega absoluta. Nunca comunicaron a nadie sus propósitos. Confiaban en que esto surtiría efectos pero no perdían tiempo verificando posibles reacciones; hacerlo supondría demasiado riesgo.
Pese a la ingenuidad de sus premisas y lo exiguo del método, esperaban despertar con las postales una improbable conciencia antinazi y quizá soñaran con el levantamiento de la población. La tardanza en poner a los Quangle al descubierto se debió sin duda al singular método que emplearon para denunciar todo lo demencialmente inhumano del totalitarismo nazi.
Al principio, sus fórmulas fueron muy simples: “Madre alemana: Hitler asesinó a mi hijo; asesinará también a los tuyos. Pasa esta postal”. Después, antagonizaron las mentiras del nazismo sobre sus “triunfos” militares en Rusia. Otto escribía con errática sintaxis y protuberantes errores de ortografía.
Téngase en mente que a partir del invierno de 1942, el frente oriental de la guerra se había convertido ya para Alemania en el matadero que prefiguraba el infierno de Stalingrado. Para entonces, las postales aparecían firmadas por un ficticio organismo resistente que bautizaron “Prensa Libre”.
Esta candorosa estrategia, desplegada artesanalmente de incógnito, sin acuerdo con terceros, los hizo por completo ubicuos. Durante meses, Otto y Anna fueron los ignotos enemigos del doctor Goebbels—archipoderoso y temido Ministro de Propaganda— y los más buscados por la Gestapo.
Al cabo de tres años, luego de haberse convertido en un formidable reto de investigación para la policía política, fueron infaustamente puestos al descubierto por un ridículo hecho casual. Se vieron encarcelados y juzgados sumariamente por traición al III Reich, luego de haber distribuido 285 postales, sin haber nunca constatado reacción alguna de sus compatriotas. Casi la totalidad de las postales fue entregada espontáneamente a la Gestapo por ciudadanos aterrorizados ante la idea de ser detenidos con alguna de ellas encima. O de ser vistos leyéndolas.
Anna y Otto son entrañables personajes de ficción que, sin embargo, tuvieron modelos de carne y hueso en la vida real: Elise y Otto Hampel, quienes fueron guillotinados por la “justicia” del Reich, sin testigos, en la tenebrosa prisión de Plötzensee, en abril de 1943. Sus expedientes ( incluyendo las 285 postales) fueron sellados y olvidados.

Otto y Elisa Hampel, cautivos de la Gestapo
Nada, absolutamente nada sabríamos hoy de los Hampel ni de la trágica futilidad de sus empeños, si no hubiese mediado el genio literario de un gran escritor alemán, fallecido en 1947: Hans Fallada. En las últimas dos décadas, Fallada ha encontrado el unánime reconocimiento que no alcanzó en vida.
Fallada es un seudónimo literario, inspirado en un cuento infantil de los hermanos Grimm: un caballo que habla y que no sabe mentir. El nombre verdadero fue Rudolf Wilhelm Ditzen.
Nacido en Pomerania, no lejos del Mar Báltico, en 1893, su padre era juez. Pese a un temprano, rebelde abandono de toda educación formal, al temperamento desmesurado de Fallada nunca le faltó el apoyo de sus padres. Su adicción al alcohol, la cocaína, la morfina ( tan popular y accesible ésta última en la Alemania de los años 20) sustanciaron desde la adolescencia los altibajos de un largo oficio de escritor.
A diferencia de muchos de sus contemporáneos ( célebres exilados, como Thomas Mann, Bertolt Brecht, Alfred Döblin o Franz Werfel), Fallada nunca dejó Alemania. Su carrera literaria, desarrollada entre los últimos años de la república de Weimar y el ascenso del nazismo, culminó luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, siempre muy afectada por los tiempos que le tocó vivir pero convencionalmente exitosa: su novela Hombrecito, ¿y ahora qué?, publicada en 1932, antes de la llegada de Hitler al poder, fue un bestseller en su país, llevada dos veces al cine, la segunda en Hollywood, en 1934.
Me apresuro de decir que Fallada no fue un sant. En absoluto. Tampoco un héroe de la izquierda ni simpatizante de los nazis y a menudo se las vio muy negras. Aun vista de lejos, a su vida caótica y catastrófica no faltaron tragedias privadas ni motivos para ir a la cárcel.
Sus primeras tentativas literarias, por ejemplo, se dieron en el reformatorio donde fue recluido luego de un triste episodio, lleno de equívocos, en que resultó muerto de un disparo un compañero de juegos.
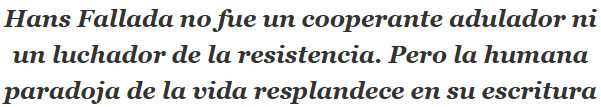
Ya adulto, Fallada fue en una ocasión encarcelado por estafa y, aún más tarde, se le imputó un frustrado intento de asesinar a su esposa disparándole en medio de un altercado provocado por él mismo, al influjo del licor. De ser juzgada su conducta ( y no su obra) por la hipocresía woke prevaleciente hoy en el mundo, Hans Fallada sería un autor totalmente cancelado. Su obra maestra, Solo en Berlín, lo vindica para siempre.
Políticamente hablando, lo que mejor describe la carrera de Fallada en la Alemania nazi es decir que no fue un cooperante adulador ni un luchador de la resistencia. La humana paradoja de la vida resplandece en su escritura. Observador penetrante, Fallada expresa simpatía y compasión por el hombre común con un lenguaje que, según los críticos, lo emparenta con autores de la talla de Joseph Roth o Karl Kraus. La génesis de Solo en Berlín, cuyo título original es Jeder stirbt für sich allein (“Cada quien muere solo”), merece contarse.
En 1946, a instancias de una agencia gubernamental de posguerra, varios autores alemanes fueron alentados a escribir sobre la resistencia civil al régimen de Hitler, un tema impensable desde 1933. Fallada tuvo acceso así al expediente de los esposos Hampel.
Sin faltar en punto alguno a la veracidad de los hechos, el novelista compone un thriller animado en contrapunto por la campaña de tarjetas postales y la pesquisa a cargo de Escherich, un tenaz inspector de la Gestapo. En torno a este núcleo crece prodigiosamente una novela cuyo protagonista mayor son las gentes del Berlín en guerra. Fallada transmutó magistralmente el dossier policiaco en una ejemplar crónica de los años tenebrosos bajo Hitler.
La novela apareció en 1947 e inmediatamente se convirtió en un suceso de librería que habría halagado a Fallada quien murió ( de una sobredosis de morfina, ¡qué la íbamos a hacer!) aquel mismo año. Desde entonces, su hechizo no ha parado de crecer en decenas de idiomas y generado media docena de versiones fílmicas y televisadas.
La más reciente y turbadora apareció en 2016. La dirige el hispano-suizo Vincent Pérez con actuaciones inmensas de Emma Thomson y el irlandés Brendan Gleeson . Volví a verla semanas atrás. Y con ella evoqué la vertiginosa plasticidad de Berlin. Alexanderplatz de Alfred Döblin y la espesura humana del Madrid que nos muestra Camilo José Cela en La Colmena.

