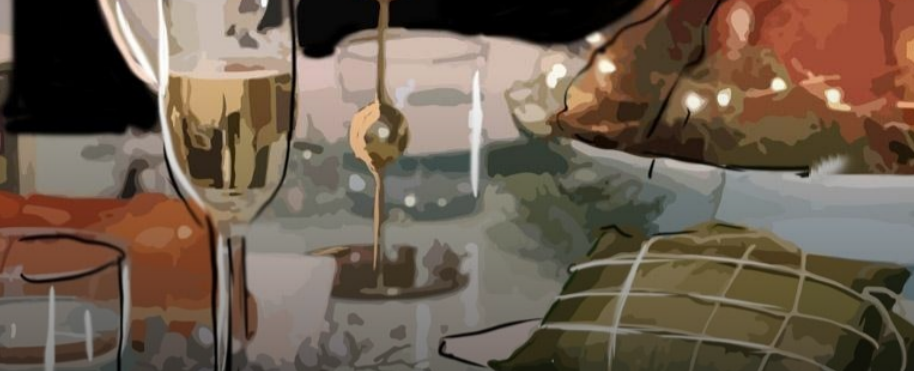
Lo he dicho y escrito muchas veces. El quinteto hallaca-pernil de cochino-pan de jamón-ensalada de gallina-dulce de lechosa se convirtió en la sintaxis culinaria fundamental que ha hecho de Venezuela uno de los pocos países iberoamericanos en donde todos sus habitantes —como ocurre con el pavo en el Thanksgiving estadounidense— se reúnen a degustar, a la misma hora, exactamente el mismo menú, con pequeñas variantes regionales o añadidos de inmigrantes europeos, árabes y suramericanos, para celebrar la Navidad y la llegada del Año Nuevo.
Esa cena ritual se fue armando como celebración colectiva a medida que la nación venezolana iba unificándose en torno a valores culturales comunes que rompían con el aislamiento de las siete provincias distantes y disconexas que le dieron origen.
Pero tengámoslo claro, en el principio no era la hallaca. Ni el quinteto arriba mencionado. Los venezolanos del siglo XIX y las primeras décadas del XX celebraban las fiestas decembrinas con diversas cocinas eminentemente regionales. Lo explica claramente el maestro Ángel Rosenblat, el autor de Buenas y malas palabras en el castellano de Venezuela, cuando escribe en el Papel Literario de El Nacional, en 1953, un ensayo precisamente titulado “Hallaca” en el que comenta en un texto sobre el tema, escrito en 1895 por un pionero de los estudios lingüísticos, Adolfo Ernst, “cuando la hallaca no era todavía un plato nacional”.
Pero luego sí lo fue. Hay que decirlo claro: en el presente no se pueden entender las fiestas de fin de año entre los venezolanos si no está de por medio la presencia de una hallaca. La Navidad es el gran momento de la cultura nacional tradicional y de la afectividad familiar venezolana. Música: gaitas, villancicos, fulías, parrandas, Billo, Los Melódicos. Tradiciones populares: la fiesta de La Chinita, en Maracaibo; la Fiesta del Mono, en Monagas; los Zaragozas y los Locos y Locainas, en Lara y Guárico; la Paradura del Niño y Los Vasallos de La Candelaria, en Mérida; la quema del Año Viejo, en Táchira. Y, por supuesto, las cenas del 24 y el 31 de diciembre, son el gran momento de la profana religiosidad familiar venezolana.
En esas mesas decembrinas la hallaca es la protagonista fundamental. Ese objeto, verde por fuera y amarillo por dentro, que alumbra todos nuestros cariños y la mutua vocación de buenos deseos. Porque la hallaca, lo sabemos todos, no es solo un preparado más. Ella es fiesta y ritual. Memoria colectiva y gesto de afecto. Ratificación de jerarquías y lógicas de división del trabajo en la vida familiar. Herencia amorosa de bisabuelas, abuelas, madres, tías, amigos, hermanos y primos. Tarjeta de presentación y gesto de bienvenida. Y, sobre todo, pretexto generoso para la vida gregaria que las gentes de estas tierras, a un mismo tiempo caribeñas, amazónicas y andinas, nos negamos a perder.
La de Uslar Pietri
No es casual que este envuelto de hojas plátano haya sido un tema recurrente entre escritores, historiadores y científicos sociales. Arturo Uslar Pietri, el intelectual icónico de nuestro siglo XX, acuñó la idea de que la hallaca expresaba prístinamente el carácter mestizo de nuestra cultura y que en ella, era su tesis central, se ha concentrado la historia como un resumido manual.
Cual maestro de escuela, Uslar procedía a explicarlo. En la cubierta, decía, está la hoja de plátano: el plátano africano y americano en el que lo indio y lo negro abrían “el cortejo de sabores”. Luego viene la masa de maíz: la más americana de todas nuestras plantas, que conecta nuestro plato navideño con las tortillas y los tamales de México, Centro y Sur América, y me permito agregar, con toda una gama de preparados —pasteles de choclo del Perú, humitas bolivianas— que pueblan la geografía gastronómica del mundo hispanoamericano.
Adentro, en el relleno, vienen las carnes de gallina, res y cerdo, las aceitunas y las pasas, en donde se halla España con toda su herencia ibérica, romana, griega y cartaginesa. En el azafrán que colorea la masa, y en las almendras que adornan el guiso, el autor de Las lanzas coloradas encuentra los siete siglos de invasión musulmana. Y en el clavo de olor, frase deslumbrante, “la punzante y concentrada brevedad” de un producto incorporado gracias a “la larga búsqueda de la Europa medieval hacia el Oriente fabuloso de riquezas y refinamiento”.
Interminables debates
La hallaca también, además de goce en el paladar, es un objeto de debate intelectual: ¿se debe escribir hayaca o hallaca? Como los peruanos, que todavía debaten acaloradamente si es cebiche (con b) o ceviche (con v), los intelectuales venezolanos han debatido largamente entre hallaca o hayaca.
Rafael Cartay, uno de los más queridos y admirados de nuestros historiadores del hecho culinario, lo resume muy bien en su libro El pan nuestro de cada día. Recuerda, primero, la tesis de Ernst, quien sostenía que la palabra viene del verbo guaraní “ayúa” o “ayuar”, que significa revolver o mezclar, y luego se habría convertido en “ayuaca”, más tarde en “ayaca”, como se supone se decía en el siglo XVIII para designar “una cosa mezclada”.
Cartay alude luego a la argumentación de Rosenblat, quien sugiere, en cambio, que el término proviene de “hayaca”, que era una especie de envoltorio, paquete o bojote. Pero es obvio que la explicación que más le satisface es la de José Rafael Lovera, otro de los grandes historiadores de nuestra gastronomía, quien refiere tres registros históricos de la voz hayaca —en una declaración de Juan de Villegas, el fundador de Barquisimeto, en el juicio que se le siguió a Ambrosio Alfinger, en 1538; en la Recopilación Historial de fray Pedro de Aguada, en 1575; y en los haberes de un encomendero de 1678 que habla de “tres hayacas de sal”—, y en los tres casos, la palabra se usa como sinónimo de envoltorio o paquete.
Y es el mismo Lovera quien luego explica que la voz “hayaca” proviene de alguna de las lenguas aborígenes del occidente venezolano, que derivó luego en “hayaca de maíz” para designar inicialmente los bollos envueltos en las hojas de la misma planta y, más tarde, se supone que en el siglo XVIII, se convierte en “hallaca”, para designar un pastel con carne que proviene del tamal.
Es la acepción que reconoció la Real Academia de la Lengua Española, cuando en la decimotercera edición de su Diccionario la definió como “pastel de harina de maíz, relleno con pescado o carne en pedazos pequeños, tocino, pasas, aceitunas, alcaparras y otros ingredientes que, envueltos en hojas de plátano, se hace en Venezuela como manjar y regalo de Navidad”.
La explicación de los orígenes
El otro debate interminable es, ¿de dónde viene la hayaca? Personalmente, me gusta la historia, aquella que atribuye el origen de nuestro modesto plato navideño a la recolección que los esclavos hacían de los restos de los grandes banquetes de los señores mantuanos una vez que estos se retiraban de la mesa.
Según la versión, esas “sobras”, en su mayoría productos importados de España —pasas, aceitunas, almendras, alcaparras— junto a carnes de alta calidad —tocino, gallina, res— eran luego usadas como relleno dentro de las tortillas de maíz que por entonces constituían la base principal de la dieta popular. De esa mezcla se supone que surgió la hallaca que, una vez descubierta por los mantuanos, fue incorporada a sus banquetes y sometida a un proceso de refinamiento que no se ha detenido hasta hoy.
Sin embargo, investigadores rigurosos, como el ya mencionado José Rafael Lovera, han aportado elemento suficientes para rebatir esta tesis y asocian el origen de la hallaca a los tamales que se consumían con distintas denominaciones en diversos lugares de la América hispana. La hallaca, nuestro “pastel con carne”, habría comenzado a existir a mediados del siglo XVIII y sería el resultado del enriquecimiento del tamal con el que los venezolanos habían entrado en contacto gracias al intenso comercio de cacao que por entonces Venezuela sostenía con México.
De lo que no quedan dudas
Ya sea escrita con “ll” o con “y”, como lo sigue haciendo el DRAE; se les llame “manual de historia”, como le gustaba hacerlo a Uslar, “multisápidas” como las adjetivaba Rómulo Betancourt, “la obra maestra de la cocina criolla” según Rosenblat; “el pan arcaico que sirvió de molde para recibir los mil sabores de la mesa europea”, como grandilocuentemente lo describió Mario Briceño-Iragorry; ya sea caraqueña, oriental, andina, guayanesa o llanera; con garbanzos, huevo, papa, pescado, caraotas o vegetarianas; cocinadas en leña, en cocina a gas o con electricidad; hechas en el grupo familiar o compradas; comidas en el país o —como sucede ahora con más frecuencia en estos tiempos de triste diáspora gracias al llamado “socialismo del siglo XXI”— en el extranjero; independientemente de que la masa sea de maíz o de plátano, como se hace en algunos lugares del Zulia; en lo que los venezolanos no tenemos dudas ni debate alguno es que, efectivamente, la hallaca es un manjar que todos celebramos como una de nuestras mejores creaciones colectivas y sin cuya presencia no logramos entender ni la Navidad ni el Año Nuevo.
Por eso una hallaca es muchas cosas a la vez. Un indicador económico: todos los diciembres los medios de comunicación le dedican grandes espacios a detectar cuánto costará hacerlas ese año. Un termómetro político: “El próximo diciembre nos comemos las hallacas en democracia”, cuentan que exclamaban emocionados lo venezolanos el exilio que luchaban por derrotar la dictadura de Pérez Jiménez. Un cruel anuncio de pérdida inminente de alguien cercano: “Ese no se come las hallacas este año”. Un despiadado criterio estético: “Con ese vestido pareces una hallaca mal envuelta”. Un objeto de juegos verbales infantiles: “¡Feliz año y que las hallacas no te hagan daño!”. Un acto de picardía maracucha: “Comete la hallaca, pero guardame el bollo”. Un gesto de cariño: “Ven esta noche a visitarnos que aquí te tenemos tu hallaquita”. Y, sobe todo, actualmente, un voto de esperanza: “¡El año que viene, cuando termine el dominio de la tiranía, nos comemos las hallacas juntos!”.
Lo resumió magistralmente, en la primera mitad del siglo XX, el humorista Job Pim:
“Hallacas de marrano o de gallina,
o de carne de res, humildemente,
puede la calidad no sea muy fina:
conseguir las hallacas es lo urgente”.
Entre todas las frases que podría citar, una de las que más me gusta es la boutade de Miro Popic en El pastel que somos. En las últimas letras de su libro, Miro se pregunta: “¿Desde cuándo somos venezolanos”? Y se responde: “Desde que comemos hallacas”. Es decir, somos venezolanos, no porque seamos descendientes de Bolívar o hayamos nacido dentro del territorio que se considera Venezuela. No. Somos venezolanos porque comemos hallacas. Es eso lo que nos distingue.
¡Feliz Navidad!
Artículo publicado en el diario Frontera Viva

