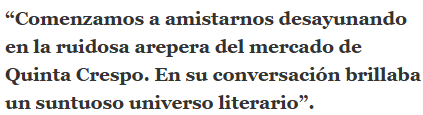Teresa de la Parra, 1989-1936
1.-
Las leyes que rigen nuestro trato con los libros son enigmáticas, verdaderos arcanos. Y misterioso el impulso que deja de lado la novedad literaria adquirida recientemente y va derecho al título cien veces leído con fruición anticipada y siempre con provecho. Umberto Eco lo ha dicho todo ya sobre la manía de elaborar listas; yo he tenido desde siempre la de llevar en mi corazón una bitácora de relecturas balsámicas. Luce natural que sean muy pocos esos talismanes. Son por lo general, venáticos: algunas noches funcionan; otras no. Digo noches porque releer, me parece, es vicio más bien nocturno.
Lo cierto es que tan solo sostener en la mano el volumen que se va a releer abre ya la puerta a revelaciones—una etimología, otro título, un autor aún desconocido, la centella de un recuerdo vergonzoso o feliz— que no vislumbramos la última vez que leímos. Mi bitácora también atesora las noches pasadas en claro prendidos de un libro. Puedo recordarlas casi todas.
2.-
Durante las noches que siguieron al Caracazo, en marzo de 1989, por ejemplo, releí la colección de ficciones y crónicas que, diez años atrás, en 1979, Tomás Eloy Martínez había recogido en Lugar común la muerte.
La violencia inesperada del Caracazo puso en suspenso las convicciones biempensantes de aquel petroestado hasta entonces confiado, feliz, y hoy perdido para siempre. Una noche de julio pasado torné a visitar este libro que todo venezolano debe leer al menos una vez en la vida. Pongo ahora el dedo sobre El cónsul, el relato de Tomás Eloy que mueve esta evocación de José Francisco Chapman, escritor venezolano.
El cónsul reconstruye soberbiamente la tragedia del gran poeta cumanés José Antonio Ramos Sucre, filólogo, humanista y traductor que, atormentado por un insomnio incoercible se quitó la vida en Ginebra el mismísimo día de junio de 1930 en que cumplía 40 años.
3.-
En otro tiempo conocí a Chapman.
Trabajábamos para un canal de televisión, hace ya más de medio siglo. La televisora de señal abierta estaba –y sigue estando– en una cuadrícula del viejo casco de la ciudad: ocho derrelictas manzanas a orillas de la cloaca que a cielo abierto atraviesa Caracas de oeste a este. Chapman las bautizó “la zona del canal”.
Mi trabajo en la zona del canal consistía en reciclar viejos guiones de radionovelas cubanas de los años cuarenta y convertirlas en culebrones venezolanos de los años setenta del siglo pasado.
Chapman, por su parte, trasnochaba escribiendo guiones para el departamento de promociones. Atendía, además, diversos encargos que aceptaba discretamente como escribidor fantasma. Durante el día diagramaba también un tabloide que siempre anduvo en apuros financieros. Ignoro si cursó alguna carrera universitaria, pero al ser lector inteligente, omnívoro y voraz, se había convertido, en lo que atañe a la Literatura, en mucho más que un amateur ilustrado.
Comenzamos a amistarnos desayunando en la ruidosa arepera del mercado de Quinta Crespo. Su vivaz conversación me dejó ver, poco después, el suntuoso universo literario que lo obsedía. Había ganado por aquellos años el Concurso Anual de Cuentos de El Nacional.
Escribía en aquel entonces una frondosa novela de intriga internacional, ambientada en la Europa de entreguerras. Los protagonistas eran casi todos venezolanos ya célebres en tiempos de Juan Vicente Gómez. Recuerdo que el novelista que había en él también se interesaba en el satánico Giles de Rais, Mariscal de Francia en el siglo XV, pavoroso asesino serial que dio origen a la leyenda de Barba Azul.
Chapman admiraba también a Eric Ambler y del mismo modo con que éste situó sus dieciocho novelas de intrigas en el Mediterráneo oriental –Estambul, Atenas, Nicosia, Belgrado, El Cairo–, Chapman quiso ambientar su thriller en París, Marsella, Niza, Hamburgo, Bremen, Ginebra…
El supremo antagonista de los personajes de Chapman es el dictador Juan Vicente Gómez y el tablero es la Europa que pudieron conocer Teresa de la Parra, Rufino Blanco Fombona o el joven Uslar Pietri.
El “título de trabajo”que Chapman dio a su novela fue La daga del cónsul. Tal como aún la recuerdo, su trama incandescente se asienta en París donde, patrocinados por Antonio Aranguren, magnate petrolero, titular de una colosal concesión en el Zulia y directivo de la Petroleum Oil Concessions, un puñado de exilados, de muy dispares orígenes sociales, fragua la compra en Hamburgo de un buque carguero, armas y municiones para invadir Venezuela y derrocar al tirano. Una bella e intrépida Teresa de la Parra está a cargo de las secretísimas gestiones.

El dueño de la daga anunciada en el título es nada menos que el poeta José Antonio Ramos Sucre, cónsul de Venezuela en Ginebra quien, pasando de perfil, se infiltra en la conjura. ¿Cómo lo logra?
Es sabido que en Venezuela, “poeta” es sinónimo de güevón y por eso los conspiradores, al fin ellos también venezolanos, lo admiten despreocupadamente en la tertulia del café Le Cheval Blanc de la rue De Lappe. Por su parte, el cónsul, muy visible miembro de la generación literaria del 18, ha hecho saber que padece un crudelísimo insomnio.
Teresa se mueve con desenfado entre banqueros, conspiradores, amigos de la dictadura y literatos franceses de alto octanaje. Su consejero literario es nada menos que Paul Valéry quien, a sus 57 años—y todo París lo sabe—está secretamente enamorado de la autora de Ifigenia. La figura pública de Teresa como gran escritora sudamericana, aunque algo rolliza ya, encubre sus operaciones.
Un elegante diplomático ecuatoriano—se llama Gonzalo Zaldumbide, ¡imagínenselo!—dice ser su fiancé y escolta la vida social de Teresa. Las relaciones íntimas de Teresa con la joven escritora cubana Lydia Cabrera apenas se insinúan lésbicas en la novela que en voz alta fabulaba Chapman en la alta noche.
Aún me parece estar viendo a Chapman en el cubículo que ocasionalmente compartíamos en Radio Caracas TV, entornando los ojos y mirando al cielorraso mientras declamaba concentradamente el plan de su obra. Una noche hice reparos a sus anacronismos. Ramos Sucre, por ejemplo, solo alcanzó a vivir en Europa pocos meses y eso fue mucho después de las maquinaciones de Teresa y el buque invasor. Chapman me recordó, sonriente y beatífico, un aforismo de D.H.Lawrence: “Fíate del relato, no del narrador”.
La aventura del grupo del café Cheval Blanc terminaba peor que la desafortunada incursión del Falke en la vida real. Furioso por los desdenes de la bella Teresa, y quizá celoso de su brillo literario, el cónsul delata telegráficamente a los conjurados y la expedición es esperada, ametrallada y aniquilada por completo en los muelles de Cumaná.
En una escena final, o casi al final, la ficcional Teresa se encara duramente con el cónsul –de quien nadie sospecha–en el café de la rue De Lappe antes de que los exilados, consternados por la masacre, comiencen a llegar. Enloquecido por la culpa, el cónsul insomne se quita la vida con una sobredosis de láudano.
No volví a saber de Chapman hasta un encuentro casual en el parqueadero de un automercado en la Alta Florida, hacia 2012 o 2013. Pero, inédito o no, la memoria radiante de su argumento de venezolanos en el París de los années folles de Picasso, Hemingway y Modigliani me acompaña hasta ahora. Si todavía anduviese “de este lado del césped” me gustaría volver a verlo.