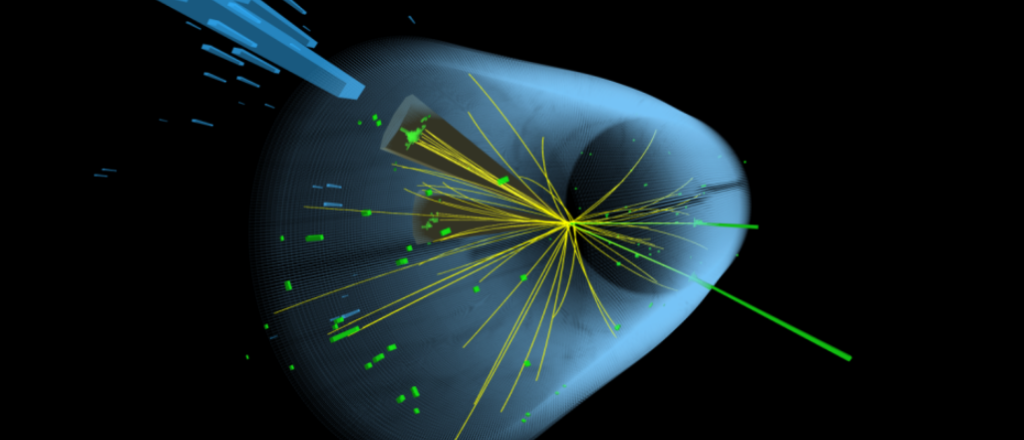
Cuando, el 4 de julio de 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear anunció al mundo el hallazgo del bosón de Higgs, una partícula que explicaba cómo y por qué adquieren su masa el resto de partículas, parte de la prensa no dudó en apodarla la «partícula de Dios».
El sobrenombre hunde sus raíces en el título del libro La partícula de Dios: si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?, escrito por el físico Leon Lederman en 1993, y que ofrece una breve historia de la física de partículas desde tiempos de Demócrito hasta la física cuántica del siglo XX, pasando por Newton, Boscovich y Faraday, entre otros.
El propio Lederman –quien tras la confirmación de la existencia del bosón casi 30 años después escribió una segunda parte titulada Más allá de la partícula de Dios, que ahonda en el futuro de la física de partículas una vez descubierto– explicó la elección del encabezamiento de la siguiente manera:
«Este bosón es tan central para el estado actual de la física, tan crucial para nuestra comprensión final de la estructura de la materia, pero tan esquivo, que le he puesto un apodo: la Partícula de Dios. ¿Por qué la Partícula de Dios? Dos razones. Uno, el editor no nos permitió llamarlo la «Maldita Partícula», aunque ese podría ser un título más apropiado, dada su naturaleza perversa y el gasto que está causando. Y dos, hay una especie de conexión con otro libro, uno mucho más antiguo… [en referencia al Génesis]».
Aunque muchos físicos y científicos renegaron del sobrenombre –incluido el propio Peter Higgs, fallecido este martes a los 94 años y que en 1964 teorizó la existencia del bosón para explicar la cuestión de la masa de las partículas, pieza clave para completar el gran puzle del llamado Modelo Estándar–, su uso ha perdurado para referirse al hecho de que «sin él no existiríamos», según expuso la propia Academia Sueca de las Ciencias al entregar a Higgs el Premio Nobel de Física en 2013.
Publicado en el diario El Debate de España

