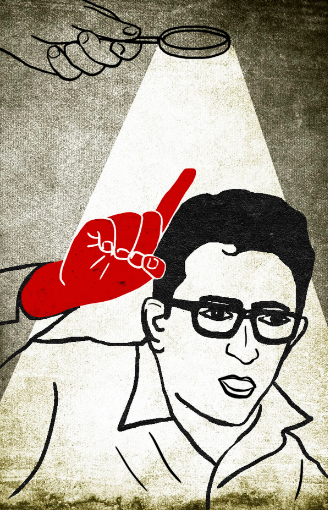 Como todos los lectores dedicados del boom latinoamericano, yo conocía los hechos del caso Padilla con cierto detalle: han sido discutidos hasta el cansancio por los testigos, los participantes y los historiadores, desde el Jorge Edwards de Persona non grata hasta Las cartas del boom, la compilación sin desperdicio de la correspondencia entre los cuatro novelistas más notables de esa generación. Pero nada habría podido prepararme para la impresión profunda que me causó el documental extraordinario de Pavel Giroud, El caso Padilla, que tuve el privilegio de ver en días pasados. El documental todavía no está disponible en plataformas, a pesar de que hace un año sacudió a los que lo vieron en algunos festivales. Yo sólo puedo desear que no tarde mucho en estar disponible para el público, pues es uno de los testimonios más inquietantes y conmovedores que he visto de un momento señero de nuestro pasado: lo ocurrido en abril de 1971 rompió en dos la historia de la Revolución cubana, hizo trizas la relación entre la Revolución y los escritores latinoamericanos y, en cierto sentido, dio por clausurado el fenómeno político —no el literario— que llamamos boom.
Como todos los lectores dedicados del boom latinoamericano, yo conocía los hechos del caso Padilla con cierto detalle: han sido discutidos hasta el cansancio por los testigos, los participantes y los historiadores, desde el Jorge Edwards de Persona non grata hasta Las cartas del boom, la compilación sin desperdicio de la correspondencia entre los cuatro novelistas más notables de esa generación. Pero nada habría podido prepararme para la impresión profunda que me causó el documental extraordinario de Pavel Giroud, El caso Padilla, que tuve el privilegio de ver en días pasados. El documental todavía no está disponible en plataformas, a pesar de que hace un año sacudió a los que lo vieron en algunos festivales. Yo sólo puedo desear que no tarde mucho en estar disponible para el público, pues es uno de los testimonios más inquietantes y conmovedores que he visto de un momento señero de nuestro pasado: lo ocurrido en abril de 1971 rompió en dos la historia de la Revolución cubana, hizo trizas la relación entre la Revolución y los escritores latinoamericanos y, en cierto sentido, dio por clausurado el fenómeno político —no el literario— que llamamos boom.
Los hechos son estos. Heberto Padilla era un periodista que había apoyado a la Revolución desde sus comienzos, fungido como corresponsal de Prensa Latina en Moscú y pasado incluso por cargos oficiales. Después de unos años de viajes por el extranjero, Telón de Acero incluido, volvió a Cuba con algo que sólo puede llamarse desencanto. En 1968 publicó un libro de poemas, Fuera del juego, que se permitía escepticismos, ironías y aun críticas abiertas a la Revolución y a la mentalidad revolucionaria, pero no creo que hubiese imaginado, ni siquiera en sus peores pesadillas, lo que ese libro iba a causarle. Entre otras cosas, los poemas son una puesta en escena de la terca libertad de la poesía cuando mejor funciona. “¡Al poeta, despídanlo!”, dice o exclama el poema que da título al libro. “Ese no tiene aquí nada que hacer./ No entra en el juego./ No se entusiasma/. No pone en claro su mensaje./ No repara siquiera en los milagros./ Se pasa el día entero cavilando./ Encuentra siempre algo que objetar”. A Padilla no le sirvió de nada dedicarle el poema a Yannis Ritsos, ese poeta comunista que era por entonces uno de los prisioneros más célebres de la dictadura de Papadopoulos: en sus versos había demasiada independencia (o demasiado descreimiento) para lo que la Revolución exigía de sus fieles, o, más bien, para la fidelidad incondicional que la Revolución exigía de sus artistas.
El gran problema del libro de Padilla, peor aún que su escepticismo o sus críticas, fue su éxito. Fuera del juego ganó un premio que otorgaba la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y lo primero que hizo la institución fue pedirle al jurado que no le dieran el premio: pues el libro era culpable de todos los pecados de la contrarrevolución. El jurado, sin embargo, estaba compuesto por José Lezama Lima y JM Cohen, entre otros, y estos hombres no sólo tenían una autoridad indiscutible, sino que no eran de los que aceptan de buenas a primeras la imposición de criterios ajenos. Fuera del juego acabó recibiendo el premio, pero se publicó con una nota de la UNEAC que parece una mala parodia. En ella se acusaba al libro de ser ideológicamente contrario a la Revolución, y a Padilla de ser culpable de faltas como criticismo, antihistoricismo e individualismo burgués, y además de ser injusto con la Revolución de Octubre, con Stalin y con los bolcheviques: esos “hombres de pureza intachable”, “verdaderos poetas de la transformación social”. La UNEAC aprovechó para echarle en cara a Padilla la defensa que una vez había hecho de Guillermo Cabrera Infante, uno de los críticos más visibles de la Revolución: eso era, dijeron, “una adhesión al enemigo”.
A partir de ahí, el lugar de Padilla en Cuba se deterioró sin remedio. Fue arrestado en marzo de 1971, acusado de actividades contrarrevolucionarias, y acabó pasando varias semanas en los calabozos de la Seguridad del Estado. Fue entonces cuando reaccionaron los escritores, y no sólo los latinoamericanos: en una carta abierta a Fidel Castro, nombres que iban de Barral a Vargas Llosa y pasaban por Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre expresaron su “inquietud por el encarcelamiento”, condenaron “el uso de medidas represivas” contra los escritores que han sido críticos con la Revolución y se lamentaron de que el gobierno cubano no haya dado información clara sobre el arresto. La información no llegó nunca, por supuesto; pero el 27 de abril, pocas horas después de liberar a Padilla, la Seguridad del Estado convocó a los escritores cubanos en la sede de la UNEAC. Frente a sus colegas y amigos, Padilla llevó a cabo lo que se conoció como su “autocrítica”, y el mundo estalló. En una segunda carta, los escritores manifestaron su “vergüenza” y su “cólera”; el acto en la UNEAC les pareció igual a “los momentos más sórdidos de la época estalinista, sus juicios prefabricados y sus cacerías de brujas”. Pero ninguno de ellos vio nunca lo que yo he visto hace unos días, lo que pronto podrán ver quienes se asomen al documental de Pavel Giroud.
La filmación completa de la “confesión” de Padilla había permanecido oculta durante medio siglo. Se hizo con lujo de recursos, dos cámaras que parecen ubicuas y la dirección experta de Santiago Álvarez Román, pero no estaba destinada a los ojos de nadie por fuera del círculo más íntimo de Fidel Castro. Son unas cuatro horas de inmolación furiosa; de esas cuatro horas, Pavel Giroud ha escogido unos 60 minutos en total, y los ha rodeado de un contexto imprescindible para entender lo que allí sucede: frases de Fidel Castro sobre la libertad de expresión de los escritores o sobre la invasión soviética de Checoslovaquia, apariciones de Guillermo Cabrera Infante —en el programa español A fondo, cuyas entrevistas lentísimas me llenan de nostalgia— e incluso una evocación del caso de Boris Pasternak, a quien el régimen soviético prohibió recibir su premio Nobel y dedicó insultos de antología: en un congreso de la Juventud Comunista Soviética se lo llama “oveja negra”, se lo acusa de “escupir a la cara de su pueblo” y se le recuerda que “un cerdo nunca defeca donde come”.
El espectáculo de Heberto Padilla es triste y fascinante al mismo tiempo. Se desprecia a sí mismo e insulta a otros, menciona por nombre propio a colegas y los acusa de los mismos pecados que él ha cometido, critica a quienes se han solidarizado con él porque “la Revolución es más grande”, elogia a sus carceleros que le permitían salir del calabozo de vez en cuando, le canta a la generosidad de la Revolución que le ha permitido pedir perdón por sus injurias y sus difamaciones, y mientras tanto suda a chorros en el sofoco de la noche habanera, pero lo hace todo con una elocuencia y una precisión que sólo está al alcance de los más grandes oradores o de los actores de talento. Es imposible quitar los ojos de la pantalla; es imposible no sentir el acoso y el miedo en el ambiente opresivo de un régimen sectario y perseguidor que ya no era el espacio de libertad que había sido en sus comienzos. Todo esto sucedió ya hace medio siglo, pero nunca lo habíamos visto así. Y ya no podremos, mucho me temo, dejar de seguir viéndolo.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País de España.

