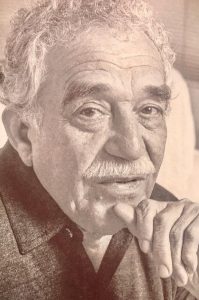
Gabril García Márquez
Tengo un par de amigos, uno es un editor de primera y el otro un abogado muy reputado, inteligentes, cultos y más que capaces, que nunca han caído en la tentación no digo del celular es que ni del teléfono inteligente. Se mantienen en la periferia comunicativa y mirando con desconfianza todos esos avisos de que ha llegado un mensaje o un alerta. La única característica común de ambos es su relación con Alemania y el hecho de que hablan alemán. Pero eso es una coincidencia y no un rasgo de conducta. No rechazan los correos electrónicos y ambos aplican la misma fórmula: sus esposas sí tienen los teléfonos y se relacionan en las redes sociales. Supongo que ese podría ser el secreto: no participar, pero tener al lado la persona que actúe de inmediato como informante. No sé cómo lo logran: no puedo vivir sin conexión permanente a la información. En estos tiempos quedarse sin internet es una auténtica catástrofe y el derecho a la conectividad viene perfilándose dentro del grupo contemporáneo de los derechos humanos. Quién sabe dentro de diez o más años cuáles sean nuestras garantías individuales y qué tipo de derechos difusos contendrán nuestras alforjas constitucionales. Usted, lector, puede jurar que el futuro le aguarda sorpresas sin las que no podrá vivir que hoy en día desconoce. El tema de las redes es más complejo porque representa la interacción con la polis. Un tuit o un post no son otra cosa que proclamas individuales que aguardan por la reacción colectiva. Se trata de opiniones, jamás cándidas o inocentes que suponen la masificación de la participación política, y la multiplicación ad nauseam de la opinión ciudadana. Naturalmente, la felicidad digital no alcanza para todos ni existe un derecho a la dicha virtual. Además, como suele suceder, la importancia se fija en la percepción de la persona y no en sus cualidades. Kylie Jenner, cuya contribución a este mundo consiste en mostrar cualquiera de sus protuberancias, tiene 238 millones de seguidores en Instagram. La nena solo sigue a 70 personas. Cuando exhibe el ombligo y se estremecen sus neuronas para quejarse de algún lápiz labial puede lograr que ese mismo día se venga abajo su cotización en el NYSE. La cuenta de Twitter del filósofo español Javier Gomá Lanzón, uno de los pensadores más extraordinarios de la actualidad, suma 17.569 seguidores con más de 34 mil tuits cantados. No se trata de impartir justicia porque Jenner tiene su público y Javier Gomá el suyo, e invertir la suma resultaría impropio porque la nadería persigue a Kylie y la inteligencia a Javier. Y el talento, el arte y la creación son patrimonio de la minoría (la inmensa, siempre) mientras que lo irreflexivo, la manipulación, lo fútil, la masa, culebrean entre grandes proporciones y astutos impostores. El impostor impone una conducta, una moda, una tendencia pero que engaña con apariencia de verdad.
Estas apariencias son más peligrosas de lo que se cree y tienen un alcance más desdibujador en su ascenso hacia la posverdad que, como repetimos y cañonea el DRAE, es la “distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales.” Adquieren la forma de sentencias políticas en el idioma de los demagogos, pueden ser noticias falsas, bulos o simplemente imposturas. En las redes sociales navegan con propiedad hasta ser desmentidas. A pesar de ello los falsarios se inventan toda suerte de emboscadas como su publicación en medios sensacionalistas o de escasa credibilidad. Nunca quedan del todo refutadas y la prueba de ello es que vuelven a aparecer cada cierto tiempo. Donde más perseveran es en las redes sociales privadas como WhatsApp en las que sorprende cómo sus usuarios no se toman la molestia de confirmar su veracidad ni su procedencia. No se trata del encierro de la pandemia que ha incomunicado a las mentes porque esto viene rodando desde hace mucho tiempo. Las subespecies de la impostura tienen muchas versiones. Mis favoritas son las literarias o, con más propiedad, las pseudoliterarias. Los lectores escasean y los impostores se aprovechan de los ignorantes, y con saña de los ignorantes osados, para ultimar y promover verdaderos descomedimientos que agregan a la cuenta de escritores egregios como Borges, García Márquez o Saramago. Y todo es deliberadamente falsificado.
El primero en inaugurar la serie fue un poema nostálgico y de mal gusto llamado Instantes que le atribuyeron al maestro Borges y que figuraba como adherido en los despachos secretariales, oficinas administrativas, o en el cubículo de una aspirante a la subgerencia de mercadeo. Contiene versos lo suficientemente nauseabundos como estos: Si pudiera volver a vivir / comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera / y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. / Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres, / y jugaría con más niños, /si tuviera otra vez vida por delante. / Basta imaginar la imagen relamida y cursi del maestro Borges subido a un tiovivo o rodeado de los niños que siempre lo importunaron para saber que jamás podría haberlo escrito él. Eso es de un oscuro colaborador de las Selecciones del Reader´s Digest llamado Don Herold a quien por fortuna no le conocemos el resto de la obra. Es un clásico de los apostadores por la vida que dan discursos públicos. Hace algunos años, durante la presidencia de Caldera se celebró un congreso interamericano de los ministerios públicos. En ese entonces yo era asesor del Fiscal General de la República y uno de los invitados internacionales era el procurador general de México que soltó el poemita al final de su ponencia. Lo busqué en el receso y le dije en mexicano: Licenciado, lamento decirle que lo que usted leyó no es de Borges. Me correspondió con una mirada agria y un desconcierto, y resulta que a los quince días fue despedido. Yo le dije a mi secretaria que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos quien tenía que ser una persona muy cultivada y erudita, había cesado en su cargo a este alto funcionario por haberse fabulado que el poema era de Borges. “Claro que no. No sea inventor”, fue lo que me contestó moviendo de un lado a otra la cabeza y sin despegar su mirada de la computadora.

Jorge Luis Borges
Hace escasos días me despacharon con orgullo un segundo poema de Borges, bastante más impresentable que Instantes, que se llama Valgo del que estoy seguro de que muy pronto se va a posicionar como un imbatible y que parece redactado de puño y letra por Julio Iglesias. Sus primeras y deslactosadas frases hablan de su indefendible valor: “De tanto perder, aprendí a ganar; de tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo que, cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto cómo es el ser humano, que aprendí a ser yo mismo.” De inmediato le escribí a mi interlocutora que eso nunca era de Borges. Me respondió que igualmente era muy bello. La verdad, no encuentro belleza alguna en este cuartico de leche de la autoayuda. A José Saramago, el Nobel portugués, también le otorgaron su perturbadora dosis de literatura para cagatintas: Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y, de nosotros, aprender a tener coraje. Los insidiosos forjadores no se detuvieron nunca a pensar que Saramago no solo era ateo, sino que un novelista de su talla no podía disponer en el hipotético caso de invocar a Dios, para que promoviera un curso intensivo como si se tratara de una iniciativa de cualquier dirección de recursos humanos. Pero también en el último mes (el bombardeo de falsedades no para) en un chat de gente especialmente calificada al que pertenezco (esos escenarios son la mise-en-scene perfecta para consagrar una patraña) llegó la más reciente de esas creaciones infundadas, esta vez con la paternidad de Gabriel García Márquez. El Gabo ya tenía en su haber espurio una tal marioneta de trapo cuya atribución le fue hecha en vida y a la que reaccionó con que nunca habría podido escribir algo tan ridículo. Las sandalias negras es la última invención del colombiano después de muerto, en que a una anciana se las obsequian y que las usa de inmediato, y al poco tiempo muere, probablemente por el efecto del mal agüero de las chanclas. La verdadera autora de esta peligrosa pieza que recomiendo no leer está en la isla de Puerto Rico.
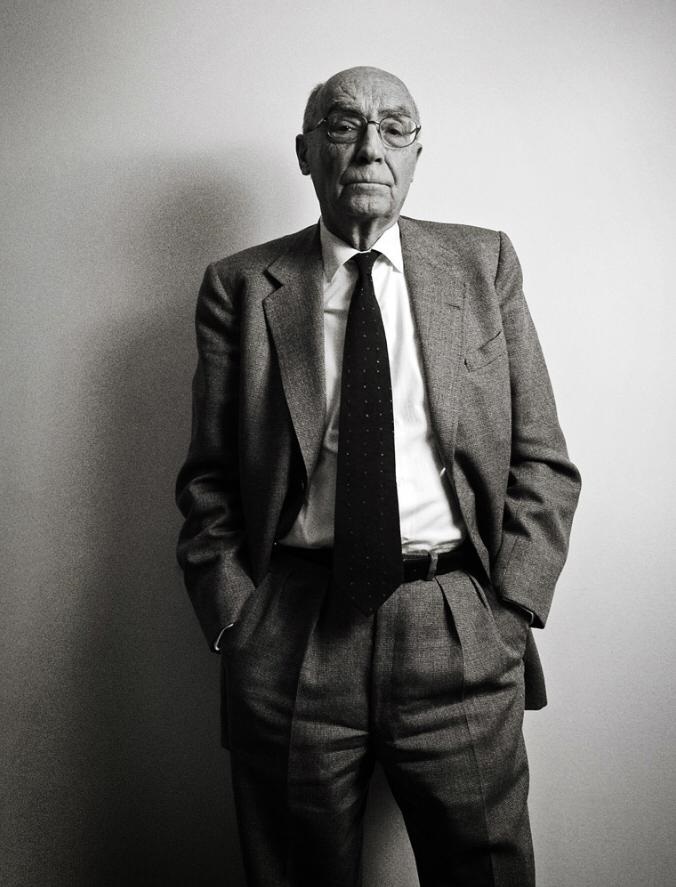
José Saramago
A veces provoca no estar en las redes sociales como el editor y el abogado, hacerse de la vista gorda con Jenner y preferir los magníficos trinos de Javier Gomá, o abjurar del Tik Tok y los vulgares reels del inmundo reguetón, pero en esta autopista de muchos canales informativos, la velocidad viene marcada a un ritmo que ya es difícil desechar. Además, sabemos que existe alguna verdad porque conocemos la mentira. Nos deleitamos en el buen gusto porque reconocemos lo cursi y lo chabacano. En suma, como apuntaba Henry Miller, precavernos frente al mal exige que lo conozcamos y seamos capaces de mirarlo de frente.

