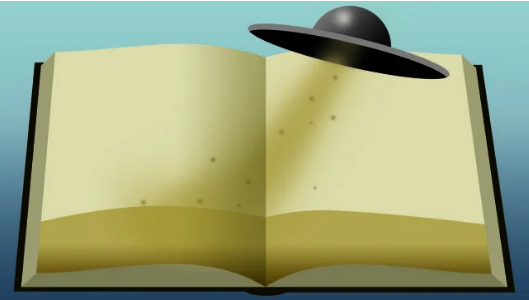
Acaba de llegar a las librerías una auténtica rareza. Se trata de una edición actualizada del que fue mi primer libro. Roswell, secreto de Estado es la magnética historia de un accidente aéreo, tal vez el más extraño y opaco del siglo XX. En julio de 1947, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, justo cuando los Estados Unidos estaban definiendo su papel de árbitro planetario, algo cayó en el desierto de Nuevo México, muy cerca del aeródromo donde se armaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Aquel fue también el verano en el que la prensa empezó a hablar de «platillos volantes» y los militares que lo recuperaron se apresuraron a decir que había sido uno de ellos. Quizá les pareció una excusa ocurrente, pero el revuelo fue formidable. La noticia llegó a todo el país, e incluso alcanzó a España. Y cuando medio mundo esperaba que el Pentágono desvelara algo más del asunto, sus portavoces cerraron la polémica en falso argumentando que aquel «algo» en el desierto había sido un simple globo meteorológico.
El carpetazo fue total. En la base de Roswell, donde se almacenó el «globo», no se volvió a hablar del tema hasta finales de los setenta, cuando un físico nuclear llamado Stanton Friedman y un escritor de bajo perfil, William Moore, localizaron a militares retirados de aquel emplazamiento y les invitaron a hacer memoria. Ninguno mantuvo la versión del globo. En 1947, Nuevo México era el campo de pruebas en el que antiguos nazis como Von Braun ensayaban con proyectiles. Pero no fue un cohete lo que recuperaron. Los militares entrevistados describieron un vehículo en forma de disco y una tripulación integrada por tres o cuatro individuos de pequeña estatura y rasgos exóticos. Al poco, la idea de que habían rescatado una «nave extraterrestre» saltó a un superventas de Charles Berlitz –entonces mundialmente famoso por dos obras anteriores sobre el Triángulo de las Bermudas–, que tituló El Incidente (1980).
Leí aquel libro en la adolescencia. Era un popurrí de historias clásicas de ovnis y testimonios que dejaban flotando en el ambiente la idea de que el gobierno de los Estados Unidos había construido una fenomenal operación de censura para tapar lo sucedido en Roswell. Parecía una paranoia, pero desde la publicación del El Incidente hasta hoy, lo que fue una sospecha se ha convertido en certeza.
En 1995, cuando estaban a punto de cumplirse 50 años del caso y las voces para que se desclasificara estaban en pie de guerra, surgió una inesperada revelación: era una película de 16 mm., de unos veinte minutos de duración, en la que se veía a dos médicos enfundados en trajes de aislamiento blancos, practicando la autopsia a una criatura de vago aspecto humano, gran cabeza, enormes ojos negros y seis dedos en manos y pies. «De Roswell», dijeron. Cuatro años antes, en 1991, yo había estado en Nuevo México siguiendo los pasos de El Incidente, había logrado entrevistarme también con militares testigos del suceso, y ninguno me había hablado de una criatura así.
Esa contradicción –y, sobre todo, su oportuna irrupción en mitad de las gestiones de desclasificación– me hizo viajar por medio mundo para investigarlo todo. Aquel año, el representante por Nuevo México Steven Schiff obligó a la Oficina General de Contaduría (GAO, en inglés) a auditar los Archivos Nacionales en busca de datos sobre Roswell. Los militares reaccionaron e hicieron público un informe de casi mil páginas –The Roswell Report– en el que argumentaron que el «disco» fue un sencillo tren de globos atados a una cometa de papel de plata, diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas a distancia. Nadie les creyó. En 1947 los rusos no tenían aún la bomba atómica y los partes meteorológicos con los vientos del día del accidente, no justificaban la caída de un aerostato cerca de Roswell.
En 1997 –en plenas «bodas de oro» de Roswell–, la Fuerza Aérea quiso cerrar el tema de una vez por todas. Un segundo informe, de 230 páginas, concluía que los relatos de «pilotos de pequeña estatura» se debían al lanzamiento de muñecos de test dummies desde aviones. Tampoco convencieron. Al contrario: su acción hizo que se despertaran aún más especulaciones. Se llegó incluso a decir que el «algo» de Roswell fue un ala volante enviada por Stalin, con niños modificados genéticamente por nazis a su servicio, para desencadenar un terror social en América similar al de La Guerra de los Mundos, la célebre emisión de Orson Welles de 1938. Pero, ¿por qué no lo denunciaría Estados Unidos en su momento, ridiculizando así al enemigo soviético?
El regreso ahora de Roswell, secreto de Estado a las librerías tiene que ver, sobre todo, con un hallazgo reciente: acabamos de saber, por la confesión de uno de sus implicados, que la pretendida “autopsia militar” desvelada en 1995 fue un fraude. Una intoxicación. Pero, también, que hay cada vez más ex militares y oficiales de inteligencia dispuestos a denunciar ante el Congreso que su país esconde una nave de tecnología no humana desde hace décadas. Lo han dicho bajo juramento en el Capitolio. Y si no mienten, entonces el asunto merece etiquetarse, inequívocamente, como la madre de todas las conspiraciones. Una anterior al magnicidio de Kennedy, al asesinato de Luther King o al 11-S.
Solo por eso, ya vale la pena que un libro como mi ópera prima siga a disposición de la opinión pública y dé que pensar.
Artículo publicado en el diario La Razón de España

