
Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana
Fue Antonio de Nebrija el que publicó la primera gramática del idioma castellano en 1492 con la cual erigía sus fundamentos. Vale la pena recordar que el filósofo italiano Lorenzo Valla pregonaba las virtudes de las tareas gramaticales en su empeñó de vencer la barbarie. La fecha es extraordinaria, el año más que glorioso. Se produce la toma de Granada y el descubrimiento de América por nuestro muy magnífico almirante, Cristóbal Colón. Sus majestades católicas, don Fernando y doña Isabel, inician la aventura más admirable de la humanidad. A la par que Europa zarpa hacia el Nuevo Mundo para refundarse, se acompaña del verbo venturoso de Castilla que también se hace a la mar. Ya anteriormente, Fernando de Aragón había tomado la difícil decisión de que el castellano fuese el idioma del reino. Nebrija había dicho que la lengua era la compañera del imperio. Se produce la continuidad cultural de la civilización occidental, gústele a quien le guste. Hispania fue probablemente la región más importante del imperio romano después de la propia península itálica. Cuando Roma se afincó en Iberia trajo su idioma, el latín, la lingua franca. De alguna forma seguimos hablando latín, solo que evolucionado. Durante el siglo VIII de la cristiandad se produce lo que el lingüista alemán, Walter von Wartburg, denominó la fragmentación lingüística de la Romanía lo que vale decir el surgimiento de las lenguas romances. Se trató de un siglo oscuro con peligro de que se impusiera la bestialidad. Apenas tres siglos después del saqueo de Roma por Alarico, su lengua comenzaba a desdibujarse a pesar de que se siguiera hablando y cultivando entre las gentes cultas. España nunca repudió a Roma, contrariamente a lo que hicimos nosotros al promover la separación más absurda con nuestro origen a propósito del cisma traumático de la Independencia.
Ludwig Wittgenstein sostenía que nuestra visión del mundo viene condicionada por el lenguaje y que nuestro lenguaje determina, a su vez, nuestra interpretación de este. No se trata de un juego tautológico sino del hecho de que el lenguaje es la arcilla modeladora de lo que interpretamos. Si somos personas de un escaso vocabulario, mas allá de algún posible modo taciturno o dienterrotismo que nos puedan achacar, tendremos una visión precaria de las cosas. El lenguaje, como epicentro de la batalla entre la civilización y la barbarie -concepto que no ha dejado de perder vigencia durante uno solo de nuestros días históricos- es el responsable de ese ensanchamiento visionario de la realidad, y legitima el ascenso, cúspide y decadencia de los pueblos. Idiomas ricos y pródigos en la lengua cotidiana de sus ciudadanos, consiguen naciones prósperas, cultas y con una expresión panorámica del porvenir. Ninguna comarca exitosa se ha construido con analfabetos e iletrados, y el primer orgullo de cualquier pueblo es el caudal de su lenguaje que garantiza la fijación de su acontecer, su tradición, su literatura, y su posible grandeza. Más allá de las diferencias que tengo con Simón Bolívar, el examen de su correspondencia revela a un hombre superior, culto e instruido en el habla y la escritura. Las cartas del Libertador, que para mí son lo mejor del personaje, son una fuente de felicidad cultural por lo bien escritas que están. Sí, la corrección en el lenguaje produce una inmensa dicha y su propiedad discursiva cimenta las ideas. Otro venezolano del siglo XIX que redactaba impecablemente era Pedro Gual. En cambio, he tenido en mis manos cartas manuscritas de Ezequiel Zamora, plagadas de errores ortográficos. Ni se diga del palurdo Gómez cuya redacción era la de unos garabatos tiránicos y acumulados. Ángel Biaggini, el frustrado candidato del medinismo luego de la locura de Escalante, fue crucificado por la opinión pública por un error de redacción que cometió felicitando a un diario capitalino. Un excelente sustituto de la prueba del polígrafo para nuestros políticos de hoy, cada vez más básicos e incultos, sería la redacción de un párrafo. Una escueta cuartilla de mil quinientos caracteres sería suficiente. ¿Qué les parece la idea, señores del CNE?
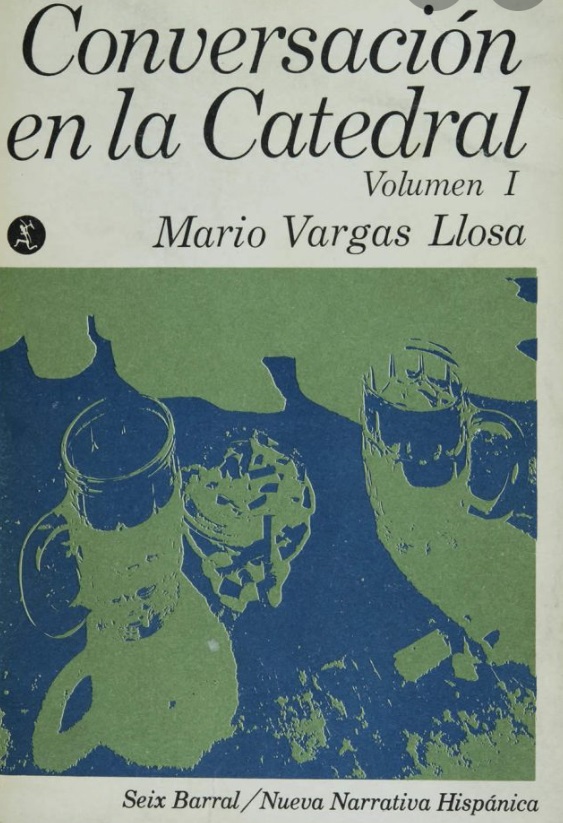
Portada de la primera edición de Conversación en la catedral
Mario Vargas Llosa se pregunta en las primeras líneas de Conversación en la Catedral lo siguiente: “Desde la puerta de La Crónica Santiago mira la avenida Tacna, sin amor: automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú?”. La interrogante vale para nosotros, y cabe en medio de una mirada desleída de lo que nos rodea, preguntarnos en qué momento el país se nos fue de las manos. Tengo una respuesta personal: cuando descuidamos nuestra lengua. El habla del venezolano se envileció, se llenó de groserías, se volvió vulgar, poco ambiciosa, descuidada, se precarizó, se refugió en el chiste y la viveza, perdió inteligencia, buscó la inmediatez del presente. Este período de decadencia expresiva puede ubicarse a partir de la Venezuela saudita y continúa rampante hasta nuestros días con promesa de no enmendarse. Quizá la pujanza rentista de aquellos años de aparente esplendor nos restó la fuerza de la lucha. No se piense que la destrucción ocurrida en Venezuela es solo un problema de naturaleza económica. Comenzó sigilosamente con el lenguaje, dinamitando nuestra comprensión de la política y la concepción que teníamos del ejercicio de la ciudadanía. El modo de elegir fue la expresión causal e inequívoca de ese abandono. Hoy en día, la vulgaridad en el lenguaje parece irreversible y es transversal entre todas las clases sociales. La comunicación se ha vuelto irrespetuosa porque el modo que tenemos de dirigirnos a nuestro interlocutor perfecciona o no el respeto que le tengamos. Si una frase se comienza con una palabrota, pongamos marico o marica, el vocablo preferido de las juventudes venezolanas, denominación de origen exportada ya a las diversas edades, nuestra comunicación asume el insulto y el desprecio desde el propio origen de la conversación. Una vez, entrando a clase, escuché a un par de alumnos que llevaban como diecisiete maricos en su forma de nombrarse. Esperé a que todos tomaran asiento y me dirigí a ellos diciéndoles: fulano, mengano, no sabía que ustedes eran homosexuales. “¿Qué le pasa, profesor?”, me dijo uno de ellos muy molesto. Continué: esto se los digo para que reflexionen sobre las palabras que utilizan entre ustedes, y que no entender la carga semántica de los términos es un modo de perder tanto la identidad lingüística como la cultural. Seguidamente, tomé el cesto de la basura y deambulé con él por el aula, diciéndoles que midieran bien su forma de calificarse porque con esas frases no solo cercenaban su comprensión del mundo, sino que ofrecían la basura del idioma como recurso y posibilidad para relacionarse con la sociedad.
Solo un ambicioso programa de lectura en nuestras escuelas podría dar al traste con esta anomalía expresiva de nuestros tiempos, tan terrible como una pandemia. Ahora, quién quiere ser maestro de escuela o profesor de bachillerato, a pesar de que son oficios nobilísimos que redundan nada más y nada menos que en la formación de los ciudadanos. Un maestro debería ganar tanto como un neurólogo: ambos preservan la salud cerebral. El día que entendamos eso volveremos a ser un país. El problema de la educación mediocre es de características catastróficas. Y me refiero simplemente a la corrección en el lenguaje escrito y hablado. Por cierto, uno aprendía a escribir en la escuela primaria. Actualmente, en las universidades hay talleres de nivelación escritural. Nunca he creído en el mito de que la universidad sea un derecho universalmente consagrado para todos. A la universidad deberían poder asistir estrictamente quienes tengan las destrezas para hacerlo. El populismo venezolano masificó la educación con todo lo que eso implicó para clausurar el futuro. Eduardo Blanco se refería al proletariado estudiantil y lo primero que hizo como ministro de instrucción pública del presidente Cipriano Castro fue cerrar las universidades de Carabobo y el Zulia para evitarlo. Siempre recuerdo a mi insigne profesor de literatura del Colegio Humboldt, Luis Gonzaga Álvarez León. Debo relatar dos anécdotas sobre él. Una vez realizó un examen en tercer año y la mitad de la clase resultó aplazada por faltas ortográficas. Para el próximo examen, los aplazados no cometieron errores y era sobre la lectura de El ingenioso hidalgo, don Quijote de la Mancha. Teníamos que leerlo completamente y no había escapatoria, afortunadamente. Cuando llegamos a la prueba, había un enorme recipiente transparente de vidrio lleno de pequeños papelitos. Los alumnos entrábamos y cada alumno sacaba uno de ellos en los que había una pregunta que correspondía a los diferentes capítulos de la novela. Y se trataba de escribir todo lo que se pudiese sobre estos.

Hannah Arendt: «Despues de todo lo único que queda es la lengua»
Nuestra lengua es nuestra identidad. Gracias a esos valerosos capitanes castellanos que cruzaron el océano con la biblia y las Siete Partidas de Alfonso el Sabio a fundar lo que somos y a dejar descendencia, hablamos esta portentosa lengua que es el castellano. Nuestra salvación cultural es la consciencia de esa pertenencia y el uso que le demos a nuestro idioma. El resultado será la creación o la destrucción con sus opacos grises. Hay una memorable entrevista a Hannah Arendt realizada por Günter Gaus para la televisión alemana. Esta filósofa excepcional e iluminadora tuvo que huir de su país gracias a la barbarie nazi que por cierto lo primero que hizo fue promover una neo lengua trituradora y simple que pudiese fungir de aparato de dominación lingüística. Los totalitarios conocen muy bien que la primera forma de esclavitud se origina en la manipulación del habla. En esa entrevista, Arendt dijo que lo que más la había emocionado después de años de ausencia era haber vuelto a escuchar a la gente hablando alemán en las calles. Porque, después de todo, lo único que quedaba era la lengua.
@kkrispin

