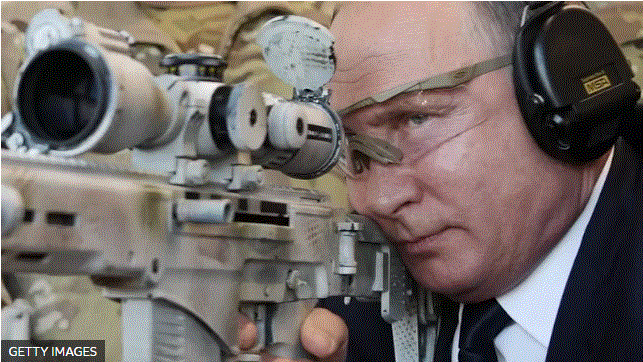
“En la guerra, la primera víctima es la verdad”
Esquilo, dramaturgo griego.
Podría arrancar este artículo conmemorativo del primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania haciendo un recuento de las amenazas y fanfarronerías con las que Putin nos entretuvo durante un tiempo antes de viajar a China para buscar el apoyo de Xi Jinping; o podría arrancar contabilizando las ciudades arrasadas del mapa, los teatros, escuelas, hospitales, iglesias, o puentes y tuberías estallados y convertidos en hueco, escombro, cabilla y sangre; o haciendo un inventario de violaciones a los derechos humanos, de los crímenes de guerra y del número de pérdidas humanas que ha habido de lado y lado debido al delirio de un personaje al que el liderazgo mundial decidió ignorar a pesar de todas las evidencias que, durante veinte años, se tuvieron frente a los ojos, y que desembocaron en lo que para muchos puede considerarse la tercera guerra mundial.
Sin embargo, de las cosas que más sorprenden y poco se habla en los conflictos bélicos y otras tragedias similares es de la facilidad con la que los espectadores se acostumbran a la situación, y quienes están llamados a mantener el foco y la atención sobre el tema adoptan posiciones que, por sus características y volumen, inciden en la confusión general y en el agotamiento.
Se trate del holocausto judío, de los desmanes de los regímenes dictatoriales de Latinoamérica, el reciente terremoto en Siria y Turquía, o la guerra que cumple un año, todos los seres humanos pasamos por un ciclo que arranca con el estupor y la sorpresa, para luego inmunizarnos hasta llegar a fatigarnos de la noticia y preferir ignorarla. Los científicos hablan del ciclo de los neurotransmisores (adrenalina, dopamina y serotonina) que se disparan para luego depletarse; y los que trabajan en el mundo de la psique lo refieren como la activación de mecanismos de alerta, recompensa y defensa, este último para evitar absorber más sufrimientos ajenos cuando ya cada quien tiene bastante llena su cuota de problemas personales. Podría añadirse, que ese mecanismo de protección puede venir acompañado de una dosis de culpabilidad y otra de ignorancia, que conlleva no pocas veces a la banalización del problema. De ahí que, repentinamente, pasamos del asombro al pasmo y a la trivialidad en nuestras conversaciones entre amigos, pero también a través de las redes sociales y los medios de comunicación.
Por otra parte, para los decisores de la política interna y exterior de los países, cada una de estas situaciones mundiales son evaluadas de manera “estratégica” como amenazas, pero también como oportunidades. Entonces, presenciamos el abanico de agendas e intereses políticos, económicos, geopolíticos o ideológicos (frecuentemente contrapuestos) de los distintos actores internos y externos que intentan subirle o bajarle artificialmente la intensidad al conflicto, para así justificar sus propias decisiones y acciones. Se incluyen aquí jefes de Estado y de gobierno, parlamentarios, representantes de partidos políticos, toda suerte de centros de análisis, ONG, académicos, distintos grupos de presión sean del mundo empresarial o militar, y por supuesto, las redes sociales, los medios de comunicación y los “influencers”. Allí, en ese océano de voces se confunden apaciguadores y arrogantes por igual, que ahora, gracias al poder democratizador de la tecnología nos inundan de información.
Justamente, apaciguamiento y arrogancia han sido dos constantes en la manera como se han abordado las comunicaciones durante este año de conflicto. Arrogancia de lado y lado, al amenazar con la solución nuclear de manera reiterada a sabiendas que se cruza una línea de no retorno, y arrogancia en las manifestaciones de apoyo que se le puedan estar otorgando al invadido o al invasor sin que se vaya más allá del gesto político. Asimismo, apaciguamiento para intentar postergar una decisión porque puede tener efectos adversos en la economía, y en consecuencia en el electorado, o porque, como hemos ido descubriendo a lo largo del año, ni se estaba dispuesto políticamente, ni se estaba preparado militarmente para una guerra en Europa, por lo que era preferible, por ejemplo, sacrificar unos territorios de un país de segundo orden, bastante corrupto, por cierto, mientras se utilizan herramientas de política exterior de bajo costo y riesgo, como son las sanciones económicas.
Cualquiera sea la razón, los dirigentes han actuado tratando constantemente de subir el tono o vender su versión de los hechos o de la agenda a transitar, recurriendo a la omnipresencia y la multiplicación de eventos, reuniones, conferencias y declaraciones, en una suerte de vorágine de mercadeo digital del poder, como si se tratase de un negocio (que en el fondo lo es) y no de la dignidad y la vida de millones de seres humanos. Al respecto, el escritor Mario Vargas Llosa plantea este fenómeno moderno como una de las características de la era narcisista, a la que llama “la civilización del espectáculo”. Aparecer permanentemente en las redes y los medios de comunicación con una cierta agresividad disfrazada de asertividad, pretende ser equivalente a actuar con firmeza, cuando en realidad corre el riesgo de convertirse en fanfarronería y “postureo” si no viene acompañado de acciones concretas, tangibles y que permitan ver resultados. Se lo oímos entre líneas a Josep Borrell, jefe de la Política Exterior de la Unión Europea, con relación al apoyo al presidente Zelenski en Bruselas cuando señaló que “tiene muchos aplausos pero poca munición”.
Esta sobreexposición falsaria, para usar un término que no nos es ajeno, nubla la capacidad de comprensión, afecta la empatía que se puede sentir por cualquier tema, y en definitiva, incide en la capacidad de acción para encontrar una solución. Tantos elementos juntos obstaculizan el análisis que pueda querer hacer tanto el público en general, como cualquier analista y experto, ya que, para llegar a la verdad, se ha de desentrañar la información a fin de constatar cuánto es fáctico, cuánto propaganda y cuánto una excusa para esconder otras razones.
No obstante, pocos tienen ganas o tiempo de invertir en tan complicada tarea y de ahí la indiferencia y el hastío.
Es a esto que apuestan con frecuencia los dictadores: al cansancio y la trivialización. A la confusión y el olvido. Y es ahí donde hemos estado por meses, a pesar de que en los últimos días hayamos visto un aumento en los gestos de apoyo, y la multiplicación de reuniones, declaraciones, llamados a los Estados para suministrar más armamento de manera más expedita, y apoyo para Ucrania, incluso con la presencia en Kiev del presidente Biden.
El peligro es que, una vez pasada esta fecha aniversaria, volvamos al entumecimiento. Porque la primera víctima sigue siendo la verdad, esa que no ha cambiado desde que presenciamos el bombardeo de un país soberano por las fuerzas de un tirano con apetitos expansionistas, y que nos colocó frente a una amenaza existencial. No sólo a Ucrania, sino a la democracia como sistema de gobierno basado en normas e instituciones, y a todos los valores que encerramos en lo que conocemos como Occidente.
María Alejandra Aristeguieta es internacionalista y directora de Estrategia global – Vision 360 Multitrack Diplomacy

