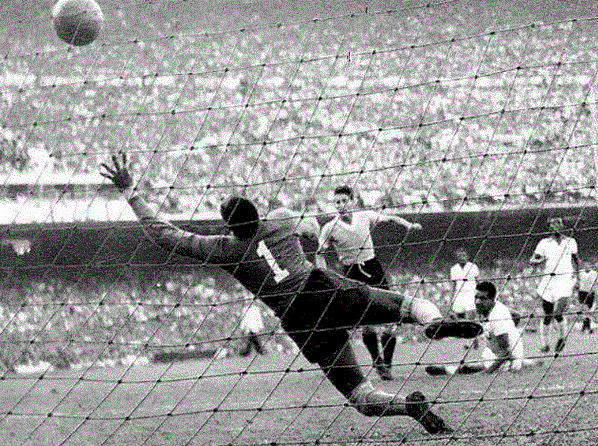
«Quisiera poder amar a mi país amando a un tiempo la justicia. No quiero para él ninguna forma de grandeza, ni la de la sangre ni la de la mentira».
Albert Camus
La relación del chavismo y el padrino-madurismo con la cursilonamente llamada hermana República de Colombia ha estado sujeta a las gríngolas bolivarianas del comandante eterno y su apoyo sin disimulos a la narcoguerrilla (FARC, ELN). Con el ascenso de Gustavo Petro a la primera magistratura neogranadina, la diarquía mili civil enquistada en el eje Fuerte Tiuna-Miraflores respiró aliviada como si la luna, por arte de birlibirloque, se hubiese transformado en pan de horno; empero, a las primeras de cambio, el mandatario colombiano dejó patidifusos tanto a Vladimir cuanto a Nicolás: se trataba de un hombre sensato, culto e inteligente, tres cualidades ausentes en el firmamento socialista del siglo XXI. En ese enrarecido éter brillan con incandescente luz roja la irracionalidad, la ignorancia y la estulticia. De momento, los asuntos fronterizos no marchan con la fluidez debida y esperada, y menos cuando buena parte de los 8.000 millones de almas contabilizadas hasta el pasado martes estaremos con la vista puesta en Qatar, hinchando a los favoritos habituales —ojalá el Mundial 2022 no obstaculice la organización de las primarias opositoras, ni sirva de coartada a los descabellados adelantos comiciales urdidos en la engarrotada sesera del bellaco—, y hartándonos con una buena dosis del fascinante espectáculo severamente cuestionado y repudiado, no debido a su naturaleza, sino a la índole absolutista del emirato sede y a las fundadas sospechas en torno a su financiamiento de Hamás y el Estado Islámico.
Mañana lunes 21 de noviembre se celebra en Venezuela el Día del Estudiante Universitario. Acaso el fútbol se encargue de colocar la fecha bajo la mesa, porque al oficialismo no le entusiasma ninguna efeméride relacionada con nuestras más altas casas de estudio, especialmente con las autónomas y democráticas. Podría dar la cara, como quien no quiere la cosa, la ministra o menestra del poder popular para la educación superior, Tibisay Lucena, con un saludo a la bandera, añorando quizá su papel de árbitro sin pito qué tocar. Del resto, resultará prácticamente imposible obviar la trayectoria de los balones en el festival de cabezazos y patadas catarí. Sobre esa pedestre práctica deportiva mucho se ha escrito y se sigue escribiendo a diario. Todo medio de comunicación, aun el más comedido, tiene en su plantel uno o más columnistas especializados en el tema; tal vez en las escuelas de periodismo se dicten cursos y seminarios relativos a las tácticas y estrategias inherentes a su ejercicio, a la historia del juego y a las aventuras y desventuras de sus protagonistas. En ellos, seguramente, se tratará su facultad idiotizante —«Fútbol, Fado y Fátima» fueron las tres efes del salazarismo portugués—, así como su nexo con el suicidio, y saldrá a colación el famoso maracanaço, tal se denominó la victoria (2 a 1), contra todo pronóstico, de la selección uruguaya sobre la brasileña en la final de la Copa Mundial de 1950. La frustración de la fanaticada canarinha reunida en el monumental estadio inaugurado ad hoc en Río de Janeiro —173.850 personas, según estimación de los organizadores—, todavía ciudad capital, compelió a incondicionales extremistas —20 de acuerdo con la prensa objetiva; 70, para el amarillismo—, abatidos por la tristeza, a quitarse la vida porque no podían creer lo ocurrido en su propio patio ese fatídico 16 de julio.
A propósito de ese extraño vínculo entre el pédico espectáculo y el suicidio, he escuchado a opinadores y comentaristas citar un par de frases atribuidas a Albert Camus. En alusión al primero, el filósofo franco-argelino habría manifestado: «después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol»; respecto al segundo, es menester valorarle clave para entender sus ideas respecto al sentido de la existencia: «El único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Juzgar si la vida es o no digna de vivir es la respuesta fundamental a la suma de preguntas filosóficas». Del fútbol, una ordinariez en cuanto deporte, a juicio de Fernando Savater, aunque fascinante en tanto fenómeno de masas, se encargarán de hablar, con lujo de detalles, entendidos y aficionados en estos días de goles y quinielas; poco o nada podemos aportar nosotros a las pasiones suscitadas por esa impúdica exhibición de pantorrillas hipertrofiadas. Del suicidio, cuya representación deportiva podrían ser el autogol o el penalti, se ha hecho simbólico uso en combates políticos y guerras de liberación. La inmolación del estudiante checo Jan Palach en protesta contra la invasión a su país de las tropas del Pacto de Varsovia, orquestada por la URSS, y la de los monjes budistas durante la guerra de Vietnam, ilustran nuestro aserto. Palach no fue rara avis; dos compatriotas suyos, Jan Zajíc y Evžen Plocek, estudiantes como él, siguieron su ejemplo, para exasperación de las autoridades: un miembro del comité central del Partido Comunista lo injurió, imputándole un «falso suicidio» mal planificado, con base en un inexistente fuego frío.
Y en otro orden de ideas, como escribían o decían antaño redactores y locutores apañados con el lugar común, ocupémonos del bigotón, cuyo tiempo discurre en la forja de chistes malos a costa de sus adversarios. Meses atrás, recordemos, recibió el título de campeón honorario de boxeo, quizá por su contribución al incremento de coñizas callejeras provocadas por sus bandas delictivas, y el martes, con exultante júbilo, evocaba la agresión perpetrada en 2013 por una judoca o karateca color rubí a María Corina Machado. El alevoso y asimétrico ataque fue aplaudido y glorificado por el usurpador. Con razón la lideresa de Vente Venezuela le cantó sus cuarenta y le llamó misógino y cobarde por evocar el abominable episodio acaecido a finales de abril de 2013, cuando Nancy Asencio, en modo de gladiadora marimacho, le facturó la nariz. Su permanente tuiteo de bolserías y sus recurrentes apariciones televisuales a objeto de chacharear y balbucear mucho sin decir nada, obligan a preguntarse quién se ocupa verdaderamente de conducir la zozobrante nave republicana por el mar de la felicidad; sin embargo, no se necesita ser muy zahorí para dar con la respuesta y señalar al general Vladimir Padrino como el encargado de manipular los hilos de la marioneta miraflorina —sin las muletas de la fuerza armada nacional bolivariana (¡¿?!), el sedicente albacea del socialismo del siglo XXI, devenido en capitalismo del tipo como venga vamos viendo, sólo atinaría a dar pasos en falso. En el tándem cuchi-revolucionario, el sillín delantero lo ocupa el tetra soleado, no cuatriboleado, general tocayo, ¡vaya casualidad!, de Putin y de Zelenski. Y, analgaticemos en la cotidianeidad, e insistamos, aunque sea a las patadas, en el diario acontecer. Éste estará signado por el circo planetario instalado en Qatar. El gobierno sacará partido de la distracción, porque a falta de pan y tortas ha desarrollado una singular maestría en el fomento de las artes y oficios circenses. Y, bajo cuerdas, no perderá ocasión de avivar rencores y resentimientos, porque para el oficialismo el odio es una emoción patriótica. Y «el patriotismo» —sentenció con certera puntería, el Dr. Johnson— es el último refugio de los canallas». Y Simón Rodríguez, el esclarecido maestro del Libertador envilecido por el evangelio chavista, aseveró, en 1828: «No hay cosa más patriota que un tonto» Y si se empodera a un tonto o a un ignorante, digo yo citando por aproximación nemotécnica a Thomas Jefferson, haremos de él un tirano. Y no se necesitan anteojos para ver lo que a la vista está.

