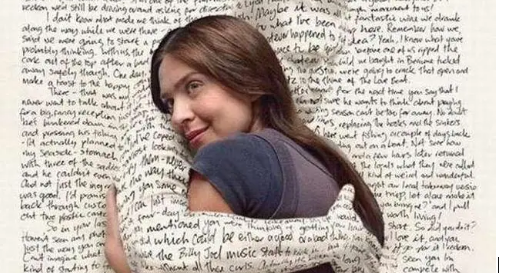
«Cada dos semanas muere una lengua», advierte la entradilla de un reporte de la National Geographic España del año 2023 y, enseguida, a uno se le viene a la memoria aquellas clases de Lingüística que señalaban que detrás de cada idioma desaparecido se va una cosmovisión, toda una idiosincrasia, incapacitándonos para recuperar los saberes que este aportaba. La Unesco tiene una clasificación curiosa sobre la situación de las lenguas en función de su supervivencia, cual fauna amenazada, cuyo punto más bajo es el peligro de extinción, en el cual se hallan la mayoría de las siete mil y piquito que se hablan en el mundo. Ese no es, ni de cerca, el caso del español. Entonces, ¿a qué viene el título de este artículo?
Hay muchas formas de percibir la amenaza sobre un idioma: desde aquellos puristas que se escandalizan cuando alguien dice hubieron y luego afirman con osadía «aquí habemos (sic) muchos que defendemos nuestro castellano», hasta aquellos que no entienden por qué sus sobrinas maracayerodanesas ingenuamente se niegan a hablar español por considerarlo inútil, a pesar de que con él se pueden comunicar con casi 600 millones de personas y con el suyo apenas con menos de 6 millones, muchos de los cuales deben recurrir al inglés cuando salen de su país. El análisis va más allá de lo meramente anecdótico, pues evidentemente sí existe una preocupación por este dialecto hispanorromance, nacido en Castilla, que adquirió fuerza en la expansión del Imperio Español a partir del siglo XVI, hasta convertirse –en la actualidad– en la segunda lengua materna con más hablantes del mundo, luego del chino mandarín; la cuarta en el cómputo global cuando se le suman los que la adquirieron como segunda opción (después del inglés, el mandarín y el hindi), la tercera lengua más usada en Internet; la más extendida entre las derivadas del latín; la segunda más estudiada en países no hispánicos… En fin, una lengua poderosa, pero muy pobrecitica ella porque no le damos su valor.
Las cuatro marías
El lingüista y matemático Andrés Kormái explica que hay tres señales de alerta cuando un idioma está en peligro: falta de función (cuando ya no es útil), de competencia (los semihablantes simplifican la gramática) y la de prestigio (los jóvenes no la consideran cool). Según el informe anual del Instituto Cervantes, El español: una lengua viva (2023), el número bruto de hispanohablantes seguirá creciendo hasta el final de este siglo. No obstante, su peso relativo disminuirá, básicamente debido al control de natalidad, tanto en la América Hispana como en la Península Ibérica. En este proceso influyen no solamente los métodos anticonceptivos, sino la promoción del abecedario sexual (o sea, lo LGQTB+), del aborto y de la ideología individualista de que se pueden sustituir hijos por mascotas, que por más que los padres quieran, nunca ladrarán en castellano.
Sin embargo, lo que más preocupa no es el número de personas que sean capaces de comunicarse en español, sino la calidad del idioma que hablan. Una consulta a Perplexity –un programa en línea de inteligencia artificial– sobre las amenazas que afronta el español nos arroja ocho ítems: los anglicismos innecesarios, los préstamos en el área tecnológica; la falta de resistencia al extranjerismo (por flojera o maldad); la degradación del lenguaje vía los solecismos (groserías); la normalización de los barbarismos (¡Bello, sacúdete en tu tumba!); el empobrecimiento del vocabulario; la influencia de los medios de comunicación extranjeros y la pobreza cultural, donde la escuela tiene mucha culpa y los celulares también, ya que estos les tienen odio a los signos iniciales de interrogación y admiración (¡El hoyganismo en acción!).
La comprensión lectora en la América Hispana está en crisis, toda vez que la estrategia docente para la enseñanza del idioma no ha logrado que el grueso de los egresados de la escuela básica en el continente entienda bien y completamente lo que lee. Así pues, cuatro de cada cinco adolescentes hispanoamericanos egresados del sexto grado son incapaces de captar un texto sencillo, según un estudio de Unicef y el Banco Mundial. Dos factores pudieran estar influyendo en esto: el magisterio como carrera no es rentable ni tampoco tiene el prestigio de otrora, y la enseñanza de la gramática es pobre, básicamente porque muchos currículos la arrinconaron, como si fuera un jarrón chino, frente a otras prioridades.
El pobre desempeño de la escuela en cuanto a lengua es evidente: han hecho mella las décadas de creer que la normativa castellana no debe enseñarse porque es innecesaria y no responde al esquema de la formación para la adquisición de competencias, como si saber hablar y escribir correctamente no lo fueran, ya que hacerlo es articular ordenadamente las ideas para saberlas transmitir (no es lo mismo ni se escribe igual culebrilla que le brilla el… cuello). Al menos en la universidad donde daba clases de Redacción para los Medios y Periodismo, cuyo epónimo escribió la Gramática de la lengua castellana destinada a los americanos, hubo que incorporar clases de Morfosintaxis para los alumnos de primer semestre. Uno me dijo una cosa: «No jo… Profe, ¡qué tres marías [Matemáticas, Física y Química] ni que ocho cuartos! El Castellano es más arrech… que el álgebra de Baldor, pero en mi colegio era pancita!».
El idioma del «¡éxito!»
El anglicismo es un virus lingüístico que ha causado una pandemia que afecta a todo el mundo. Que el inglés predomine en las ciencias, la tecnología, la academia, las artes y el entretenimiento afecta no solo al español, sino a todas las demás lenguas internacionales de prestigio, incluyendo al francés, al mandarín, al japonés, el italiano, el alemán y hasta el árabe. Todo un «¡éxito!», como dice el de la cuña del cursito en línea. Empero, no nos preocupa la incorporación de términos de cualquier idioma que nombran cosas desconocidas en el mundo hispánico, como el suchi o el faláfel, sino los que vienen a desplazar directamente una palabra ya establecida (wireless por inalámbrico o tsunami por maremoto), a adoptar significados distintos al original por influjo extranjero (el caso de agresivo por intrépido, osado, tenaz, temerario, etc., en vez de violento e irrespetuoso) o limitar la capacidad de creación lingüística de nuestro idioma por pereza mental y, básicamente, por desconocimiento.
Al fin y al cabo, un proceso similar ocurrió cuando el latín vulgar (en su acepción de popular) que se empleaba en la Península Ibérica comenzó a importar palabras de las lenguas prerromanas (perro, barranco…) , para luego hacerlo del germánico (guerra, yelmo…), del hebreo, del árabe, del francés y de las lenguas amerindias… Y de esa mezcla, he aquí que tenemos el espléndido, diverso, creativo y maravilloso español moderno que hablamos.
Pero, además de estar contaminado por el American Virus, ese hablar cervantino, que ha dado maravillas literarias como Macondo y Comala, se ha hecho vulnerable debido a la adopción por parte de sus propios hablantes de la leyenda negra antihispánica –un prejuicio que nace de la creencia de que España fue lo peor que nos ha podido suceder– y, con ella, la consideración del castellano como una lengua inadecuada para la transmisión de la ciencia, de la filosofía, de la publicidad, de la tecnología y de conceptos innovadores (salvo el reguetón)… De ahí la recurrencia a usar el inglés como fetiche de la modernidad, aunque lo pronunciemos mal. Insistimos, en un mundo de la globalización hay conceptos intraducibles y es válida la adopción de anglicismos, galicismos, lusitanismos o arabismos, pero una cosa muy distinta es que no hallemos cómo decir algo en nuestro propio acervo lingüístico, a que nosotros mismos bauticemos nuestras marcas, a nuestros locales, a nuestros hijos y a toda nuestra creación intelectual con vocablos extranjeros, lo que denota la vergüenza que tenemos de nuestra herencia cultural.
«¿Sabés lo que es el frizz?»
A principios de los años 2000, cuando los venezolanos tuvimos que huir de la televisión en señal abierta para evitar las interrupciones abusivas de un gobierno que nos imponía sus sermones revolucionarios, nos topamos con que ni pagando nos salvábamos de las cuñas publicitarias. Las televisoras por cable, en su mayoría maquilas en castellano de cadenas gringas con algunos años ya en el país, junto a su programación en inglés (debidamente subtitulada), nos obligaban a soportar comerciales en español de marcas mexicanas, argentinas, chilenas o colombianas. Al principio, el ejercicio era interesante porque nos ponía en contacto con localismos y acentos distintos al nuestro y a aceptar (y en mi caso –guaro al fin– a reivindicar) el voseo como una manera culta de conjugar los verbos… Ahora bien, chocaba el intento de algunos publicistas de ningunear el español, ya no con el uso más o menos estandarizado de ciertos términos anglos, sino con la introducción deliberada y maligna de estos, solo para llamar la atención y darle un toque chic al spot publicitario (por favor, nótese la ironía). ¡Por cuatro lochas negras, esta gente se daba el lujo de atentar contra un bien cultural de 595 millones de personas y ocho siglos de desarrollo! Esa fue mi queja cuando oí una cuña de un alisador de pelo que se estaba promocionando desde Argentina o Uruguay que decía «¿Sabés lo qué es el frizz?», como si en nuestros países la electricidad estática no produjera los «pelos paraos» de siempre. No es que el snob sea más o menos pedante que un echón, un lechuguino, un pisaverde, un gomoso o un pituco, sino que el anglicismo ya le quita las alpargatas y le pone sus respectivos sneakers. Ello por no hablar del estiramiento innecesario que produce el «que galicado», pues con haber preguntado «¿sabés qué es el pelo enyoyado?» habría sido suficiente. ¿Que enyoyado no se entendía en Argentina? Pues, tampoco frizz… ¿Dígame usted si la sola lectura de un término de sonoridad extranjera no lo hace sentirse un Worldmaster de la prepotencia? Mas ¡qué maravillosa oportunidad perdida la del creativo publicitario de promocionar un término ya existente (estática) o de creación (se me ocurre electropelo) o de tomar algún otro vocablo hispanoamericano y fomentar el orgullo por nosotros y nuestro idioma, antes de irse por la vía fácil de la prostitución del habla? Ejemplos sobran; faltan correctivos.
El Talmud dice que el cambio comienza por uno mismo. Así, pues, no esperemos que los gobiernos y las academias de la Lengua inventen un tribunal del buen decir para nosotros –los usuarios de un idioma con el que se genera el 9% del producto bruto mundial– asumir su legítima defensa, pues este tiene valor per se y no necesita regorgallas extranjeras para darles lustre, amplitud, prestigio, precisión, claridad y sentido a las ideas que casi 600 millones de personas conciben en este verbo poderoso, de forja toledana, como dijo Andrés Eloy, al que solo le falta admirarse en el espejo de su propia gloria.

