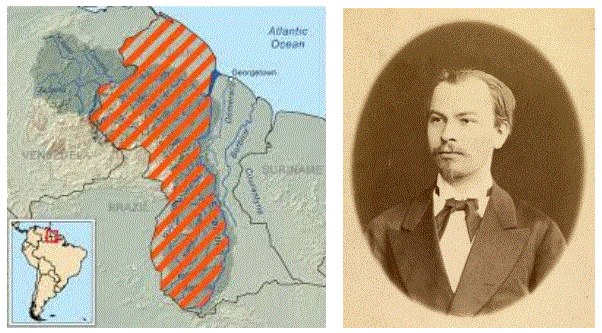
A un mes de que venza el plazo para que Guyana presente, ante la Corte Internacional de Justicia, su memoria en relación con la demanda intentada para que se declare la validez del Laudo de París, dictado en París el 3 de octubre de 1899, la disputa por el territorio del Esequibo ya está encaminada a lo que -desde el punto de vista jurídico- debería ser su solución definitiva. Para dictar el laudo que hoy es objeto de controversia, por decisión de los árbitros designados por las partes, el nombramiento del superárbitro recayó en el ruso Federico de Martens. Y, puesto que, en este momento, el objeto central de la competencia de la CIJ es determinar la nulidad o validez de un laudo que fue hechura de Federico de Martens, la sombra de ese personaje se hará sentir en los tres o cuatro años (puede que un poco más) que faltan para que concluya este proceso. Por eso, parece oportuno examinar su fama, sus actividades, sus funciones, sus ideas y su carácter, que iban a ser decisivos en el arbitraje del Esequibo.
Martens se presentaba como “consejero privado [del Zar Nicolás II], Miembro Permanente del Consejo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y profesor emérito”, y “L.L. D. [Doctor en Leyes] de las universidades de Cambridge y Edimburgo”. En el preámbulo de la Convención de La Haya para el arreglo pacífico de controversias internacionales, la cual él suscribió en nombre de Rusia, se le anuncia como Miembro Permanente del Consejo del Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio [Zarista], y Consejero Privado del mismo.
Martens era el más prominente experto en Derecho Internacional de la Rusia Zarista, que había servido a seis ministros de relaciones exteriores, desde Alexander Gorchakov a Serguéi Witte, y que, durante treinta años, enseñó Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo. Pero, a pesar de esa trayectoria, John W. Foster, subrayaba que “no era abogado de profesión”, y que acostumbraba a usar métodos diplomáticos y no judiciales. En un comentario editorial del American Journal of International Law, anunciando su deceso, se le distinguía por su deseo de producir resultados aceptables, incluso al precio de sacrificar un principio correcto en teoría, o tener que pactar respecto a lo que era un derecho absoluto, a lo cual se atribuían los éxitos que había logrado en todas las transacciones en que había estado involucrado. En su obituario en el Annuaire de l’Institut de Droit International, el Conde Kamarovsky le describía, por la naturaleza misma de sus ocupaciones, como un “historiador y diplomático”. Un ex canciller de Venezuela, Marcos Falcón Briceño, se refería a Martens como un hombre práctico; un político aferrado al pensamiento y a los intereses políticos de Rusia. Con motivo del primer artículo que Martens publicó en la Revue de Droit International et de Legislation Comparée, relativo a la guerra ruso-turca que estaba teniendo lugar en ese mismo momento (1877-1878), en el que sostenía que Rusia había conducido una intervención puramente humanitaria, para defender a los cristianos ortodoxos del yugo del Imperio Otomano, Gustave Rolin-Jaequemyns -el editor en jefe de la Revista-, sin atreverse a calificarlo de fanatismo puro y simple, se sintió obligado a agregar un comentario inicial, como nota al pie de página, acerca del “patriotisme fort naturel” del autor, recordando que la dirección de la revista no era responsable de las opiniones de sus colaboradores.
En la que probablemente es la más amplia y elogiosa biografía que se haya escrito de Martens, Vladimir Pustogarov observó que su obra estaba “permeada con historicismo”. Según Andreas Müller, a partir de la premisa de que el Derecho y la sociedad son un producto cultural sujeto a un desarrollo histórico, Martens sostenía que las normas jurídicas internacionales son el resultado de las actuales condiciones de vida, y que solamente las instituciones del Derecho Internacional que corresponden al estado actual de las relaciones internacionales -léase, relaciones de poder-, son fructíferas y duraderas.
En 1873, su tesis doctoral versó sobre las capitulaciones en los países de Oriente (concretamente, en Persia, China, Japón, Siam, Egipto, y el Imperio Otomano). En dicha disertación -que, según Andreas Müller, ofrece un cuadro ambiguo de Martens como abogado internacionalista-, Martens defendió el régimen de capitulaciones -caracterizado por la investidura de la autoridad consular con atribuciones judiciales-, existente desde el siglo XVI en países de Oriente, mediante el cual los nacionales de potencias europeas estaban exentos de la jurisdicción de los Estados en que se encontraban, quedando sometidos únicamente a la jurisdicción consular del Estado del cual eran nacionales. De acuerdo con Martens, esta institución tenía como fundamento la considerable diferencia en el grado de desarrollo cultural entre países europeos y no europeos; esta noción fue más ampliamente desarrollada en su libro sobre El Derecho Internacional de las naciones civilizadas (1881-1882), en el que profundizó en la distinción entre naciones civilizadas (las únicas a las que se aplicaba el Derecho Internacional) y naciones no civilizadas (a las que no se aplicaba el Derecho Internacional), que era una tesis más o menos compartida por los teóricos del Derecho Internacional del siglo XIX. A juicio de Martens, la condición de miembro de la comunidad internacional estaba basada en una cultura y una civilización esencialmente idéntica de los Estados respectivos, los cuales estaban ligados por intereses sociales, políticos y culturales comunes, y tenían aspiraciones substancialmente idénticas, así como una visión compartida del mundo. Según Martens, este grado de identidad sólo lo tenían plenamente los Estados europeos cristianos. En la conclusión de su tesis, Martens sostiene que los cónsules europeos en el Oriente tenían una tarea muy importante, porque ellos eran los representantes de una cultura y una civilización superior. Aunque el régimen de capitulaciones se caracterizaba por su naturaleza intrínsecamente perversa, que se prestaba para muchos abusos, respecto de los cuales no había ningún tipo de control, Martens lo defendía con fervor. Por el contrario, Müller estima que la tesis doctoral de Martens sirve como recurso pedagógico para recordarnos con qué rapidez los argumentos humanitarios y la pretendida promoción de la civilización de otros pueblos pueden volverse en argumentos paternalistas y en justificaciones para la represión; lejos de su pretendida reivindicación de un Derecho humanitario, la disertación de Martens está basada en la discriminación entre Estados civilizados y no civilizados.
Martens era partidario del arbitraje como mecanismo de solución de controversias internacionales, participó en muchos de ellos, y tuvo un papel destacado en la Primera Conferencia de Paz de La Haya, de 1899, en la que el arbitraje salió fortalecido, dando paso a la -así llamada- Corte Permanente de Arbitraje Internacional. Para Inglaterra, Martens ya era un personaje conocido, no sólo por sus publicaciones o por su jerarquía en la cancillería rusa, sino por sus dotes de árbitro. En una disputa sobre derechos de pesca, entre Francia y Gran Bretaña, mediante un acuerdo celebrado el 11 de marzo de 1891, Federico de Martens había sido designado presidente de la comisión arbitral encargada de juzgar y decidir tal asunto, que finalmente fue resuelto directamente por las partes, mediante el Acuerdo del 8 de abril de 1904. Pero su función de árbitro sí cristalizó en la controversia surgida entre Gran Bretaña y Holanda, en el caso del Costa Rica Packet, en el que había sido el árbitro único. En dicho asunto, en el compromiso arbitral, del 16 de mayo de 1895, las partes habían acordado invitar al Gobierno de una tercera potencia -que resultó ser Rusia- a seleccionar, de entre sus súbditos, a un jurista de reconocida reputación; para esta tarea, el Gobierno de Rusia designó a Federico de Martens, quien, como árbitro único, el 25 de febrero de 1897, sentenció a favor de Gran Bretaña. Inglaterra tenía razones para confiar en él.
Pero, si hay algo por lo que se recuerda a Martens en el Derecho Internacional es por su contribución al Derecho Internacional Humanitario y a las leyes de la guerra, con una cláusula inserta en el preámbulo del Segundo Convenio de La Haya de 1899, relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre -reproducida en la IV Convención de La Haya, de 1907- y que, en lo esencial, ha sobrevivido hasta nuestros días. Según dicha disposición, mientras no se adopte un Código más completo de las leyes de la guerra, en los casos no previstos expresamente, deberán observarse los principios del Derecho de Gentes reconocidos por las naciones civilizadas, las leyes de la humanidad, y las exigencias de la conciencia pública. Esta cláusula, acordada como fórmula de compromiso para determinar el tratamiento que se debía dar a los francotiradores (considerados, por algunos, como combatientes ilegítimos que podían ser ejecutados, y por otros, como combatientes legítimos), que fue inserta a proposición de Martens y que lleva su nombre -la cláusula Martens-, le dio fama de hombre humanitario.
Un aspecto que se ha silenciado -o al que, por lo menos, se le ha restado importancia-, es el pasado colonial de Martens. Su cercanía con Leopoldo II de Bélgica, y sus actividades pro colonialistas, particularmente en el Estado Libre del Congo, le llevaron a defender el proyecto de Leopoldo II en esa, su colonia personal, y a justificar la explotación del caucho y del marfil, a costa del trabajo forzado, la mutilación de las manos de quienes no rendían lo suficiente, o incluso la muerte de los congoleños más rebeldes. Puede que, en su visión particular, “las consideraciones de humanidad” a que se refiere la cláusula Martens no incluyeran la prohibición del trabajo forzado, el derecho a la integridad física o el derecho a la vida; pero también es posible que la cláusula Martens no hubiera sido pensada para los congoleños que, con toda seguridad -en la mente de Martens-, calificaban como un pueblo semi-salvaje. Es particularmente a partir de estas circunstancias que Lauri Mälksoo -un jurista notable, nacido en la misma Estonia de la cual Martens era originario- ha escrito sobre “el legado oscuro” de Martens, intentando desmitificar su figura de hombre humanitario, justo y probo. Retóricamente, Mälksoo se pregunta cómo es que Martens llegó a ser miembro del Consejo Superior del Estado Libre del Congo, para concluir que, finalmente, su entusiasmo por el proyecto personal de Leopoldo II en el Congo fue recompensado con esa designación. Es importante subrayar que el Estado Libre del Congo no se caracterizaba precisamente por el imperio de la ley, y que Pierre-Luc Plasman lo describía como “un État de non-droit”. En 1892, en su condición de miembro del Consejo Superior del Estado Libre del Congo, Martens publicó un memorándum en relación con la naturaleza de la soberanía de que gozaba el nuevo Estado; a pesar de que el Acta de Berlín, de 1885, era ambigua en este aspecto, Martens sostenía que -salvo la libre navegación del río Congo y la prohibición de monopolios- el Estado Libre del Congo era tan soberano como cualquier otro Estado europeo. En un artículo sobre la Conferencia de Berlín (1884 – 1885), Martens se refiere a la historia de la colonización en países bárbaros por las potencias europeas, y sostiene que la iniciativa del Rey Leopoldo en el Congo estaba organizada por “los campeones de la civilización europea en África”. Aunque Martens quiso fortalecer el estatuto jurídico del Estado Libre del Congo, la comunidad académica ha preferido mirar para otro lado, e ignorar esta parte del pasado de quien es considerado uno de los fundadores del Derecho Internacional Humanitario. Asociado con lo anterior, Mälksoo recuerda que, entre 1901 y 1908, Martens fue nominado persistentemente para el Premio Nobel de la Paz, sin que nunca lograra obtenerlo (aunque, en alguna publicación, equivocadamente, se sostenga lo contrario); según Mälksoo, si bien las deliberaciones del Comité Nobel permanecen secretas, se puede especular que, tal vez, la explicación a su rechazo pueda encontrarse en la intensa campaña que había, en esos mismos años, en contra de las atrocidades cometidas en el Estado Libre del Congo, sin duda las peores cometidas en la era colonial en África. Pero lo cierto es que, con su tendencia a recortar y transar derechos, Martens se sentía más cómodo en el mundo de la intriga y la diplomacia que en el mundo del Derecho y la justicia.
En el artículo XXXV del Acta General de la Conferencia de Berlín, suscrita el 26 de febrero de 1885, se estableció que, para que la ocupación pudiera ser considerada como un título de adquisición de territorio, era necesario hacer respetar los derechos así adquiridos; esto es, la ocupación tenía que ser efectiva, y tenía que ser ejercida por una autoridad pública. Sin embargo, en su condición de representante de Rusia en la Conferencia, Martens declaró que los principios adoptados en ella, en relación con la ocupación efectiva en África, no serían vinculantes en otras partes del mundo. Desde luego, tal declaración no podía derogar -o enmendar- lo que ya era un principio de Derecho Internacional y, de ser válida, lo sería respecto de Rusia, pero no respecto de los otros Estados partes en el Acta General de la Conferencia de Berlín, incluida Gran Bretaña. Sin embargo, esa declaración, hecha por Martens, podía ser el preludio de lo que vendría después, con el laudo de París.
En el artículo IX del Acta General de la Conferencia de Berlín -en la que participó Martens- se había declarado que, en conformidad con principios de Derecho Internacional- el comercio de esclavos estaba prohibido, y que el territorio de África no podía servir como un mercado para el comercio de esclavos de cualquier raza. Martens también fue el delegado de Rusia en la Conferencia antiesclavista de Bruselas, que concluyó con la adopción del Acta General de Bruselas, suscrita el 2 de julio de 1890, y que tenía como objetivo primordial poner término al tráfico de esclavos, por tierra y por mar, y mejorar las condiciones morales y materiales de existencia de las razas nativas. Haciendo seguimiento a la Conferencia de Bruselas, en 1894, el Institut de Droit International había adoptado una resolución sobre mecanismos para detectar el tráfico de esclavos, especialmente en el Océano Índico por barcos que enarbolaban una bandera que no era la suya, tema para el cual se designó como relator, precisamente, a Martens. Pero, como observa Mälksoo, bajo el reinado de Leopoldo, el trabajo forzado continuó siendo ampliamente utilizado en el Congo; además, la campaña en contra del tráfico árabe de esclavos sirvió para legitimar a las potencias europeas en su conquista del corazón de África, tarea en la que, como ya era bien conocido en los últimos años del siglo XIX, las condiciones a que se sometía a esos pueblos no eran en absoluto civilizadas. Queda por saber si, a su manera, Martens realmente estaba combatiendo el tráfico de esclavos y luchando por una causa humanitaria en el Congo, o si, por el contrario, él se movía por otro tipo de intereses.
En 1879, en un estudio sobre el papel de Rusia e Inglaterra en Asia central, Martens había expresado su convicción inquebrantable de que los intereses de ambas naciones estaban unidos; en su opinión, la misión civilizadora que habían asumido con esos pueblos semisalvajes no era una quimera, y sostenía que, para ellos, constituía una tarea digna de emprender. Martens terminaba exhortando a que Rusia e Inglaterra no abandonaran su misión, y que establecieran sus relaciones futuras sobre bases recíprocas, abandonando la desconfianza y el antagonismo, basándose en el respeto de los derechos adquiridos y de las legítimas aspiraciones de una y otra. Poco antes de la publicación de ese texto, el gobierno británico había asumido directamente el control de la India -antes en manos de la Compañía de las Indias Orientales- y éste era, en Asia Central, el asunto de mayor importancia para los británicos; sin embargo, ya se comenzaba a sentir la influencia rusa en el norte, y era vital llegar a un entendimiento. Con esta publicación, Martens, que, más que un académico, era un funcionario de la cancillería rusa, estaba tendiendo un puente de plata para fortalecer las relaciones entre Rusia e Inglaterra. Que un funcionario de la cancillería rusa, de manera astuta y calculadora, inclinara la balanza en favor de Gran Bretaña en el arbitraje que nos ocupa, sería un gesto de buena voluntad hacia esta última, independientemente de que, como contrapartida, Rusia tuviera o no alguna compensación en otra parte del mundo; por supuesto, la circunstancia de que, en 1899, Rusia atravesara por una difícil crisis financiera, que la obligó a recurrir a capitales ingleses, es pura coincidencia. Pero lo cierto es que, una vez que Martens fue designado como superárbitro para conocer y decidir sobre la controversia del Esequibo, el resultado estaba cantado.
A pesar de su habilidad para jugar con fórmulas de arreglo, que dejaran satisfechos a tenían el control de los asuntos mundiales, lo cierto es que ni su discurso era coherente, ni sus actos eran compatibles con las ideas de justicia y humanitarismo que predicaba; la firmeza y la claridad de propósitos no formaban parte de sus atributos. Sea lo que sea que uno pueda pensar de Federico de Martens, de sus métodos o de sus motivos, lo cierto es que, de haber existido la Corte Internacional de Justicia, con las reglas de su Estatuto, y de haberse sometido este caso a esa instancia internacional, de Martens jamás podría haber sido juez en este caso. En efecto, el artículo 17 del Estatuto de la CIJ dispone que los miembros de la Corte no podrán ejercer funciones de agente, consejero, o abogado en ningún asunto (no solamente aquellos directamente relacionados con alguna de las partes en la controversia). Al momento de firmarse el compromiso, en 1897, al igual que al momento de dictarse el Laudo, en 1899, ésta no era una regla escrita; pero, con toda certeza, era una regla de Derecho no escrito, y una regla de comportamiento honorable, que hubiera impedido a Federico de Martens desempeñarse simultáneamente como consejero del Zar y funcionario de la cancillería rusa, y como árbitro en un asunto en el que, claramente, tanto él en lo personal como en su condición de funcionario de la nación a la cual servía, tenía un conflicto de intereses que le impedía actuar con ecuanimidad. Los sentimientos de Martens y su carrera como diplomático no encajaban bien con un nombramiento como superárbitro en un asunto como este.
Venezuela no tuvo ninguna participación en la elección de Martens como superárbitro; Gran Bretaña sí. De lo contrario, hubiera sido una insensatez no vetar a una persona manifiestamente parcializada en favor de Inglaterra, y que, por su condición de funcionario del servicio exterior ruso, no podía actuar con independencia en un asunto en que el territorio del Esequibo podía ser utilizado como moneda de cambio por Rusia. Además, los dos árbitros designados por Venezuela, que convinieron en dicha designación, tampoco consultaron con el gobierno de Venezuela. Mientras los británicos pudieron pasearse por distintas opciones, rechazando a unos u otros, Venezuela no tuvo esa posibilidad. Pero lo cierto es que, independientemente de quién lo haya escogido para esa tarea, Martens no resultaba ser la persona idónea para actuar como un tercero imparcial, en su función de árbitro de Derecho. Su designación no garantizaba una percepción de imparcialidad -la imparcialidad subjetiva-, y los hechos demostraron que su conducta objetiva tampoco fue imparcial. Por el momento, la Corte Internacional de Justicia tendrá que decidir si lo que hoy se exige de los Estados en sus relaciones con los individuos, en cuanto al derecho de éstos a ser oídos por un tribunal independiente e imparcial, es una regla del Derecho Internacional general sobre la idea que tenemos de la justicia, que se hace igualmente extensiva a los tribunales internacionales, debiendo estos ofrecer garantías de independencia e imparcialidad, en los mismos términos en que éstas han sido entendidas por los tribunales internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, el fantasma de Federico de Martens se pasea por los salones del Palacio de la Paz, en La Haya, en el que, desde 1999, se exhibe una estatua suya, donada por el gobierno de Vladimir Putin.

