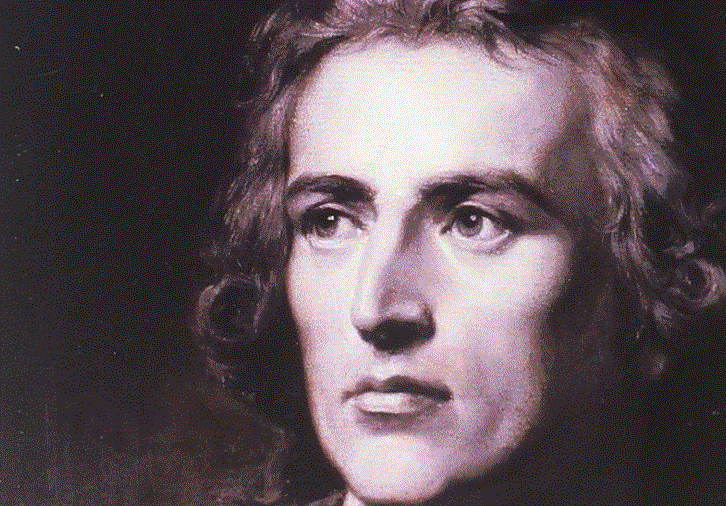
Friedrich Schiller
Existen muchas maneras de representarse al Estado en el mundo contemporáneo. No obstante, y a pesar de las sucesivas gradaciones y matices que estas puedan exhibir -y ofrecer-, tarde o temprano se comprende que, en lo esencial, todas ellas se sostienen sobre los presupuestos de dos concepciones o teorías políticas que históricamente han sido asumidas como modelos societarios emblemáticos, los cuales, además, se presentan recíprocamente como dos términos opuestos, correlativamente antagónicos e irreconciliables: se trata de las doctrinas liberal y socialista, a pesar de que pocos saben que, en sus orígenes, el socialismo fue profundamente liberal. En todo caso, el liberalismo presupone que los individuos son el principio y fin de la sociedad, y que el Estado se constituye como un artificio -una máquina- garante no solo del contrato que los individuos asumen entre sí sino, además, el gendarme que asegura sus derechos naturales y, por ende, sus libertades individuales. Lo privado por encima de lo público. El socialismo -desde su versión bolchevique- presupone, en cambio, que el Estado, en manos del partido, tiene como deber la tarea de intervenir directamente sobre la sociedad, a objeto de regularla, garantizando la absoluta igualdad “por abajo” y la justicia social “de las masas”, evitando que unos individuos sean “más libres” que otros y “regulando” el funcionamiento de la vida individual. Lo público por encima de lo privado. En semejante antagonismo, se alzan elevadas convicciones religiosas, si es cierto, como dice Kant, que el sustrato de toda religión es de naturaleza ética. Aunque, en este caso, se trate de una ética transmutada en dogma y fanatismo.
El problema es que, según la afirmación de Schiller, la ética es asumida generalmente como un conjunto de ideales absolutos -o de preceptos formales no realizables- que conforma el receptáculo de todas aquellas elevadas perfectibilidades que la imperfección, propia de los individuos, mantiene como “el deber”, es decir, como la inversión reflexiva, como el espejo, de lo que efectivamente se es en la vida cotidiana. A menos que se asuma de plano el cinismo, oculto tras la hipocresía, de “la ética de la responsabilidad”, de un lado, y de la “inquebrantabilidad” de las “convicciones” y de los “principios”, del otro, que penden cual toga en el perchero -como de hecho-, mientras se calculan los pro y los contra -las ofertas y las demandas del mercadeo de la Realpolitik-, en un accionar acorde a la relativización que imponen “los hechos”. Pero entonces se trata de la política -según Weber- “hecha con la cabeza” y no “con el alma”. Una política que se puede encontrar indistintamente, por ejemplo, en un Churchill o en un Roosevelt, pero también -y sin duda- en un Hitler o en un Stalin. Porque, en nombre de Tocqueville o de Marx o de Nietzsche, ¿qué no se hizo, qué no se hace y qué no se puede llegar a hacer? Hay belleza tierna y belleza enérgica. La primera conviene a un espíritu sobrexcitado; la enérgica al deprimido. Schiller comprende por sobreexcitación el comportamiento de quienes no solamente se hallan bajo el dominio de las sensaciones, sino también a quienes se encuentran bajo el dominio de los conceptos puros. Ambos dominios son, a su juicio, formas exclusivas de coacción y violencia de “uno de sus dos impulsos fundamentales”. Tales actitudes son ajenas a la libertad que tanto predican, cada una, a su modo. Porque “la libertad hállase tan solo en la conjunta acción de ambas naturalezas”. El llamado “bien moral” hace felices o bien “a los abnegados” o bien a los individuos “de gran corazón”. Pero lo bello tiene la capacidad de hacer felices a todos, de insertar al Espíritu en un goce creativo penetrado no por la coerción sino por el consenso como expresión de libertad, toda vez que “nadie puede obligar a otro a sentirlo”.
Más allá de lo que pueda llegar a interpretarse, el “Estado estético” schilleriano no es un estado psíquico, de ánimo catártico, estrictamente individual. Quien lo considere solo de este modo habrá hecho un esfuerzo crítico y hermenéutico de comprensión de la mitad de los alcances del proyecto estético schilleriano. Educar a la humanidad entera en sentido estético ya es, de suyo, una exhortación directa para la conquista de un Estado estético. En este mismo sentido, podría decirse que su llamado a la construcción de un concreto Estado estético tiene como premisa la educación estética. De manera tal que no se fundamenta ni en una presuposición ni en una ecuación imaginaria ni en una utopía, sino en una necesidad histórica que requiere de empeño y constancia. Su llamado coincide -por más asombro que pueda causar esta afirmación entre los prejuiciosos- con el proyecto gramsciano de la creación de una educación para la formación de intelectuales orgánicos. Se equivocan quienes ubican al intelectual orgánico como un intelectual “de Izquierda”. Si así fuese no sería, por cierto, orgánico, sino, como recientemente ha dicho Luis Barragán, inorgánico. Y es que el carácter orgánico de la intelectualidad no es un privilegio de una tendencia político-ideológica, como tampoco es exclusiva de “los formados”, sino un derecho humano. ¿Qué es un intelectual orgánico? Justamente, quien no solo posee una formación técnica o profesional -en el mismo sentido y definición que el término tiene en Schiller- sino, además, quien posee una formación cultural integral, cabe decir, lógica, ética y estética, lo suficientemente adecuada como para abrazar el compromiso de luchar por el cambio político y social. Características que, por cierto, poseía el propio autor de la Educación estética de la humanidad, y de las cuales fue un modelo viviente. Orgánico quiere decir que se es una parte y, a la vez, que se es parte del todo. Como decía Cecilio Acosta, se es unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. “Uno y todo” (Hen Kai Pan) fue la consigna de los jóvenes alemanes que conformaron el movimiento artístico-filosófico-literario de la generación de Schiller. Y si es posible la existencia de una generación de intelectuales con esas características, también es posible formar para la educación estética -incluso desde la más tierna edad, hasta alcanzar la madurez de los estudios superiores-, a fin de conformar el horizonte propicio para la construcción de un Estado que sea mucho más que una maquinaria de represión y hostilidad: un Estado de y para la ciudadanía. Una auténtica obra de arte viviente. Un Estado estético.
@jrherreraucv

