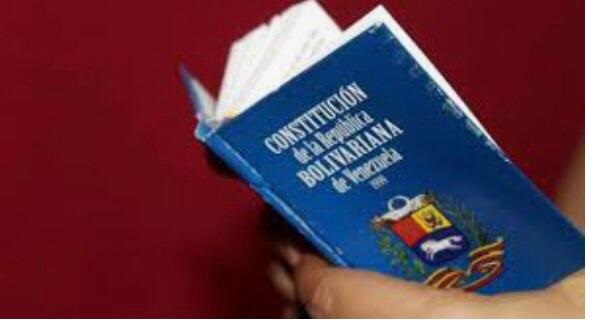
Luego de la experiencia del nazismo y del fascismo, surge en Europa una nueva mirada al Derecho Constitucional que busca expandir los derechos fundamentales. Es lo que se llama “neoconstitucionalismo”. La Constitución italiana de 1947 y la alemana de 1949 son ejemplos de este modelo. Estos textos consagran un amplio catálogo de derechos fundamentales.
A estas constituciones se añaden la de Portugal (1976) y España (1978). Son respuestas en países que pasaron por dictaduras que tenían a la violación de los derechos humanos como moneda común. Nuestras constituciones de 1961 y 1999 forman parte de esta ristra de normas fundamentales. Pese a que el texto de 1999 fue concebido con una mentalidad esencialmente autoritaria, se ha ido vaciando de contenido a través de la interpretación dirigida a favorecer el proyecto político al que se pertenece. Este plan, en la medida que va perdiendo adeptos, exige más autoritarismo. La preocupación no es la limitación del poder, sino su progresiva expansión.
La recta interpretación constitucional que caracteriza al “neoconstitucionalismo” se fundamenta en la ponderación de principios para ampliar la protección de las garantías constitucionales y de los derechos humanos. Sin embargo, al momento de interpretar la Constitución, según la posición del intérprete en cuestión, se puede llegar a conclusiones diametralmente opuestas.
Se potenciarán los principios constitucionales cuando el intérprete procede de forma fiel al derecho, pero los aniquilará si toma partido por una ideología política sin exponer razones convincentes. Un claro ejemplo de esto resulta la comparación entre lo que ocurre en Colombia y en Venezuela. Mientras en Colombia hay una justicia constitucional que amplía los derechos y garantías constitucionales; en nuestro país, al contrario, se restringen. El derecho a elegir es un buen ejemplo de lo dicho, como queda demostrado con las inhabilitaciones.
Siendo así el asunto, el neoconstitucionalismo ha mutado en “contraconstitucionalismo”, que es la manera de interpretar la Constitución para afianzar un modelo político “como sea”. El contraconstitucionalismo tiene por norte la creación del Estado total, tal como fue concebido por Carl Schmitt. Según este modelo, el defensor de la Constitución es el jefe del Poder Ejecutivo -que es la tesis del mencionado Schmitt- y no el Tribunal Constitucional, como lo predicaba Hans Kelsen. Todo esto sirva para entender el entramado que late detrás de la “Ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos”, que le atribuye facultades al jefe del Ejecutivo para desaplicar normas constitucionales y reemplazarlas por otras de su creación.
Otro ejemplo que sirve para respaldar la noción de contraconstitucionalismo es la sentencia de la Sala Constitucional número 378 del 31 de mayo de 2017, la cual, a través de galimatías y malabarismos idiomáticos, concluyó que no era necesario el referéndum para aprobar la convocatoria de una asamblea constituyente, cuando los mandatos de los artículos 347 y 348 de la Constitución de 1999 no ofrecen dudas sobre el hecho de que es necesaria la consulta popular. Esta decisión contribuyó con la crisis de legitimidad que afectó a la constituyente de 2017, y de todo lo que vino después, como la «reelección» de Nicolás Maduro en mayo de 2018; y también la “elección” parlamentaria del pasado 6 de diciembre.
El contraconstitucionalismo ve a la Constitución como un proyecto político y como un instrumento del Estado, y no de la sociedad. A lo señalado se suma el sesgo cognitivo de confirmación de los intérpretes constitucionales, que fortalece aún más la idea schmittiana de que la Constitución es un instrumento del Estado. Debido a este sesgo, se descarta cualquier argumento que rete o ponga en duda el pensamiento único, y cualquier forma diferente de entender la política. Asimismo, se avalan aquellas propuestas que confirman la propia creencia, y esto sirve de sustento a las llamadas “solidaridades automáticas”. Esto queda blindado porque en la Sala Constitucional no hay diversidad de pensamiento, lo que pone en entredicho la capacidad de abstracción de los intérpretes. La denominada “ponencia conjunta”, con invisible persistencia, es la evidencia más elaborada de esta situación.
La restricción de los derechos y de la libertad en función de unos “valores superiores” defendidos por una élite -o nomenklatura- no democrática lo explica John Hart Ely, en su libro Democracia y desconfianza, a través del “principio del Führer”. Este principio se sustenta en la afirmación de Hitler: “Mi orgullo es que no reconozco a ningún estadista del mundo que, con mayor derecho que yo, pueda decir que él representa a su pueblo”. En otras palabras: la fuente del Derecho es la voluntad del Führer, tal como pretendió justificarlo la jurisprudencia nazi. Lo señalado explica el porqué la voluntad de un hombre puede dictar normas supraconstitucionales.
El “principio del Führer” permitió modificar las sólidas instituciones jurídicas del sistema romano-germánico y lo sustituyó por el sistema jurídico nazi. La figura del magistrado independiente fue sustituida por jueces incondicionales al programa del nacionalsocialismo. La fuente del Derecho dejó de ser la Constitución de Weimar, reemplazada, en primer lugar, por la voluntad del Führer; y, en segundo lugar, por el programa del partido.
En ese contexto, el nazismo alimentaba al Poder Judicial, al tiempo que los estudios jurídicos fueron modificados para cambiar el perfil del abogado alemán por el del abogado nazi. Si a esto se suma -como explica Ely- la definición soviética de democracia, tendríamos el cuadro completo, en el cual la élite que controla el poder evitará, por delante y por detrás, que el pueblo decida por medio del voto libre. El derecho a elegir pasa a ser una ficción, el cual se manipula por obra y gracia de los intereses políticos de un grupo, a veces minoritario.
Si la jurisprudencia en un sistema autoritario se basa en el sesgo de grupo, es decir, en justificar las decisiones sobre la base de los valores e intereses del sector del que se es parte, viviremos en un quiebre sistemático de los derechos y garantías ciudadanas. Y así se materializa una de las aplicaciones prácticas del contraconstitucionalismo: la manipulación de los procesos electorales.
Ítem más: en Venezuela vivimos una paradoja porque no se respetan las normas de bioseguridad impuestas por el covid-19, pero sí los mandatos de la pretendida justicia constitucional, pese a que la población rechaza mayoritariamente esas decisiones. La conducta descrita se hace ante la amenaza de la represión. Esto lo explica Quevedo en el Alguacil Alguacilado, cuando describía una población que no creía en las normas, pero las cumplía cuando sentía la amenaza de la fuerza: “Vienen los alguaciles, pues al infierno vamos”.
Y es ese parte del drama, pero al mismo tiempo el reto de los venezolanos comprometidos con su destino.

